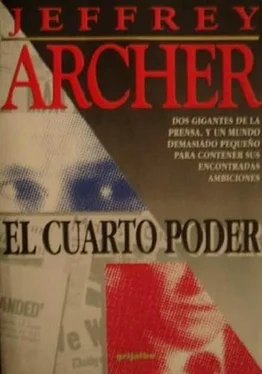– Créame que lo siento mucho, señor, pero sólo tenemos disponible una habitación -dijo, juntando las manos, quizá con la esperanza de que, gracias al poder de la oración, una sola habitación pudiera convertirse en dos-. Y me temo…
– ¿Se teme? -preguntó Keith.
– Que es la suite Real, sahib .
– Qué apropiado sería recordarle ahora sus puntos de vista sobre la monarquía -comentó Kate, que hacía intentos por no echarse a reír-. ¿Tiene un sofá? -preguntó.
– Varios -contestó el sorprendido director general, a quien jamás se le había planteado antes aquella pregunta.
– Entonces la aceptamos -dijo Kate.
Una vez que hubieron rellenado los formularios de entrada, el señor Baht dio una palmada y acudió un mozo vestido con una larga túnica roja, pantalones rojos y un gran turbante rojo.
– Es una suite muy buena -dijo el mozo mientras llevaba las maletas por la ancha escalera. Esta vez, Kate sí se echó a reír-. Lord Mountbatten durmió en ella -añadió con evidente orgullo-, y muchos maharajás. Es muy buena.
El mozo dejó las maletas a la entrada de la suite Real, introdujo una llave grande en la cerradura y abrió la doble puerta, encendió las luces y se hizo a un lado para permitirles el paso.
Los dos entraron en una habitación enorme. Al fondo de la pared más alejada había una vasta y opulenta cama doble, donde podrían haber dormido hasta media docena de maharajás. Tal y como prometiera el señor Baht, y ante la decepción de Keith, también había varios sofás grandes.
– Una cama muy buena -dijo el mozo, que depositó sus maletas en el centro de la estancia.
Keith le entregó un billete de una libra. El mozo le hizo una profunda reverencia, se volvió y abandonó la habitación en el momento en que un fogonazo de luz iluminaba el cielo y se apagaban las luces de repente.
– ¿Cómo se las ha arreglado para hacer eso? -preguntó Kate.
– Si mira por la ventana, verá que lo ha hecho una autoridad muy superior a la mía.
Kate se volvió y pudo ver que toda la ciudad había quedado a oscuras.
– Bueno, ¿nos quedamos de pie donde estamos, a la espera de que vuelva la luz, o empezamos a buscar algún sitio donde sentarnos? -preguntó Keith, que extendió una mano en la oscuridad y tocó una cadera de Kate.
– Usted primero -dijo ella tomándolo de la mano.
Keith se volvió hacia donde había visto antes la cama y empezó a caminar en aquella dirección, con pasos cortos, tanteando el aire con el brazo libre, hasta que finalmente se topó con el poste del baldaquino. Los dos se dejaron caer juntos sobre el enorme colchón, sin dejar de reír.
– Muy buena cama -dijo Keith.
– Donde han dormido muchos maharajás -dijo Kate.
– Y hasta el propio lord Mountbatten.
Kate se echó a reír.
– Y a propósito, Keith, no tiene por qué comprar la compañía eléctrica de Bombay sólo para llevarme hasta la cama. Me he pasado toda la última semana convencida de que sólo estaba usted interesado por mi cerebro.
CUARTA EDITIÓN
La batalla entre Armstrong y Townsend por la posesión del Globe

Los laboristas acceden al poder: asegurada una mayoría de cien escaños
Armstrong miró a una mecanógrafa a la que no conocía y entró en su despacho, donde encontró a Sally hablando por teléfono.
– ¿Con quién tengo mi primera cita?
– Con Derek Kirby -contestó ella, después de colocar una mano sobre el micrófono del teléfono.
– ¿Y quién es?
– Antiguo director del Daily Express . El pobre sólo duró ocho meses, pero afirma tener una información interesante para usted. ¿Le hago pasar?
– No. Deje que espere un poco más -contestó Armstrong-. ¿Con quién habla ahora?
– Con Phil Barker. Llama desde Leeds.
Armstrong asintió con un gesto y le tomó el teléfono a Sally, para hablar con el nuevo director general del West Riding Group.
– ¿Estuvieron ellos de acuerdo con mis condiciones? -preguntó.
– Acordaron un millón trescientas mil libras, pagaderas en los próximos seis años, en plazos iguales, siempre y cuando las ventas se mantengan constantes. Pero si las ventas bajan durante el primer año, todos los pagos posteriores bajarán en la misma proporción.
– ¿No detectaron la trampa en el contrato?
– No -contestó Barker-. Imaginaron que desearía usted aumentar la tirada ya durante el primer año.
– Bien. Ocúpese de que la auditoría sólo encuentre la cifra de tirada más baja posible. Luego ya empezaremos a aumentarla durante el segundo año. De ese modo me ahorraré una pequeña fortuna. ¿Qué me dice del Hull Echo y del Grimsby Times ?
– Todavía es pronto, Dick, pero ahora todo el mundo sabe que es usted un comprador, y eso no facilita mi tarea.
– En ese caso, tendremos que ofrecer más y pagar menos.
– ¿Y cómo se propone hacerlo? -preguntó Barker.
– Incluyendo cláusulas en las que se hagan promesas que no tenemos ninguna intención de cumplir. No olvide nunca que los viejos consorcios familiares raras veces plantean una demanda ante los tribunales porque no les gusta tener que acudir a ellos. Así que aproveche siempre la letra de la ley. No la infrinja nunca, pero procure doblarla todo lo posible, sin llegar a traspasarla. Adelante con ello.
Armstrong colgó el teléfono.
– Derek Kirby sigue esperando -le recordó Sally.
Armstrong comprobó su reloj.
– ¿Cuánto tiempo hace que espera?
– Veinte o veinticinco minutos.
– Entonces veamos qué tenemos de correspondencia.
Después de veintiún años de trabajar para él, Sally sabía qué invitaciones aceptaría Armstrong, qué obras de caridad no deseaba apoyar, ante qué audiencias estaba dispuesto a pronunciar unas palabras, y en compañía de qué comensales deseaba ser visto durante las cenas. La regla consistía en decir que sí a todo aquello que le ayudara a hacer progresar su carrera, y negarse a todo lo demás. Cuarenta minutos más tarde, al cerrar el bloc de notas taquigráficas, le indicó que Derek Kirby llevaba esperando ya más de una hora.
– Está bien, puede hacerlo pasar. Pero si recibe alguna llamada interesante, pásemela.
Al entrar Kirby en el despacho, Armstrong no hizo el menor intento por levantarse del sillón y se limitó a señalar con un dedo el asiento situado en el extremo más alejado de la mesa, frente a él.
Kirby parecía nervioso; Armstrong había descubierto que hacer esperar a alguien durante mucho tiempo casi siempre lo ponía a punto de perder los nervios. Su visitante debía de tener unos cuarenta y cinco años, aunque las arrugas de su frente y las entradas de su cabello le hacían parecer más viejo. El traje que llevaba era elegante, pero no a la última moda, y aunque la camisa estaba limpia y bien planchada, el uso empezaba a notarse en el cuello y los puños. Armstrong imaginó que se había mantenido realizando trabajos por libre desde que abandonara el Express , y que echaría de menos su cuenta de gastos. Al margen de lo que le ofreciera Kirby, él le ofrecería probablemente la mitad y le pagaría una cuarta parte.
– Buenos días, señor Armstrong -dijo Kirby antes de sentarse.
– Siento mucho haberle hecho esperar -dijo Armstrong-, pero surgió algo urgente.
– Lo comprendo -asintió Kirby.
– Bien, ¿qué puedo hacer por usted?
– No, se trata más bien de lo que yo puedo hacer por usted -afirmó Kirby, lo que a Armstrong le pareció como una frase ensayada de antemano.
Читать дальше