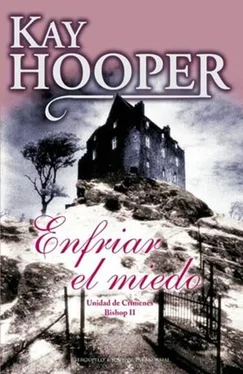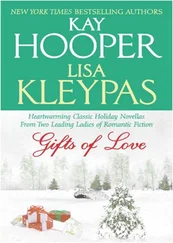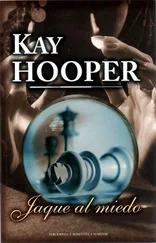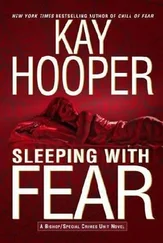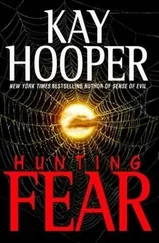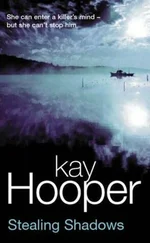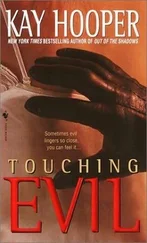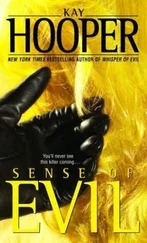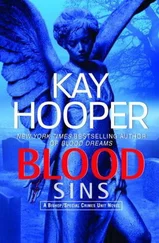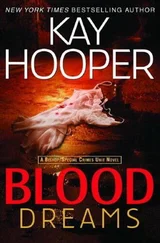– Es una posibilidad -dijo Diana con un suspiro de asentimiento-. Pero sigo sin entender cómo y por qué hacían anotaciones tantas personas.
– Porque -dijo Stephanie desde la puerta en tono más bien agrio-, les pagaban por ello. Un montón de dinero.
Alison Macón habría sido la primera en admitir de buena gana que no era la mejor camarera del mundo. Ni siquiera la mejor de El Refugio. No era muy amiga del trabajo, y el de camarera era un trabajo duro… sobre todo, cuando había que cumplir las estrictas exigencias de la señora Kincaid.
Como era una chica medianamente inteligente, había ideado cierta cantidad de atajos para hacer su trabajo un poco más cómodo y algo más agradable. Aquellos atajos eran inofensivos en su mayoría y no privaban a nadie de una habitación limpia o confortable. Así que, ¿qué más daba si no cambiaba las toallas sin usar por otras nuevas, como exigía la señora Kincaid? A fin de cuentas, seguían estando limpias.
Y no había necesidad de tirar las flores en perfecto estado cuando para refrescarlas sólo había que cambiar el agua del jarrón. ¿Y qué sentido tenía restregar una bañera que a todas luces no se había usado desde la última vez que la había limpiado?
El resultado de aquellos pequeños atajos era que a veces, de tarde en tarde, Alison tenía un poco de tiempo libre para dedicarse a sí misma. Tiempo para escabullirse y disfrutar de uno de los raros cigarrillos que se permitía fumar. Tiempo para dormir media hora más por las mañanas, y quizás incluso para echar de vez en cuando una cabezadita por la tarde.
Y, lo más importante de todo, tiempo para escabullirse y encontrarse con su novio, Eric Beck, cada vez que él podía escapar media hora de la vigilancia de su jefe en los establos.
Al igual que su amiga Ellie, Alison llevaba escondido su teléfono móvil, lo cual le hacía más fácil concertar sus citas con Eric.
Aquel viernes por la tarde, a última hora, acabó su trabajo en tiempo récord, gracias a que casi todas las habitaciones de su planta estaban vacías y a que sólo unas cuantas estarían ocupadas ese fin de semana. De modo que, cuando la vibración silenciosa de su teléfono móvil anunció una llamada, pudo concertar tranquilamente un encuentro con Eric.
Se sobresaltó, sin embargo, al encontrarse a Eric al otro lado de la puerta lateral que siempre usaba.
– ¿Qué haces tú aquí arriba? Si te ve la señora Kincaid…
– No me verá. Mira, no tengo mucho tiempo; una de mis clases se ha retrasado por culpa de la dichosa tormenta de antes. -Eric servía a menudo de guía en las excursiones a caballo por las montañas, pero también impartía de cuando en cuando las clases de montar para principiantes que ofertaba el hotel.
– ¿Hay gente que quiere montar a estas horas? -preguntó ella, y dejó que Eric la llevara más allá de la esquina, por un estrecho sendero que atravesaba los matorrales, hacia uno de sus sitios favoritos de encuentro.
– Puede que sean tres -gruñó él-. Le dije a Cullen que no merecía la pena ensillar los caballos, pero me soltó esa vieja cantinela de la empresa acerca de que siempre hay que entretener a los huéspedes.
– Bueno, por eso es famoso El Refugio, a fin de cuentas -dijo Alison. Repentinamente inquieta, añadió-: Quizá sea mejor que lo dejemos, Eric.
– Llevo el trabajo adelantado y estoy en mi tiempo de descanso.
Alison no le había dicho que sus «descansos» eran un tanto oficiosos, y no quería confesárselo en ese momento. Eric era el soltero de menos de treinta años más guapo que trabajaba en El Refugio, y todavía no se creía que le hubiera cazado.
Bueno, más o menos. Lo suyo tampoco era precisamente oficial.
– Nadie va a echarnos la bronca por tomarnos nuestro tiempo de descanso -añadió él mientras seguía tirando de Alison.
Su ansia encendió la de ella, a lo cual contribuyó el regocijo que solía producirle el burlar a la señora Kincaid. Nada de confianzas entre empleados… Sí, ya.
– Está bien, pero será mejor que nos demos prisa -le dijo.
Eric le sonrió por encima del hombro.
– ¿Y cuándo no nos damos prisa?
Alison iba a contestar a aquello con una réplica ingeniosa cuando de pronto Eric tropezó y cayó hacia delante, arrastrándola con él. Acabaron amontonados en el suelo, y la risa jadeante de Alison se cortó brutalmente cuando vio con qué habían tropezado.
Cuando empezó a gritar, ya no pudo parar.
El cuerpo de Ellie Weeks yacía algo más allá de la frondosa glorieta; una de sus manos extendidas descansaba entre unas flores de colores brillantes que, plantadas seguramente hacía mucho tiempo, habían quedado olvidadas años atrás.
Su uniforme de camarera estaba limpio y su pelo recogido aún en la coleta alta y juvenil que solía llevar. Pero una tira de cuero trenzado se hundía profundamente en la carne de su cuello, y por encima de ella su rostro estaba amoratado, sus ojos abiertos de par en par y su lengua asomaba entre los labios entreabiertos.
Los grandes y potentes focos que iluminaban el lugar para que la policía pudiera trabajar mientras caía la noche prestaban a los alrededores un resplandor deslumbrante, casi escénico. La joven podría haber estado posando, como si representara el papel de una víctima de asesinato y fuera a levantarse, indemne, cuando cayera el telón.
Pero no se levantaría.
– Está aquí -dijo Diana suavemente.
Quentin la cogió de la mano.
– Esta vez lo detendremos -dijo.
– Eso no lo sabes.
– Pero lo creo.
– Ojalá lo creyera yo.
Nate los miró con curiosidad.
– Por lo visto -dijo-, este sitio era muy popular como punto de encuentro de parejas jóvenes. No está lejos del edificio principal, pero sí más o menos aislado, por lo menos de las zonas que suelen usar los huéspedes. Formaba parte del jardín original, pero han dejado que los setos crezcan salvajes y oculten los dos cobertizos.
– Eso no es un cobertizo. -Diana estaba mirando un pequeño edificio cercano que parecía claramente ideado para desempeñar una función distinta a la de un prosaico almacén. Poseía una triste belleza, incluso con la pintura descascarillada y las pocas flores de plástico descoloridas que habían sobrevivido y que colgaban de los maceteros de casita de campo de las ventanas.
Al mirarlo, Diana sintió frío, más incluso que al ver el cadáver de la joven camarera. Sus sentidos y su instinto le decían que en aquel lugar había algo perverso, algo siniestro.
Fue Stephanie, todavía pálida y visiblemente impresionada por el asesinato, quien dijo:
– Según me han dicho, fue en otro tiempo una casita de juegos. Para los hijos de los huéspedes, No sé por qué cayó en desuso.
– Yo sí -murmuró Diana.
– Yo también -dijo Quentin.
Ella alzó los ojos, un poco sorprendida.
– ¿Te acuerdas?
– Ahora sí. -Quentin miró a Nate, que esperaba con las cejas levantadas-. El verano que Missy fue asesinada, semanas antes de que muriera, cogimos la costumbre de usar la casa de juegos como una especie de club, de lugar de encuentro. En aquel entonces no había tanta vegetación en esta zona, pero aun así los adultos no solían venir por aquí y a nosotros nos gustaba imaginar que era un lugar secreto.
Nate asintió con un gesto.
– Está bien. ¿Y?
– Y… una mañana nos dirigíamos todos aquí, en grupo, pero cada uno a su aire. Missy iba corriendo delante y fue la primera en cruzar la puerta. La oímos gritar y entramos a toda prisa. -Sacudió la cabeza ligeramente-. El interior de la casita estaba revuelto y cubierto de sangre. Alguien había despedazado un par de conejos y un zorro, y había esparcido los trozos por todas partes.
– No recuerdo haber visto ningún informe al respecto -dijo Nate.
Читать дальше