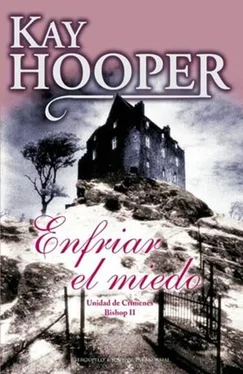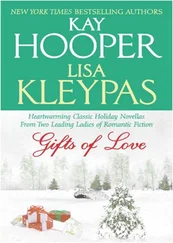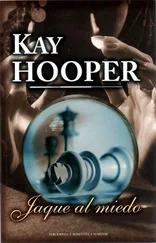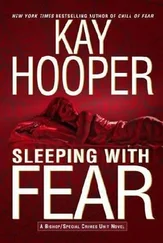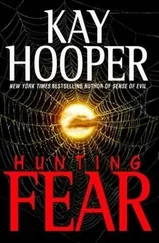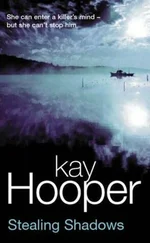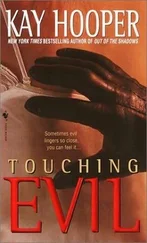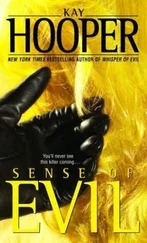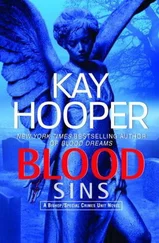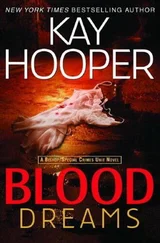– Pobrecilla. En el de este lado y en el del medio también hay ropa vieja, pero… -Quentin se arrodilló junto al baúl de su lado y sacó una caja arrugada llena de papeles sueltos-… esto de aquí parecen cartas, facturas y recibos. Hay al menos un par de libros de cuentas y unos diarios. Dios mío. Tardaremos horas en revisar todo esto.
– No me digas. -Diana se arrodilló junto al baúl del medio y sacó un álbum de recortes que apenas se mantenía unido. Miró un par de páginas y dijo-: Esto te va a encantar. Montones y montones de fotografías de El Refugio, algunas de cuando fue construido.
– Genial. Déjalo a un lado para llevarlo abajo, ¿quieres? Le pediremos permiso a Stephanie para revisar lo que nos parezca interesante en algún sitio más cómodo. Aquí arriba la luz es muy colorida, pero no es la más adecuada para estudiar estas cosas.
– Eso seguro. -Diana dejó a un lado el álbum, junto con otro que encontró en el baúl. Sacó luego una caja vieja en cuya tapa ponía «Objetos perdidos». La abrió y dejó al descubierto algunas piezas de bisutería, varios peines y pasadores de pelo, un monedero de lentejuelas, otros objetos menudos y cierto número de fotografías sueltas.
Levantó las fotografías para ver qué había bajo ellas y una cayó a un lado. A la luz brillante y multicolor que se derramaba en el interior de la caja, la imagen en blanco y negro parecía refulgir.
Diana cogió la fotografía y dejó que la caja volviera a caer dentro del baúl. Vio temblar sus dedos y no le sorprendió.
– ¿Qué es? -preguntó Quentin. Se acercó un poco, miró la foto que ella sostenía y contuvo el aliento, sorprendido-. Es Missy.
Estaba sentada en lo que parecían ser los escalones delanteros de una casa inidentificable, vestida de verano, con pantalones cortos y el pelo largo y moreno peinado con la raya al medio y recogido con cintas por debajo de las orejas. Sonreía y tocaba con la mano extendida a un perro de gran tamaño que yacía recostado junto a ella.
Y al otro lado…
Diana tocó ligeramente con el dedo la imagen de la niña pequeña del otro lado del perro. Iba también vestida de verano, pero tenía el pelo más rubio, más corto y suelto, y su sonrisa no era tan tímida como la de Missy.
– Me resulta familiar -dijo Quentin. Luego masculló una maldición al mirar a Diana.
– Mi padre lleva esta fotografía en la cartera -dijo ella lentamente-. Pero sólo la mitad. -Tocó de nuevo la imagen de la niñita rubia-. Esta mitad. La parte en la que estoy yo.
– Podéis usar este salón -le dijo Stephanie a Quentin, añadiendo-: No se usa mucho ni siquiera cuando el hotel está lleno, y con la cantidad de gente que se ha ido antes de lo previsto desde ayer… -Miró a través del salón del tercer piso, bellamente amueblado, a Diana, que, de pie junto a una de las ventanas, contemplaba los jardines, y agregó en voz más baja-: ¿Se encuentra bien? -Lo único que sabía sobre la fotografía que habían encontrado era que podía indicar una relación familiar entre Diana y uno de los niños asesinados en El Refugio; no había pedido más detalles.
– No lo sé -contestó él con franqueza-. Las últimas veinticuatro horas han sido… «duras» no es la palabra más adecuada. Su vida entera ha cambiado. -Sacudió la cabeza-. No sé qué pasará ahora.
Stephanie lo miró con incertidumbre.
– ¿No se supone que deberías saberlo? Quiero decir que ¿no es ése tu don, ver el futuro?
Quentin no se molestó en explicar de nuevo que nunca veía nada. Se limitó a decir:
– Lo irónico de la situación no ha pasado desapercibido, créeme. Mis facultades han brillado por su ausencia desde que llegué aquí, quitando un par de excepciones de poca monta. Puede que la razón sea que he estado tan concentrado en el pasado, que el futuro se me escapa. Por lo menos eso es lo que dice mi jefe, y suele tener razón.
– Yo no pretendo entender estas cosas -dijo Stephanie sinceramente-. Mira, ¿quieres que mande que os suban café? Me parece que vais a estar aquí un buen rato.
– Sería estupendo, gracias.
– Está bien. Buena suerte, espero que encontréis algo útil entre ese montón de cosas. -Señaló con la cabeza las dos cajas repletas que Quentin había trasladado con su permiso desde los baúles del desván.
Unas puertas correderas cerraban el salón y lo separaban del pasillo exterior, pero Quentin no se molestó en cerrarlas cuando Stephanie se marchó. El hotel parecía prácticamente vacío y dudaba que algún huésped fuera a interrumpirles o a molestarles entrando por casualidad en la habitación.
Se acercó a Diana con cautela, preocupado porque no hubiera dicho casi nada desde que habían encontrado la fotografía en el desván. Ella la llevaba aún en la mano, aunque había dejado de observarla para mirar por la ventana.
Antes de que Quentin pudiera hablar, dijo con voz perfectamente comedida:
– Tenías razón, ¿sabes? Las tarjetas magnetizadas que llevo encima no funcionan mucho tiempo.
Quentin comprendió que quería ir a parar a algún lado, de modo que siguió sin preguntar.
– Sí, nuestro campo electromagnético tiene algo que las altera.
– Las tarjetas llave duran menos que las de crédito.
– Seguramente porque están diseñadas para un período muy corto de tiempo, y las reprograman o las recargan más de una vez.
Diana asintió lentamente con la cabeza.
– Así que la información magnética de las tarjetas de crédito está pensada para ser más permanente, y por tanto es más resistente a las interferencias.
– Esa es nuestra hipótesis.
– ¿Y los teléfonos móviles? A mí sólo me funcionan una semana o dos y luego se averían. Las compañías telefónicas no se lo explican. Al final, dejé de intentar llevar uno.
– Lo mismo. Nuestro campo electromagnético interfiere con cualquier aparato magnético o electrónico, sobre todo con los que solemos llevar encima más a menudo.
– Tú llevas teléfono móvil. -El teléfono de Quentin era claramente visible, sujeto con un clip al cinturón.
– Hemos descubierto una funda de goma que parece protegerlos, al menos durante un tiempo. Aun así, las baterías suelen descargarse antes de lo que se considera normal, pero por lo menos podemos usar los teléfonos un tiempo razonable.
– Ah. Tenía curiosidad. -Ella hizo una pausa-. ¿Me prestas tu móvil, por favor?
– Claro. -Él soltó el teléfono del clip del cinturón y se lo dio. Empezaba a intuir lo que se proponía. Ignoraba si era buena idea, pero no se le ocurría ningún argumento que ella estuviera dispuesta a escuchar en ese instante.
Diana examinó un momento con ociosa curiosidad la funda que recubría el teléfono, luego la abrió y marcó un número, murmurando:
– Larga distancia, lo siento. Muy larga distancia, porque creo que está en su despacho de Londres. A cuenta de mi dinero como contribuyente.
Quentin ignoró aquello y dijo:
– Puedo irme, si prefieres estar sola.
Ella lo miró por primera vez.
– No. Prefiero que te quedes.
Él hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, a pesar de que no se sentía mucho más tranquilo. Aquel brillo extraño y sofocado que había visto en los ojos de Diana cuando estaban en las cuevas había vuelto a aparecer, y la misma quietud de su semblante sugería algo helado. Algo que podía romperse al primer contacto brusco.
Diana volvió a fijar los ojos en la ventana mientras esperaba que se efectuara la llamada. Después dijo:
– Hola, Sherry, soy Diana. ¿Está ocupado? Necesito hablar con él. Gracias.
– ¿Trabaja hasta tan tarde? -preguntó Quentin, que había calculado rápidamente la diferencia horaria.
– Trabaja a todas horas, siete días a la semana -contestó Diana-. Y paga a su ayudante el doble por las horas extras para que trabaje seis días.
Читать дальше