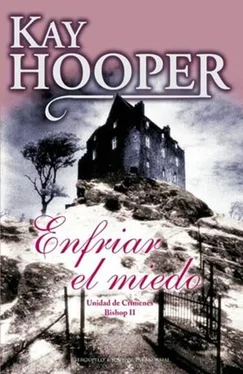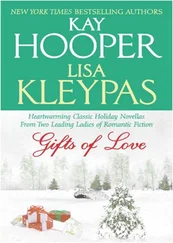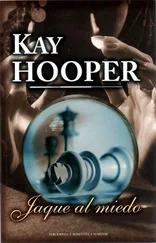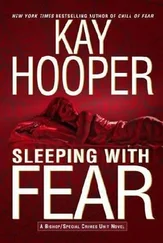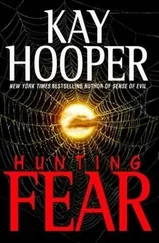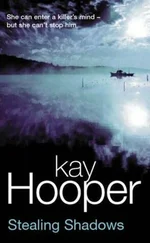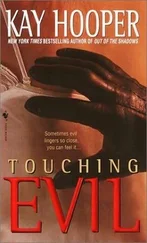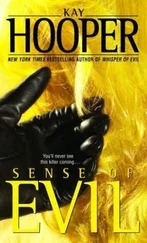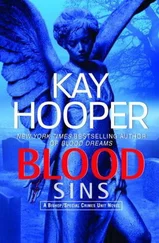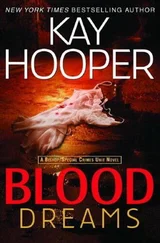– Sí -contestó ella lentamente-. Sí, creo que sí.
– Bien. Gracias.
Diana miró un momento más el dibujo; después arrancó cuidadosamente la página del cuaderno y la enrolló. La deslizó dentro del enorme bolso que colgaba de un lado del caballete, se quitó el blusón que llevaba puesto y lo dejó en el lugar que había ocupado el bolso.
Quentin notó que el bolso contenía una versión en tamaño reducido del cuaderno de dibujo del caballete, pero no dijo nada mientras ella se colgaba el asa del hombro y le indicaba con un gesto que estaba lista para marcharse.
Sólo cuando llegaron a la puerta ella pareció reparar en algo y preguntó:
– ¿Estaba aquí sola cuando entraste? ¿Dónde estaba Beau?
– Se fue cuando yo llegué. -Quentin no dio más explicaciones y confió en que ella no siguiera interrogándole al respeto.
Diana frunció el ceño, pero se encogió de hombros como para sí misma. No dijo nada más hasta que estuvieron sentados a una mesa de la terraza y la atenta camarera les dejó té con hielo y una cesta de panecillos tras tomarles nota.
Diana hizo caso omiso del té y de los panecillos y dijo:
– Has dicho que llevas casi toda tu vida adulta intentando resolver su… su asesinato. ¿Por qué? ¿Erais familia?
– No.
– Entonces, ¿por qué? Si fue hace veinticinco años, tú tenías que ser poco más que un niño.
– Tenía doce años.
– ¿Estabas aquí cuando sucedió?
Quentin asintió con la cabeza.
– Me crié en Seattle, pero ese verano mi padre estaba trabajando cerca de Leisure y nos trajo a una de las casitas del hotel. Es ingeniero y estaba supervisando las obras de un gran puente.
– Así que pasaste el verano aquí. ¿Qué me dices de Missy? ¿Vivía aquí?
– Su madre era camarera en El Refugio. En aquellos tiempos, algunos empleados tenían pequeños apartamentos en lo que con el tiempo sería el ala norte. Allí era donde vivía Missy. -Se encogió de hombros-. Ese verano no había muchos niños por aquí, así que los que estábamos solíamos hacer cosas juntos. Íbamos de excursión por ahí, salíamos a pescar, a montar a caballo, a nadar… Cosas típicas del verano, pensadas casi todas para que no estorbáramos a los mayores.
Diana apenas recordaba haber tenido ocho años, así que sólo estaba conjeturando cuando dijo:
– ¿Missy estaba enamorada de ti?
Él sonrió ligeramente al oír aquella palabra, pero asintió con la cabeza.
– Echando la vista atrás… Sí, seguramente sí. En aquel momento, yo me creía muy mayor y la veía como una cría pesada. Era la única chica del grupo, y la más pequeña de todos. Pero también era tímida y dulce, y no le daban asco los bichos, ni le molestaban las bromas y los líos en que nos metíamos los chicos, y yo… me acostumbré a tenerla cerca.
Conjeturando aún, Diana dijo:
– Eres hijo único.
Su afirmación no pareció sorprender a Quentin.
– Sí. Así que tener a otros niños a mí alrededor constantemente era una novedad para mí, una novedad que me gustaba. Al final del verano, Missy se había convertido en la hermanita que nunca tuve.
– ¿Al final del verano?
Quentin asintió.
– Fue cuando murió. En agosto. Hará veinticinco años el próximo agosto.
– ¿Qué ocurrió?
El rostro de Quentin se crispó y un frío tenebroso penetró en sus ojos. Lentamente dijo:
– Ese verano fue raro desde el principio. En aquel momento, yo pensaba que era sólo que El Refugio era un sitio muy viejo, y que los sitios viejos suelen dar un poco de miedo; era algo que ya había notado antes, en otros lugares. Y luego, como éramos niños, nos asustábamos los unos a los otros contándonos historias de fantasmas alrededor de las hogueras que hacíamos junto a los establos, casi siempre de noche. Pero no se trataba sólo de cuentos y de nuestra imaginación hiperactiva. Todos nosotros tuvimos ese verano experiencias que no podíamos explicar.
– ¿Cómo cuáles?
– Teníamos pesadillas que nunca antes habíamos tenido. Veíamos algo por el rabillo del ojo y al volvernos no había nada. Oíamos ruidos extraños de noche. Descubríamos en los edificios o en los jardines rincones que nos producían una sensación extraña. Rincones que… daban miedo.
Quentin hizo una leve mueca.
– Cuando se es un niño, no se articula muy bien lo que se siente, o al menos yo no podía hacerlo. Lo único que sabía era que aquí pasaba algo extraño. Y debería habérselo dicho a alguien.
Diana frunció levemente el ceño, concentrada.
– ¿Te culpas por lo que le ocurrió a Missy? ¿Por eso?
– No sólo por eso -respondió él-. Porque Missy tenía miedo. Y porque intentó decirme de qué tenía miedo… y yo no la escuché. Ni entonces, ni dos días después, cuando intentó decírmelo de nuevo. Esa fue la última vez que la vi con vida.
A última hora de la mañana, Madison había explorado ya casi todos los jardines, o al menos los que le interesaban. Lo cual estaba muy bien. Había regresado obedientemente al edificio principal y había comido temprano con sus padres, y después había prometido de mala gana quedarse dentro porque se preveían tormentas para esa tarde.
Dado que era una niña muy independiente y no rompía las cosas ni se metía en líos, sus padres no pusieron reparos cuando anunció su intención de explorar el interior del hotel, como había hecho con los jardines.
– Pero acuérdate de la norma, Madison -le dijo su madre-. No entres en las habitaciones de otras personas. ¿Por qué no vas a la biblioteca o a la sala de juegos?
– Seguramente iré, mamá. Vamos, Angelo . -Dejó a sus padres en su suite de dos dormitorios (la habitación Orquídea, oficialmente) y se marchó a explorar el hotel con su compañero canino.
Echó un vistazo a la sala de juegos y encontró allí a otro niño: un chico de unos diez años, completamente enfrascado en el videojuego al que estaba jugando. Había también unos cuantos adultos en la sala, algunos agrupados en torno a la mesa de billar y otros hablando tranquilamente mientras jugaban al ajedrez o a las cartas, absortos también en lo que hacían.
Madison se encogió de hombros y fue a mirar los montones de juegos de mesa y de rompecabezas de las estanterías que había junto a varias mesas cercanas. Respondió educadamente al saludo de una señora mayor y recogió una carta que había caído al suelo, junto a la silla de la señora.
– ¡Vaya! Con razón no me salía -dijo la señora, mirando el solitario a medio acabar desplegado ante ella-. Gracias, tesoro.
– De nada. -Madison sabía por sus vivencias con señoras mayores que aquélla querría hablar con ella mientras se quedara allí, así que se apresuró a alejarse. No era que no le gustaran las señoras mayores, era sólo que quería ver qué más tenía que ofrecer el hotel.
Se suponía que iban a quedarse allí una semana entera, y estaba decidida a explorar sus alternativas.
Salió de la sala de juegos y siguió adelante mientras le decía Angelo :
– Creo que eres el único perro que hay aquí.
Angelo titubeó, gimiendo, cuando ella tomó el largo corredor que conducía al ala norte, y Madison dijo con impaciencia:
– Tampoco querías entrar en el jardín zen, ¿recuerdas? Y nos lo pasamos bien allí, ¿no?
El perrito gimió otra vez, pero cuando la persona a la que más quería en el mundo continuó sin detenerse, se apresuró a alcanzarla, afligido, con las orejas y el rabo agachados.
– Eres un bebé -le informó Madison-. Ya te he dicho que no tienes que tenerles miedo. Nunca nos han hecho daño, ¿verdad?
Lo que Angelo pensara al respecto se lo guardó para sí, y se pego a Madison mientras ésta inspeccionaba dos salas de estar y un par de cortos pasillos antes de subir las escaleras que daban al siguiente piso.
Читать дальше