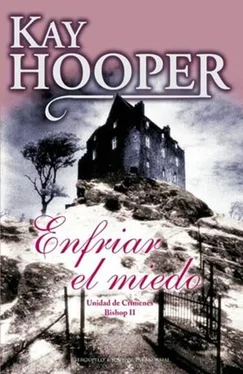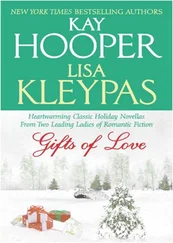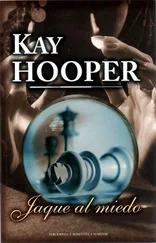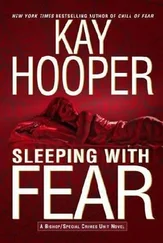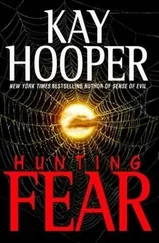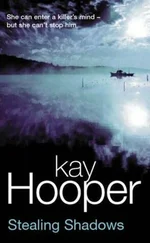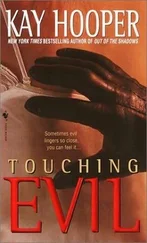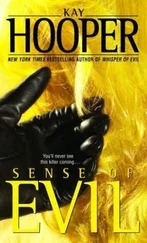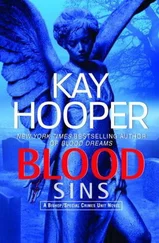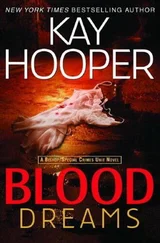A no ser que encontraran por casualidad un médico cuyas ideas se salieran del marco de la medicina tradicional. O bien otra persona con facultades parapsicológicas y conciencia y disposición para ayudarles.
Diana Brisco, Quentin estaba seguro de ello, tenía el don. No estaba seguro de qué facultad poseía; la suya propia le permitía únicamente mirar hacia delante, no escudriñar la mente o las emociones de los demás. Tampoco estaba seguro de lo fuerte que era su facultad, o facultades.
Estas eran lo bastante fuertes, eso sí, para que estuviera allí soportando «un nuevo intento de hacer examen de conciencia» y, de ese modo, curarse. Lo bastante fuertes, seguramente, para que se hubiera medicado en diversos momentos de su vida. Lo bastante fuertes para que ahora, con veintitantos o treinta y pocos años, poseyera la mirada finamente aguzada de quien tiene al estrés por compañero constante.
Diana, sin embargo, tenía entereza suficiente para haber sobrevivido hasta ese momento, cuerda y capaz de desenvolverse en la vida, a pesar de que creyera que algo dentro de ella se había malogrado, y eso decía mucho acerca de su carácter.
Así que era fuerte, lo bastante fuerte para manejar sus facultades si llegaba a saber cómo hacerlo. Y estaba allí. El destino la había conducido allí, en ese momento. La había llevado a El Refugio, a aquel sitio en particular, en aquel momento preciso.
– Tiene que haber un motivo -se oyó murmurar Quentin-. Las coincidencias no existen. Y algunas cosas tienen que suceder como suceden.
Él no había ido allí para eso, para ayudar a una persona con problemas. Pero, aunque no era del todo un fatalista, llevaba algún tiempo convencido de que ciertos encuentros y acontecimientos estaban abocados de antemano a suceder, predeterminados y prácticamente grabados en piedra. Cruces de caminos, intersecciones donde había que tomar decisiones clave.
Y creía que tal vez aquél fuera, para él, uno de esos momentos. Lo que hiciera o dejara de hacer podía determinar su camino de allí en adelante, quizás incluso su destino final.
– El universo te pone donde tienes que estar -se recordó, repitiendo algo que Bishop y su mujer, Miranda, decían a menudo a su equipo de investigadores-. Aprovéchate de ello.
La cuestión era cómo.
Ellie Weeks sabía que la iban a despedir. Lo sabía. Y las razones por las que iban a despedirla formaban una larga lista, en cuyo primer puesto se hallaba la tórrida aventura secreta que había mantenido con un huésped unas semanas antes.
En el número dos de la lista figuraba el hecho de que estaba embarazada.
Tenía un nudo frío de terror en el vientre desde que esa mañana había usado la prueba de embarazo… por tercera vez esa semana. Positivo. Siempre positivo.
Era muy improbable que hubiera dado con tres pruebas defectuosas seguidas, lo sabía muy bien. Así que no estaban defectuosas. Y ella no podía seguir ignorando o fingiendo ignorar la amarga verdad.
Era soltera, iba a tener un bebé y el padre de su hijo estaba (se lo había dicho él mismo para poner fin a su idilio) casado. Felizmente.
Felizmente casado. Dios.
Los hombres eran unos cerdos, hasta el último de ellos. Su padre había sido un cerdo, y todos los hombres con los que se había liado en sus veintisiete años de vida habían sido unos cerdos.
– Es sólo que no tienes suerte con los hombres -le había dicho compasivamente Alison, su amiga y compañera en las labores de camarera en El Refugio, cuando Ellie le había confesado su triste devaneo sin entrar en detalles respecto a quién era el hombre en cuestión y dónde había tenido lugar la aventura-. Mi Charles es un buen hombre. Y tiene un hermano, ¿sabes?
Ellie, asqueada por las náuseas matutinas y por una amargura que la reconcomía, le había dicho a su amiga que no quería volver a saber nada de los hombres mientras viviera, por muy buenos que fueran sus hermanos.
Ahora, mientras pasaba la ruidosa aspiradora por la moqueta de la habitación Jengibre, en el ala norte, Ellie se preguntaba afligida qué iba a ser de ella. Imaginaba que disponía, quizá, de tres o cuatro meses antes de que su embarazo se hiciera evidente a ojos de todo el mundo. Y luego la despedirían, la pondrían de patitas en la calle, sin ahorros ni nadie a quien recurrir para pedir ayuda. Y con un niño de camino.
Si tuviera valor, se pondría en contacto con el padre del bebé. Pero él no sólo era rico y famoso, sino que también se dedicaba a la política, y Ellie tenía la inquietante sospecha de que conocía a mucha gente que podía y querría librarle de un problemilla de poca monta, como una ex amante embarazada que aparecía de repente. Y no sería sobornándola.
Ella no tenía tanta suerte.
La aspiradora comenzó a hacer un ruido de mil demonios y Ellie se apresuró a apagarla. No había visto nada en la moqueta de la habitación, pero estaba claro que a alguien se le había caído una moneda o alguna otra cosa metálica. Ellie se arrodilló y puso la aspiradora de lado para mirar la cabeza rotatoria del cepillo.
Esta giró fácilmente bajo su mano, y Ellie sacudió varias veces la aspiradora, hasta que lo que traqueteaba dentro cayó a la moqueta.
Era un pequeño colgante de plata, en forma de corazón, con un nombre grabado por delante. Ellie lo recogió y lo estuvo observando. Le pareció uno de esos colgantes que llevaban las niñas. Intentó abrirlo usando una uña, pero el colgante resistió tenazmente sus esfuerzos, y por fin Ellie se dio por vencida.
Sabía que no debía dejarlo simplemente en la mesilla de noche o en la cómoda. Se puso en pie, se acercó a su carrito, que estaba en el pasillo, y sacó uno de los sobres que les daban para tales fines. Anotó por fuera la fecha, la hora y el nombre de la habitación, luego echó un último vistazo al colgante, lo metió en el sobre y cerró éste. Después puso el sobre en uno de los compartimentos inferiores del carrito.
– Bueno, Missy -murmuró-, tu colgante estará en el servicio de limpieza, en la sección de objetos perdidos. Sano y salvo.
Volvió luego a la habitación Jengibre y siguió con su tarea. El rugido de la aspiradora ahogó el sonido de su voz cuando murmuró:
– No sé qué voy a hacer…
Diana se alegraba de que esa mañana, ya tarde, hubiera programada una clase del taller de pintura. Su encuentro con Quentin la había alterado más de lo que deseaba admitir; de no haber tenido nada que hacer, excepto reflexionar sobre cómo había podido dibujar su retrato casi exacto antes de fijar siquiera los ojos en él, quizás hubiera sufrido un colapso.
Se hallaba, en cambio, de pie en su rincón habitual del invernadero y, en el caballete, su gran cuaderno de dibujo permanecía abierto ante ella por una hoja en blanco. Fruncía el ceño mientras escuchaba a medias el agradable murmullo de la voz de Beau Rafferty. Éste estaba dando instrucciones a sus alumnos sobre cómo usar el carboncillo para dibujar lo que ocupaba sus mentes esa mañana, ya fuera una idea, una emoción, un problema o cualquiera otra cosa que les inquietara o preocupara.
– No penséis en lo que estáis haciendo -les decía, repitiendo lo que el día anterior le había dicho a ella en privado-. Dejad vagar el pensamiento. Simplemente, dibujad.
Diana resistió el impulso de dibujar de nuevo la cara de Quentin. Pensó en su experiencia de antes del amanecer y en la súplica, tal vez soñada, que había visto escrita en el cristal de su ventana.
«Ayúdanos.»
¿Nos? ¿A quién ese refería ese «nos»? No. Daba igual. Era un sueño. Sólo un sueño.
Simplemente otro sueño extraño, otro síntoma, otra señal de que estaba empeorando, en lugar de mejorar.
Aquello la asustaba. La enfermedad había perturbado su vida desde que tenía ocho años, y veinticinco años era mucho tiempo para soportar una cosa así. Pero al menos en aquellos primeros años había sido capaz de desenvolverse casi siempre con normalidad. Tenía a veces sueños, en ocasiones creía oír que alguien le hablaba cuando no había nadie cerca, y hasta veía destellos fantasmagóricos de personas o cosas, como la estela visual de un movimiento que advirtiera por el rabillo del ojo y que desaparecía en cuanto intentaba fijar la vista en él.
Читать дальше