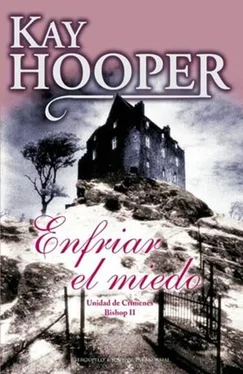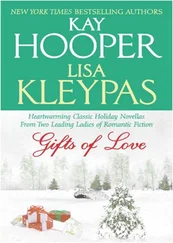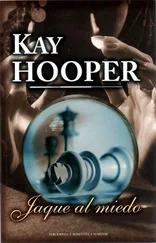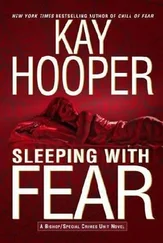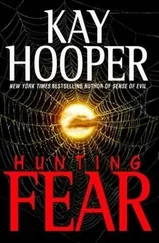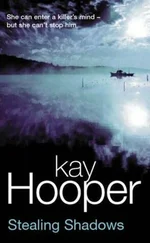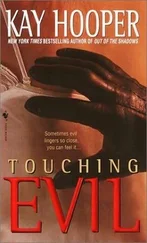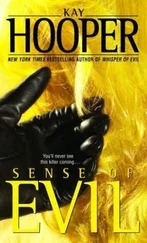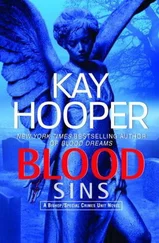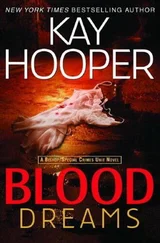– Diana, escúchame. Tú no estás loca.
– Tú no sabes lo que acabo de ver. -Su voz temblaba ahora.
– Fuera lo que fuese, era real. -Quentin alzó los ojos con impaciencia cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a estrellarse a su alrededor; cogió luego la mano a Diana y la condujo dentro del hotel.
Ella le siguió casi a ciegas. Tal vez (pensaría más tarde) porque en ese momento no deseaba estar sola. O tal vez porque las respuestas que Quentin le ofrecía resultaban menos aterradoras que la posibilidad de estar hundiéndose en la locura.
Madison levantó la vista de la muñeca vieja que había encontrado en el baúl y frunció el ceño cuando resonó un trueno.
– Papá dijo que habría tormenta.
– Aquí hay muchas tormentas -dijo su nueva amiga.
– A mí me gustan. ¿A ti no?
– A veces.
– También me gusta esta habitación. -Madison paseó la mirada por el dormitorio, muy bonito e infantil, con sus muebles anticuados y sus cortinas de encaje-. Pero ¿por qué es secreta?
– Porque ellos no lo entenderían.
– ¿Ellos? -Madison frunció las cejas y acarició distraídamente a Angelo , que, acurrucado a su lado, temblaba un poco. Odiaba las tormentas, el pobrecillo-. ¿Te refieres a mis padres?
– Sí.
– Es tu cuarto, ¿verdad? -preguntó Madison con repentina desconfianza-. Quiero decir que no será de otra persona. Porque no puedo entrar en las habitaciones de los demás si no me invitan.
– En esta habitación siempre puedes entrar.
Sospechando que sus preguntas no habían obtenido respuesta, Madison hizo otra más concreta:
– ¿Cómo te llamas? No me lo has dicho.
– Becca.
– Qué bonito.
– Gracias. Madison también es bonito.
– Entonces, ¿ésta es tu habitación, Becca?
– Lo era.
– ¿Y ya no?
Becca sonrió dulcemente.
– Todavía vengo aquí algunas veces. Sobre todo cuando hay tormenta.
– ¿Sí? A mí me gusta mi habitación de casa cuando hay tormenta. Allí me siento segura.
– Aquí también te sentirás segura. Recuérdalo, Madison. Aquí estarás a salvo.
Madison la miró interrogativamente.
– ¿De la tormenta?
– No. -Becca se inclinó hacia ella y, todavía sonriendo dulcemente, susurró-: Ya viene.
Diana miraba a Quentin por encima del borde de la taza mientras bebía el té caliente y dulce que él había pedido. Al dejar la taza sobre su platillo, encima de la mesita, entre sus sillas, dijo con sorna:
– El remedio tradicional para un buen susto.
Él se encogió de hombros.
– No nos dio tiempo a acabar el café.
Estaban sentados en una zona apartada del gran salón contiguo al vestíbulo principal donde, como ellos, unos pocos huéspedes habían buscado refugio de la tormenta. La estancia estaba dispuesta de tal modo que sus numerosas sillas y mesas, reunidas en grupos diseminados y separados por grandes plantas, biombos y otras divisiones decorativas, ofrecían intimidad y propiciaban conversaciones apacibles, y al mismo tiempo uno tenía la sensación de no estar demasiado aislado, demasiado solo.
La tormenta (más rayos, truenos y viento que lluvia) continuaba rugiendo afuera. Lo cual era propio de aquel valle, pensó Quentin.
Diana no se había recobrado aún de su experiencia en la terraza. No estaba segura, de hecho, de sí se recuperaría alguna vez. Y ahora que había tenido un par de minutos para pensarlo, se sentía recelosa, a la defensiva y más insegura de lo que recordaba haberse sentido nunca.
No era una sensación agradable.
– Tampoco nos dio tiempo a acabar la conversación -añadió Quentin-. ¿Qué viste ahí fuera, Diana?
– Nada. -Volvía a ser, al menos, lo bastante dueña de sí misma como para saber que no debía describir lo que había visto. Lo que no podía haber visto. Pese a lo que Quentin dijese creer, Diana sabía por experiencia que, en el mejor de los casos, la gente encontraba inquietantes las cosas inexplicables.
Y no quería ver en los ojos de Quentin aquella mirada que tan bien conocía, aquella cuidadosa expresión que parecía decir «que no se entere de que creo que está chiflada», aquella deliberada ausencia de incredulidad o de estupor.
– Diana…
– Esta mañana, dijiste algo acerca de que este sitio no es seguro para los niños. Algo acerca de tragedias. Supongo que no te referías solamente a Missy. Así que, ¿de qué iba todo eso?
Él vaciló; luego se encogió de hombros.
– Accidentes, enfermedades, muertes sin explicación, niños que desaparecen.
– Eso pasa en todas partes, ¿no?
– Sí, por desgracia. Pero aquí pasa mucho más a menudo de lo que podría achacarse al puro azar.
– ¿Y crees que eso está relacionado de alguna forma con la muerte de Missy?
– He descubierto que las coincidencias casi nunca existen -repuso Quentin.
Diana notó que fruncía el ceño.
– ¿No?
– No. En todas partes hay pautas, si uno sabe reconocerlas. La mayoría de las veces no las reconocemos, al menos hasta después de un acontecimiento. Algunas, en cambio, están tan claras que prácticamente son de neón. Tú y yo, por ejemplo.
– ¿Qué pasa con nosotros? -preguntó ella, recelosa.
– El hecho de que estemos los dos aquí, en este momento, no es una coincidencia. El que tú hayas dibujado un retrato muy preciso de Missy, alguien cuyo asesinato yo intento resolver y que sucedió cuando casualmente yo estaba aquí no es una coincidencia. Ni siquiera el que esta mañana subieras las escaleras de la torre al amanecer y me encontraras allí fue una coincidencia.
– Todo forma parte del plan maestro, ¿verdad?
– Todo forma parte de una pauta. Todo se conecta de algún modo, por alguna vía. Y creo que Missy es la conexión.
Diana, que estaba pensando en el otro dibujo que había guardado en su bolso, el retrato que había hecho de aquel hombre antes de posar sus ojos en él, encontraba difícil rebatir al menos parte de lo que Quentin estaba diciendo. Pero lo intentó.
– ¿Cómo podría ser? Ya te he dicho que nunca he conocido ha nadie que se llame Missy. Nunca había estado aquí. Ni siquiera había estado en Tennessee. Seguramente salió en el periódico algún artículo sobre su muerte o algo así, con una fotografía, y lo vi en algún momento, hace años. Algo por el estilo.
– No. -La voz de Quentin sonó tajante-. El artículo sobre su muerte ocupaba poco más que un párrafo, y no había fotografía. Además, no salió nunca en los grandes diarios regionales, y mucho menos en un medio nacional. Llevo años estudiando el caso, Diana. He visto todas las noticias que he podido encontrar, por insignificantes que fueran… y en el FBI nos enseñan a buscar, créeme.
Diana se quedó callada, molesta pero nada convencida.
– La has visto, ¿verdad? Ahí fuera, en la terraza.
Ella sacudió la cabeza a medias, todavía callada.
Quentin dijo pacientemente:
– Sea lo que sea lo que has visto, fue muy repentino y muy intenso… y lo desencadenó la tormenta.
Aquello sorprendió a Diana.
– ¿Qué?
– ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre la energía? Las tormentas están repletas de ella; cargan el aire de corrientes electromagnéticas. Corrientes ante las que nuestros circuitos cerebrales reaccionan. Las tormentas afectan mucho, casi siempre, ha las personas con facultades parapsicológicas. A veces bloquean nuestras capacidades, pero es más frecuente que lo que experimentamos sea mucho más intenso de lo normal, sobre todo en los minutos que preceden al estallido de la tormenta.
Más para ella misma que para él, Diana murmuró:
– Normalmente sé cuándo va a haber una. Pero ahí fuera…
Читать дальше