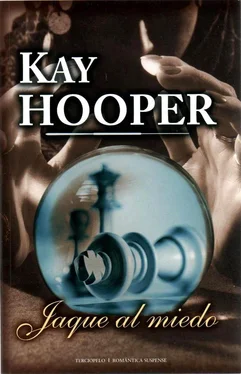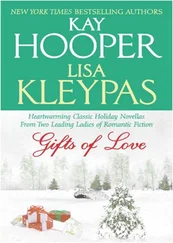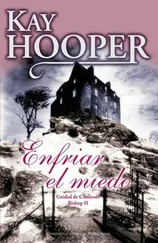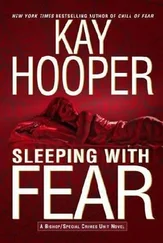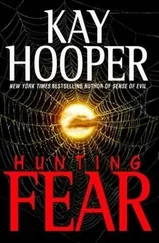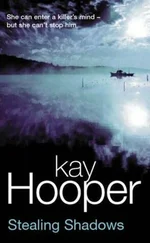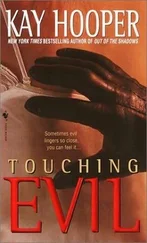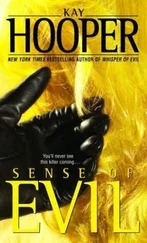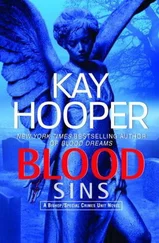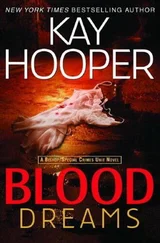De nuevo, antes de que pudiera fijarse en los detalles, la escena desapareció, reemplazada esta vez por un mareante flujo de imágenes, como una serie de diapositivas pasadas a toda velocidad. Creyó verse en algunas de ellas y en otras vio a extraños, pero todas aquellas personas estaban llenas de horror.
No lograba fijarse en una sola imagen antes de que apareciera la siguiente. Y la confusión de docenas de conversaciones sonando al unísono estuvo a punto de ensordecerla.
El miedo la empujaba, la embargaba, la vapuleaba en oleadas sucesivas, frío, húmedo y negro. Dentro y fuera de ella sentía crecer la presión: aumentaba progresivamente hasta hacerse dolorosa, hasta que comprendió que la amenazaba, hasta que se sintió casi abotagada por su fuerza.
Y luego, bruscamente, se halló de nuevo en medio de un silencio absoluto, de un vacío frío y opaco, tan hueco que…
«¿De qué tienes miedo tú, Samantha?»
Abrió los ojos sobresaltada, profiriendo un gemido, y sus oídos registraron vagamente el ruido del colgante al caer sobre la mesa. Su mano abierta ardía. Se la miró, miró la blanca impronta de una araña y su tela fantasmal impresa sobre la línea y el círculo, mucho más tenues, que marcaban ya su palma.
– Sam… Sam… Estás sangrando.
Miró por encima de la mesa el rostro blanco y desencajado de Caitlin y sintió un goteo bajo la nariz. Levantó la mano izquierda, notó una humedad y, al extender la mano, vio que estaba manchada de escarlata.
Se miró las dos manos, una marcada con fuego gélido y la otra con su propia sangre.
– ¿Sam?
– De qué tienes miedo tú -musitó Samantha para sí misma.
– ¿Yo? De las alturas. Pero no llega a ser una fobia. -Caitlin cogió un puñado de servilletas de papel del dispensador que había sobre la mesa y se las ofreció-. Sam, la sangre…
Samantha aceptó distraídamente las servilletas y se llevó el áspero papel a la nariz.
– Gracias -murmuró.
– ¿Qué demonios has visto?
– ¿Cuánto tiempo he estado fuera?
– Unos veinte minutos. Me tenías preocupada. Por si no lo sabes, da miedo verte así. Te quedas quieta como una estatua y más pálida que el mármol. Pero esta vez empezaste a temblar hacia el final. ¿Qué has visto?
– Tal vez lo que él quería que viera -respondió Samantha lentamente.
– ¿Quién? ¿El secuestrador? Pero has dicho que seguramente dejó el colgante para que lo encontrara el sheriff Metcalf.
– Sí, eso he dicho, ¿verdad? -Samantha la miró-. ¿Sabes algo de ajedrez?
– No, no mucho. ¿Y tú?
– Sé que se sacrifican los peones. Y sé que un buen jugador de ajedrez es capaz de anticiparse en varios movimientos a su oponente.
– ¿Y? -preguntó Caitlin, desconcertada.
– Que creo que ese tipo podría ir varios movimientos por delante de nosotros. Por delante de la policía. Por delante de Luke. Por delante de mí. Y, lo mires por donde lo mires, eso no es buena señal.
Esa misma tarde, Lucas se hallaba en un almacén del garaje del departamento del sheriff, estudiando el gran tanque de cristal y acero en el que había muerto Lindsay Graham.
La vieja mina era tan inaccesible que habría sido poco práctico transportar a los investigadores del equipo forense montaña arriba y montaña abajo las numerosas veces que habrían sido necesarias para que inspeccionaran el tanque a fondo. Con todo, el departamento había tardado un día y medio en llevar a cabo su traslado en camión desde lo alto de la montaña. No había literalmente modo mejor de hacerlo, puesto que la densa vegetación hacía imposible cualquier clase de transporte aéreo.
De todos modos, tener el tanque en su poder no les había servido de nada, al menos que Lucas supiera. No habían conseguido encontrar ninguna prueba forense de la que mereciera la pena hablar. Dentro del tanque sólo se habían hallado las huellas de Lindsay, y en el exterior no se había descubierto ninguna.
Se habían encontrado, en cambio, unos cuantos cabellos, al menos dos de ellos negros y que, por tanto, no pertenecían a la inspectora. Lucas los había mandado a Quantico para su análisis, junto con una petición para que Bishop hiciera lo que fuera posible por acelerar las cosas.
Al parecer, el secuestrador había abandonado la zona antes de que las lluvias de la tarde borraran todas sus huellas. O eso, pensó Lucas con rabia, o le habían crecido alas y había salido de allí volando, sin dejar ni rastro.
Muy teatral, pero poco probable.
Rodeó lentamente el tanque y siguió estudiándolo mientras intentaba captar alguna sensación del hombre que lo había construido.
No habían tenido suerte a la hora de descubrir dónde o cuándo había adquirido el secuestrador el cristal y el acero, pero estaba claro que una labor tan meticulosa había requerido tiempo y concentración. Era imposible que el asesino hubiera construido el tanque tras el secuestro de Lindsay. De hecho, los expertos consultados opinaban que habría costado una semana o más fabricarlo, dependiendo de la destreza del constructor.
Y luego estaba el minucioso sistema de tuberías que conectaba el tanque con el depósito de agua de la mina abandonada, una antigua balsa que el agua de la lluvia había colmado durante los años que el pozo llevaba cerrado. Y el temporizador, sencillo pero de una eficacia letal, que en el momento señalado había abierto la válvula para inundar el tanque.
Lucas nunca había visto nada igual. Nunca había oído hablar de nada parecido.
– Es casi como de una serie antigua de superhéroes, ¿verdad?
Lucas se volvió rápidamente, sobresaltado porque Samantha hubiera conseguido acercarse sin que se diera cuenta.
Ella entró en la habitación.
– Me ha dejado entrar Glen Champion -dijo-, y Jaylene me ha dicho que estabas aquí abajo. Los demás me han eludido cuidadosamente.
– Ya sabes cómo son los policías -dijo él.
– Sí. No pueden culparme de nada lógicamente, al menos todavía, pero no les caigo bien.
– ¿Qué quieres decir con eso de que no pueden culparte todavía?
– Vamos, Luke. No hace falta que nadie me diga que Metcalf está removiendo cielo y tierra para encontrar alguna relación entre esos secuestros y la feria.
– ¿Y encontrará alguna?
En lugar de contestar a su pregunta, Samantha fijó la mirada en el tanque y se aproximó a él.
– Es raro, ¿verdad? Y se parece mucho a esas viejas series de televisión. ¿Te acuerdas? El pintoresco villano que captura a los héroes y los ata a alguna máquina absurda diseñada para matarlos… pero no hasta el episodio de la semana siguiente. Siempre me preguntaba por qué, cuando les echaba el guante, no se limitaba a pegarles un tiro.
Miró a Lucas fijamente.
– ¿Por qué no se limita a pegarles un tiro?
Él miró fugazmente el tanque.
– Había un temporizador. Si hubiéramos llegado a tiempo…
Samantha preguntó de nuevo:
– ¿Por qué no se limita a pegarles un tiro?
– Porque forma parte del maldito juego. Si yo soy lo bastante rápido, nadie muere. ¿Es eso lo que quieres oír?
Samantha no se arredró ante su ferocidad. Ni siquiera dio un respingo. Con la misma voz serena y firme, dijo:
– Pero ¿por qué forma eso parte del juego? ¿Es que no lo ves? Está desviando la responsabilidad, Luke. No hay duda en este caso, con Lindsay. Y puede que tampoco la haya con los demás. No es culpa suya porque él no los mató en realidad, no con sus propias manos. Es culpa de la policía, de los investigadores, porque, si hicieran bien su trabajo, nadie moriría.
– Estás sacando muchas conclusiones sólo porque hayamos encontrado un temporizador.
– No es por eso. Es por lo que oí que le decía a Lindsay. Que él no mataba. Él nunca mata con sus propias manos, directamente. En parte, para desviar la responsabilidad. Pero también por otra razón. Si matas a alguien rápidamente, sólo tienes un cadáver. Hay poco suspense, poca posibilidad de que el miedo crezca hasta convertirse en terror. Pero, si le muestras a alguien cómo piensas matarlo dentro de unos minutos o de unas horas, y luego te marchas…
Читать дальше