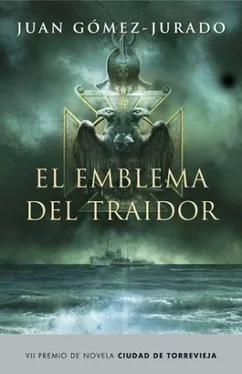Y esto con sólo diez años. Cuando crezca será un gran fotógrafo, pensó Alys orgullosa.
Miró de reojo a su hijo, que la observaba con intensidad, deseando conocer su opinión. Alys fingió no darse cuenta.
– ¿Qué te parece, mamá?
– ¿El qué?
– ¿Qué va a ser? La foto.
– Te ha salido un poco movida. Pero escogiste muy bien la apertura y la profundidad. La próxima vez que quieras hacer un bodegón con poca luz, usa el trípode.
– Sí, mamá -dijo Julian, sonriendo de oreja a oreja.
El muy canalla sabe que estoy sacándole los defectos adrede, pensó Alys, sin poder evitar sonreír a su vez. Desde que nació, su carácter se había dulcificado bastante. Le revolvió el pelo rubio, cosa que siempre le provocaba una risa.
– Julian, ¿qué te parece si hoy disfrutamos de un picnic en el parque con el tío Manfred?
– ¿Me dejarás llevar la Kodak?
– Si prometes tener cuidado… -dijo Alys, con resignación.
– ¡Claro! ¡Al parque, al parque!
– Pero antes ve a cambiarte a tu habitación.
Julian salió a toda velocidad, y Manfred se quedó mirando a su hermana en silencio. Bajo aquella luz roja que difuminaba rasgos y expresiones, era incapaz de saber en qué estaba pensando. Alys, por su parte, había sacado el papel que le había entregado Paul del bolsillo y clavaba la vista en él como si aquella media docena de palabras pudieran convertirse en Paul.
– ¿Te ha dado un papel con su dirección? -dijo Manfred, leyendo por encima del hombro de ella-. Y encima es de una pensión. Por favor…
– Es posible que sus intenciones sean buenas, Manfred -dijo ella, a la defensiva.
– No puedo entenderte, hermanita. Todo este tiempo has sufrido sin saber nada de él, creyendo que estaba muerto o algo peor. Y de repente aparece…
– Ya sabes lo que siento por él.
– Podías haberlo pensado antes.
Ella torció la cara al escuchar aquello.
Muchas gracias, Manfred. Como si no me hubiese arrepentido lo suficiente durante todo este tiempo.
– Perdóname -dijo Manfred al notar que la había disgustado. Le acarició el hombro con cariño-. Lo he dicho sin querer. Eres muy libre de hacer lo que quieras, por supuesto. Tan sólo pretendo evitar que te hagan daño.
– Tengo que intentarlo.
Ambos guardaron silencio unos instantes. Desde la habitación del niño llegaron ruidos de cosas cayendo al suelo.
– Seguramente esté intentando coger el balón.
– ¿Has pensado ya cómo se lo vas a decir a Julian?
– No tengo ni la menor idea. Gradualmente, supongo.
– ¿Qué quieres decir con gradualmente, Alys? ¿Le vas a enseñar primero una pierna y le vas a decir «ésta es la pierna de tu padre»? ¿Y al día siguiente un brazo? Cuando lo hagas tendrá que ser de golpe, tendrás que admitir que llevas toda su vida mintiéndole, y será duro.
– Ya lo sé -dijo ella pensativa.
Resonó un nuevo ruido estruendoso, más fuerte que el anterior.
– ¡Ya estoy! -gritó Julian al otro lado de la puerta.
– Será mejor que os adelantéis -dijo Alys-. Iré haciendo unos bocadillos y nos encontraremos dentro de media hora junto a la fuente.
Cuando se fueron, Alys intentó poner orden a la vez en sus pensamientos y en el campo de batalla en que se había convertido el cuarto de Julian, pero tuvo que desistir cuando se dio cuenta de que estaba emparejando calcetines de diferentes colores.
Fue hasta la diminuta cocina y puso en una cesta fruta, varios bocadillos de queso y mermelada y una botella de zumo. Estaba intentando decidir si llevar una o dos cervezas, cuando escuchó el timbre.
Seguro que se han olvidado algo, pensó. Mejor, así ya vamos todos juntos.
Abrió de golpe la puerta de la calle.
– Menuda cabeza que ten…
La última palabra se le convirtió en un jadeo asustado. Cualquier otro ciudadano lo hubiera exhalado al ver el uniforme de las SS.
Alys lo hizo porque reconoció el rostro de quien lo vestía.
– ¿Me echabas de menos, puta judía? -dijo Jürgen, con una sonrisa.
Cuando llamaron a la puerta, Paul tenía una manzana a medio comer en una mano y un periódico en la otra. Había dejado la comida que le había subido la patrona intacta sobre la mesa, pues la emoción de su encuentro con Alys le había revuelto el estómago. Se obligó a masticar la fruta para calmar sus nervios.
Al escuchar los golpes, Paul se puso en pie, soltó el periódico y tomó la pistola de debajo de la almohada. Con ella tras la espalda, abrió la puerta. Era de nuevo la patrona.
– Señor Reiner, aquí hay unas personas que quieren verle -dijo la mujer, con cara de preocupación.
Se hizo a un lado. En mitad del pasillo estaba Manfred Tannenbaum, llevando de la mano a un niño asustado, que se aferraba a un viejo y gastado balón de fútbol como si fuera un salvavidas. Paul se quedó observándolo fijamente y el corazón le dio un vuelco. El pelo rubio oscuro, los rasgos marcados, el ligero hoyuelo en la barbilla y los ojos azules. La manera en que le miraba, con miedo pero sin bajar la vista.
– ¿Es…? -dijo buscando en Manfred una confirmación que no necesitaba, pues su corazón ya se lo había dicho todo.
El otro asintió con la cabeza, y por tercera vez en la vida de Paul, todo lo que sabía del mundo se hizo añicos en un solo instante.
– Oh, Dios santo. ¿Qué he hecho?
Diez minutos más tarde, Paul y Manfred miraban al chico atacar la salchicha con patatas hervidas que su padre no había podido comer. Ambos estaban en silencio. Manfred recuperándose de la impresión de haber vuelto a casa ante la tardanza de Alys y encontrarla vacía, y Paul del tremendo choque que había supuesto mirar a su hijo a los ojos por primera vez.
– ¿Es usted mi padre? -le había dicho el niño en cuanto los hizo pasar a la habitación.
Manfred y él se quedaron boquiabiertos.
– ¿Por qué dices eso, Julian?
El niño, sin responder a su tío, agarró a Paul por el brazo, obligándole a acuclillarse para que los dos pudiesen estar cara a cara. Recorrió con la punta de los pequeños dedos las facciones de su padre, explorándolas como si mirarle no fuese suficiente. Paul cerró los ojos durante la exploración, sabiendo que estaba a punto de llorar y no quería hacerlo.
– Me parezco a usted -dijo Julian, finalmente.
– Sí, hijo. Te pareces mucho.
– ¿Podría darme de comer? Tengo mucha hambre -dijo el niño, señalando la bandeja.
– Claro que sí -dijo Paul, reprimiendo la imperiosa necesidad de abrazarle. No se atrevía a acercarse demasiado, pues se hacía cargo de que el niño acababa de comprender que tenía un padre.
– Ve a lavarte la cara y las manos, anda -Manfred le empujó cariñosamente hacia el aseo.
– ¿Qué ha ocurrido? -preguntó Paul.
– Íbamos de picnic. Julian y yo nos adelantamos a esperar a su madre, pero tardaba demasiado y volvimos. Cuando llegábamos a la esquina de casa, un vecino nos avisó de que alguien con uniforme de las SS se había llevado a Alys. Yo no me he atrevido a volver, por miedo a que nos estén esperando, ni tampoco tengo otro sitio a donde ir.
Paul fue hasta el armario y del fondo de una maleta sacó una botella pequeña y estrecha de color marrón, con un tapón dorado. Con un giro de muñeca rompió el sello y se la tendió a Manfred, que dio un largo trago y empezó a toser.
– Más despacio, si no quieres terminar cantando.
– Caray, cómo quema. ¿Qué diantres es?
– Se llama krügsle. Lo destilan los colonos alemanes en Windhoek. Esta botella era un regalo de un amigo. La guardaba para una ocasión especial.
– Gracias -dijo Manfred, devolviéndole el frasco-. Siento que hayas tenido que enterarte así, pero…
Читать дальше