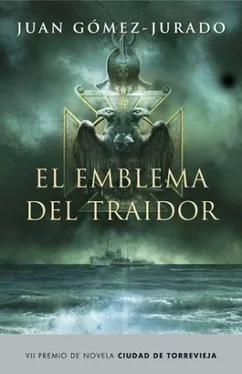Alys se dejó hacer, agradeciendo cada botón que él lograba desabrochar en su torpe trayecto hacia la cama como una pequeña victoria que acercaba la piel de ambos. Recobró un mínimo de su orgullo cuando cayeron sobre el colchón y su cuerpo quedó apresado bajo el de él.
– Para.
Paul se detuvo en el acto, y la miró con una sombra de decepción y extrañeza en el rostro. Alys se escurrió entre sus brazos y se colocó encima, imponiéndole su ritmo y tomando la iniciativa en la tediosa tarea de librarles a ambos del resto de la ropa. Cuando estuvieron los dos desnudos, ella recorrió de nuevo con los dedos su abdomen y volvió a cerrar las manos en torno a su pene, aunque esta vez no había doscientos litros de agua sucia entre sus ojos y lo que masajeaba fuerte con los dedos. Siguió haciéndolo hasta que Paul emitió un quejido suave.
– No puedo más, Alys.
– No te muevas.
Corrió hacia su mesilla de noche y sacó un pequeño estuche de un cajón. Extrajo un condón de su interior y lo encajó en su lugar con pulso tembloroso. Después se montó sobre él.
– ¿Qué te ocurre?
– Nada -respondió ella.
– Estás llorando.
Alys dudó un momento. Contar la causa de sus lágrimas sería desnudarse del todo, y no se veía capaz, ni siquiera en un momento así.
– Es sólo que…
– ¿Qué?
– Que me hubiera gustado ser la primera.
Paul sonrió con timidez. Su rostro quedaba en penumbra, pero ella supo al instante que se había ruborizado.
– No has de preocuparte por eso.
– Entonces, ¿aquellas fulanas del cabaret…?
Paul, incorporándose sobre los codos, secó con los labios sus lágrimas y la obligó a mirarle a los ojos.
– Eres la primera.
Con un gemido, ella le llevó por fin a su interior.
Cuando recibió el sobre de Sebastian Keller, Paul no pudo reprimir un estremecimiento.
Los meses transcurridos desde su ingreso en la masonería habían sido de lo más decepcionantes. Al principio, entrar casi a ciegas en la sociedad secreta había tenido algo de romántico, de emocionante aventura. Pero pasada la euforia inicial, Paul comenzaba a preguntarse la utilidad de todo aquello. Para empezar, tenía prohibido hablar en las tenidas -las reuniones de la logia- hasta que no cumpliese tres años como aprendiz. Pero no era eso lo peor, sino el desarrollo de los larguísimos rituales, que para el joven eran una pérdida de tiempo.
Despojadas de formulismos, las tenidas no eran más que una serie de conferencias y debates sobre simbolismo masónico y su aplicación práctica para mejorar la virtud de los hermanos masones. La única parte que Paul encontraba algo más entretenida era aquella en que los miembros decidían en qué se emplearía el óbolo, el dinero que se recogía al final de cada tenida y que los masones destinaban a obras de caridad.
Las tenidas comenzaron a convertirse para Paul en una penosa obligación quincenal que soportaba con el fin de poder conocer a fondo a los miembros de la logia. Incluso ese objetivo le resultaba muy complicado, ya que los masones más antiguos, aquellos que con seguridad conocieron a su padre, se sentaban en mesas diferentes dentro del gran comedor. Había intentado acercarse en ocasiones a Keller, quería presionar al librero para que cumpliera su promesa de entregarle lo que su padre le había dejado en prenda, pero en la logia éste le trataba con cierto distanciamiento, y en la librería le daba educadas largas.
Lo que no había hecho nunca era escribirle, y Paul supo inmediatamente que lo que contenía el sobre marrón que le alargó la dueña de la pensión era lo que había estado esperando tanto tiempo, fuera lo que fuese.
Paul se sentó en el borde de su cama, con la respiración entrecortada. Estaba seguro de que sería una carta de su padre para él. No pudo contener las lágrimas cuando se imaginó lo acorralado que debía estar Hans Reiner para dedicarle una misiva a su hijo de pocos meses, un intento de congelar su voz en el tiempo durante dos décadas hasta que éste estuviese listo para comprender su contenido.
Sin atreverse a abrirlo intentó imaginar qué tendría su padre que decirle. Tal vez le daría sabios consejos. Tal vez le mandaría un abrazo a través del tiempo.
Tal vez me dé pistas sobre quién o quiénes iban a matarle, pensó apretando los dientes.
Con sumo cuidado rasgó la solapa e introdujo la mano. Dentro había otro sobre más pequeño, de color blanco, y una nota manuscrita al reverso de una de las tarjetas del librero.
Querido Paul:
Enhorabuena. Hans estaría orgulloso. Aquí tienes lo que tu padre me dejó para ti. Desconozco su contenido pero espero que te sirva de ayuda.
S. K.
Abrió el segundo sobre y una pequeña hoja blanca impresa en azul cayó al suelo. Paul quedó paralizado a medio camino entre la decepción y el asombro al recogerlo y ver lo que era.
La casa de empeños Metzger era un lugar frío, aún más que la calle en aquel principio de noviembre. Paul se sacudió los pies en la alfombrilla antes de entrar, pues afuera no paraba de llover. Dejó el paraguas en el paragüero y echó un vistazo curioso alrededor. Recordaba vagamente la mañana, hacía cuatro años ya, en la que su madre y él habían ido a una casa de empeños de Schwabing para empeñar el reloj de su padre. Era un lugar aséptico, con estanterías de cristal y empleados de corbata.
Metzger, sin embargo, era más parecido a un enorme cajón de sastre con olor a naftalina. Desde fuera el local parecía pequeño e insignificante, pero una vez cruzado el umbral se descubría una estancia enorme, llena a rebosar de muebles, radios de galena, figuras de cerámica e incluso una jaula para pájaros dorada. Por todas partes el polvo y la herrumbre se había adueñado de los más variados objetos, que habían fondeado allí por última vez, sin posibilidad alguna de volver a ser usados jamás. Paul contempló asombrado un gato disecado en el acto de atrapar un gorrión al vuelo, también disecado. Entre la pata extendida del felino y el ala del pájaro se había formado una tela de araña.
– Esto no es un museo, muchacho.
Paul se dio la vuelta, sobresaltado. Junto a él se había materializado un viejo delgado y chupado, envuelto en un guardapolvo azul que le quedaba grande y acentuaba aún más su delgadez.
– ¿Es usted Metzger?
– Sí, soy yo. Y si lo que me traes no es de oro, no lo quiero.
– En realidad no he venido a empeñar, sino a rescatar -respondió Paul, con dureza. Aquel hombre de ademanes traicioneros le desagradaba profundamente.
Por los ojillos minúsculos del viejo cruzó un relámpago de codicia. Era evidente que el negocio no iba demasiado bien en aquellos tiempos.
– Disculpa, muchacho… cada día entran aquí una veintena de personas que creen que el viejo camafeo de cobre de su bisabuela merece unos cuantos miles de marcos. Pero veamos, veamos qué me traes.
Paul le tendió la papeleta azul y blanca que había encontrado en el sobre que le había mandado el librero. En la esquina superior izquierda venía el nombre y la dirección de Metzger, hacia la que Paul había salido disparado a toda velocidad en cuanto se recobró de la sorpresa de no encontrar una carta. En el centro venían anotadas a mano cuatro palabras.
Art. 91231
21 marcos
El viejo señaló la papeleta.
– Falta un pedazo. No admitimos papeletas en mal estado.
La esquina superior derecha, donde debería figurar el nombre de quien había hecho el depósito, había desaparecido. Tan sólo quedaba un rasgón de bordes irregulares.
– El número del artículo es perfectamente legible -dijo Paul.
– Pero no podemos entregar los objetos que depositan nuestros clientes al primero que llegue.
Читать дальше