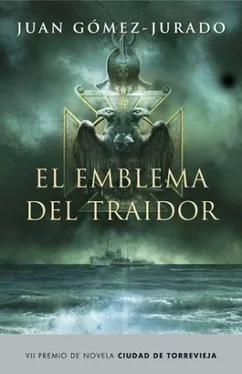– ¿Será difícil?
– ¿Tienes miedo?
– No. Bueno, un poco.
– Será difícil -admitió el librero, al cabo de un tiempo-. Pero tú eres valiente, y ya estás preparado.
Hasta ahora, Paul no había hecho uso de su valentía, aunque las pruebas no habían comenzado. Le habían citado en un callejón del Altstadt, el casco antiguo de la ciudad, a las nueve de la noche de un viernes. Por fuera, el lugar de la cita aparentaba ser un caserón normal, tal vez algo abandonado. Un buzón de correos oxidado y con el nombre ilegible colgaba junto al timbre, aunque la cerradura del portalón estaba bien engrasada y era nueva. El hombre del traje azul le había abierto en solitario y hecho pasar a un vestíbulo donde había varios muebles de madera y allí le había sometido al interrogatorio ritual.
Bajo la capucha negra, Paul se preguntaba dónde estaría Keller. Él había supuesto que el librero, el único nexo que tenía con su padre en la logia, sería quien le presentaría. En lugar de eso se había encontrado con un perfecto desconocido, y no podía evitar sentir cierta indefensión al caminar a ciegas del brazo de alguien a quien había visto por primera vez hacía media hora.
Tras lo que le pareció una distancia enorme -tuvo que subir y bajar varios tramos de escaleras y recorrer largos pasillos-, el hombre del traje finalmente se detuvo.
Sonaron tres golpes fuertes y luego una voz desconocida.
– ¿Quién llama a la puerta del templo?
– Un hermano que trae a un profano que desea iniciarse en nuestros misterios.
– ¿Ha sido adecuadamente preparado?
– Lo ha sido.
– ¿Cuál es su nombre?
– Paul, hijo de Hans Reiner.
Se pusieron de nuevo en marcha. Paul notó que el suelo bajo sus pies era más duro y resbaladizo, de piedra o posiblemente mármol. Anduvo durante largo rato, aunque el tiempo dentro de la capucha parecía tener otra consistencia, y no hubiera sido capaz de decir cuánto había transcurrido. En algunos momentos sintió -más por intuición que por una certeza real- que le hacían caminar por lugares por los que ya había pasado, como si trazase un círculo y luego le obligasen a desandar sus propios pasos.
Su guía volvió a detenerse y comenzó a soltarle las correas de la capucha.
El joven parpadeó cuando retiraron el lienzo negro y vio que se encontraba en una estancia pequeña y fría, de techo bajo. Las paredes estaban completamente cubiertas de piedra caliza, y en ellas se leían frases desordenadas y sueltas, escritas por manos diferentes y a distintas alturas, en las que Paul reconoció diversas versiones de los mandamientos masónicos.
El hombre del traje, mientras, le fue despojando de todos sus objetos metálicos, incluso el cinturón y las hebillas de los zapatos, que arrancó sin contemplaciones. Paul lamentó no haberse acordado de traer unos zapatos que no llevasen nada metálico, porque quedaron destrozados.
– ¿Llevas algo de oro? Entrar con un metal precioso a la logia es un grave insulto.
– No, señor -respondió Paul.
– Ahí tienes pluma, papel y tinta -dijo el hombre. Sin más, desapareció por la puerta, cerrándola a su espalda.
Paul miró en la dirección en la que había señalado. Una pequeña vela alumbraba una mesa en la que además de los útiles de escritura reposaba una calavera. Se acercó y pudo comprobar con un escalofrío que era real. Junto a la calavera había varios frascos con elementos que significaban cambio e iniciación: pan y agua, sal y azufre, ceniza.
Estaba en la Cámara de Reflexiones. El lugar donde debía escribir su testamento como profano. Tomó la pluma y comenzó a escribir la anticuada fórmula, que no terminaba de comprender y que carecía de sentido para él.
Todo esto está mal. Todo este simbolismo, toda esta repetición… Tengo la sensación de que no es más que letra vacía, sin espíritu, pensó.
De repente anheló desesperadamente caminar libre por Ludwigstrasse, a la luz de las farolas, con el viento en las mejillas. Su miedo a la oscuridad, que no había remitido ni un ápice pese a que ya era un adulto, se había disparado en el interior de la capucha. Dentro de media hora volverían a buscarle a aquella celda oscura, y él podía simplemente pedir que le dejasen salir.
Aún estaba a tiempo de dar marcha atrás.
Pero en ese caso nunca conoceré la verdad sobre mi padre.
El hombre del traje volvió a entrar.
– Estoy listo -dijo Paul.
A partir de aquel instante no sabía nada de la ceremonia. Conocía las respuestas a las preguntas que le harían, pero nada más. Y había llegado el momento de las pruebas.
Su guía le colocó un cabo de cuerda alrededor del cuello, y luego volvió a cubrirle los ojos. Esta vez no usó la capucha negra, sino una venda del mismo material, a la que hizo tres nudos fuertes. El joven agradeció poder respirar con mayor libertad y sintió que su sensación de indefensión disminuía, aunque fue algo efímero. De repente el hombre del traje le quitó la chaqueta y, agarrando fuerte la manga izquierda de su camisa, se la arrancó de un fuerte tirón. Le abrió la pechera, dejando el torso al descubierto. Finalmente le arremangó la pernera izquierda del pantalón y le quitó el zapato y el calcetín de ese pie.
– Vamos.
Volvieron a caminar. Paul sentía una extraña sensación al apoyar la planta desnuda sobre el frío suelo que, ahora sí, estaba seguro era de mármol.
– ¡Alto!
Notó un objeto punzante sobre el pecho y sintió cómo se le erizaban los pelos del cogote con el roce.
– ¿Trae el aspirante su testamento?
– Lo trae.
– Que lo ensarte en la punta de la espada.
Paul alzó la mano izquierda, donde traía el papel que había escrito en la Cámara, y lo clavó con cuidado en el objeto punzante.
– Paul Reiner, ¿has venido aquí por tu propia voluntad?
Esa voz… ¡es Sebastian Keller!, pensó Paul.
– Sí.
– ¿Estás listo para enfrentarte a las pruebas?
– Lo estoy -dijo Paul, sin poder evitar un estremecimiento.
A partir de ese momento la consciencia del joven comenzó a apagarse y encenderse a intervalos. Comprendía y respondía las preguntas que le hacían, pero el miedo y la falta de visión habían potenciado tanto el resto de sus sentidos que éstos casi habían tomado el control. Comenzó a respirar más deprisa.
Estaba subiendo una escalera. Intentó esforzarse en contar los escalones para controlar su ansiedad, pero al llegar a diez perdió la cuenta.
– Aquí comienza la prueba de aire. El aliento es lo primero que recibimos al nacer -tronó la voz de Keller.
El hombre del traje le susurró al oído:
– Estás en una estrecha pasarela. Da tres pasos hacia delante. Párate. Luego da un paso más, ¡pero que sea firme o te romperás el cuello!
Paul obedeció, sintiendo cómo la superficie del suelo había cambiado. Una madera astillada había sustituido al mármol. Antes de dar el último paso, movió los dedos del pie izquierdo y notó cómo la pasarela terminaba allí. Se preguntó a qué altura estaría, y en su mente el número de escalones que había subido se multiplicó por diez, por cien, por mil. Tuvo la sensación de encontrarse en la cúspide de las torres de la Frauenkirsche, escuchando el ulular de las palomas junto a él y el ajetreo de la Marienplatz a una eternidad en vertical.
Hazlo.
Hazlo ahora.
Dio un paso y perdió el equilibrio.
Ni siquiera cambió la posición de su cuerpo, tan agarrotado estaba por el miedo. Cayó cabeza abajo, durante lo que no pudo ser más de un segundo. Luego su rostro chocó contra una gruesa red, y el impacto hizo que los dientes le castañetearan. Se mordió el interior de los carrillos. La boca se le llenó con el sabor de su propia sangre.
Читать дальше