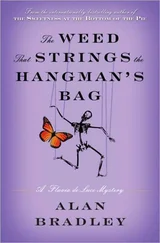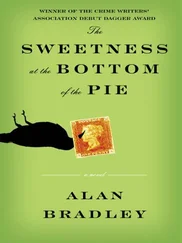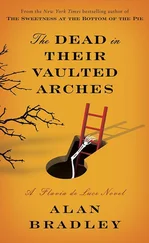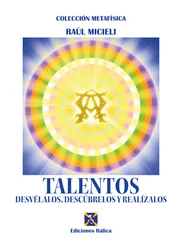– Trátelo con cariño, querida -me había dicho la señora Mullet-. Tiene los nervios un tanto alterados.
Observé a Dogger: estaba en el huerto de los pepinos, con la mata de pelo prematuramente cano bien tiesa, y los ojos, que parecían no ver nada, vueltos hacia el sol.
– Tranquilo, Dogger -le grité-. ¡Los estoy apuntando desde aquí arriba!
De repente se relajó, como si estuviera sujetando un cable eléctrico cargado y alguien hubiera cortado de golpe la corriente.
– ¿Señorita Flavia? -dijo con voz temblorosa-. ¿Es usted, señorita Flavia?
– Ahora bajo -dije-. Tardo un segundo.
Bajé corriendo por la escalera de atrás, alborotadamente, y entré en la cocina. La señora Mullet se había marchado a casa, pero la tarta de crema estaba enfriándose en el alféizar de la ventana abierta.
No, me dije. Lo que Dogger necesitaba era beber algo.
Papá guardaba su whisky escocés cerrado a cal y canto en la librería de su estudio, pero no podía entrar allí. Por suerte, encontré una jarra de leche fresca en la despensa. Llené un buen vaso y salí corriendo al jardín.
– Tome, beba esto -dije, ofreciéndole el vaso.
Dogger cogió el vaso con ambas manos, lo contempló durante largos instantes como si no supiera qué hacer con él y, por último, se lo llevó a la boca con gesto vacilante. Bebió sin respirar hasta que no quedó ni gota de leche, tras lo cual me devolvió el vaso vacío.
Durante un instante percibí en él una expresión beatífica, como un ángel de Rafael, pero la impresión desapareció en seguida.
– Tiene el bigote blanco -le dije.
Me incliné hacia los pepinos, arranqué una enorme hoja verde oscuro de la mata y la utilicé para limpiarle el labio superior.
Poco a poco, la luz regresó a su mirada vacía.
– Leche y pepinos… -dijo-. Leche y pepinos…
– ¡Veneno! -exclamé, al tiempo que empezaba a dar brincos y movía los brazos como si fueran alas para demostrarle que todo estaba bajo control-. ¡Veneno letal!
Los dos nos reímos un poco y Dogger parpadeó.
– ¡Caramba! -dijo, contemplando el jardín como si fuera una princesa que acaba de despertar del más profundo de los sueños-. ¡Parece que esta mañana va a hacer buen tiempo!
Papá no apareció a la hora de comer. Para tranquilizarme, pegué la oreja a la puerta de su estudio y escuché durante unos minutos: lo oí pasar las páginas de sus álbumes de sellos y aclararse de vez en cuando la garganta. «Nervios», concluí.
En la mesa, Daphne permaneció con la nariz enterrada en Horace (Walpole), junto a un sándwich de pepino mustio y olvidado en un plato. Ophelia, que no dejaba de suspirar y de cruzar, descruzar y volver a cruzar las piernas, contemplaba el vacío, lo que me llevó a concluir que estaba pensando en Ned Cropper, el manitas del Trece Patos. Cuando cogió distraída un terrón de azúcar de caña, se lo metió en la boca y empezó a chuparlo; estaba demasiado absorta en su altivo ensueño como para darse cuenta de que yo me había inclinado un poco para verle bien los labios.
– ¡Ah -comenté sin dirigirme a nadie en concreto-, mañana por la mañana florecerán los granos!
Intentó arremeter contra mí, pero mis piernas fueron más rápidas que sus aletas de foca.
De vuelta en mi laboratorio, escribí:
Viernes, 2 de junio de 1950, 13.07 horas. A ú n no se aprecia reacci ó n alguna. « La paciencia es un ingrediente necesario del talento » (Disraeli).
Habían dado ya las diez y yo seguía sin poder dormir. Por lo general, me quedo roque en cuanto se apagan las luces, pero esa noche era distinto. Me tendí de espaldas en la cama, con las manos debajo de la cabeza, y rememoré los acontecimientos del día.
Primero había sido lo de papá. Bueno, no, eso no era del todo cierto. Primero había sido lo del pájaro muerto en el umbral de la puerta y luego había sido lo de papá. Lo que creía haber visto en su expresión era miedo, pero en algún rincón de mi mente aún me resistía a creer tal cosa.
Para mí -para todos, en realidad-, papá no le tenía miedo a nada. Había visto muchas cosas durante la guerra, cosas horribles que jamás deben expresarse en palabras. Había sobrevivido a los años durante los cuales Harriet estuvo desaparecida, antes de que finalmente la dieran por muerta, y durante todo ese tiempo había dado muestras de un carácter inquebrantable, férreo, obstinado e inalterable. Increíblemente británico. Insoportablemente tenaz. Pero ahora…
Y luego había sido lo de Dogger: Arthur Wellesley Dogger, por utilizar su «patronímico completo», como él mismo lo llamaba en sus días buenos. Dogger había sido primero el ayuda de cámara de papá, pero después, dado que «las vicisitudes de tal puesto» (en palabras de Dogger, no mías) eran una carga demasiado pesada para él, le había parecido «más fructuoso» convertirse en mayordomo, luego en chófer, luego en encargado del mantenimiento de Buckshaw y luego de nuevo en chófer durante una temporada. En los últimos meses había ido descendiendo lentamente, como una hoja que cae en otoño, hasta detenerse en su actual puesto de jardinero. Papá había donado nuestro coche Hillman familiar a St. Tancred como premio para una rifa.
¡Pobre Dogger! Eso era lo que yo pensaba, aunque Daphne siempre insistía en que nunca debía decir eso de nadie. «No es sólo condescendiente, sino que además no tiene en cuenta el futuro», decía.
Aun así… ¿cómo olvidar la imagen de Dogger en el jardín? Un gigantón indefenso allí solo, con el pelo y los utensilios de jardinería en desorden, la carretilla volcada y una expresión en su rostro de… de…
Oí un ruido y volví la cabeza para escuchar. Nada.
Por naturaleza, poseo un aguzado sentido del oído: la clase de oído, me dijo papá una vez, que permite a su poseedor oír arañas retumbando sobre las paredes como si llevaran herraduras en las patas. Harriet también poseía ese don, y a veces me gusta imaginar que soy una reliquia un tanto particular de ella: un par de orejas sin cuerpo que deambulan por los corredores embrujados de Buckshaw oyendo cosas que a veces es mejor no oír.
Pero ¡atención! ¡Ahí estaba otra vez el ruido! Una voz que resonaba, una voz áspera y profunda, como un susurro en una lata vacía de galletas.
Bajé de la cama y me acerqué de puntillas a la ventana. Poniendo mucho cuidado para no mover las cortinas, observé el jardín de la cocina justo en el momento en que la luna salía amablemente de detrás de una nube para iluminar la escena, como haría en un buen montaje de El sue ñ o de una noche de verano. Sin embargo, no había nada que ver excepto la danza de sus rayos plateados entre los pepinos y las rosas.
Y entonces oí otra voz, una voz airada, como el zumbido de una abeja que a finales del verano se empeña en atravesar una ventana cerrada.
Me puse sobre los hombros una de las batas de seda japonesa de Harriet (una de las dos que había conseguido salvar de la Gran Purga), metí los pies en los mocasines indios bordados con cuentas que utilizaba como zapatillas y me dirigí sigilosamente a lo alto de la escalera. La voz procedía de algún lugar dentro de la casa.
En Buckshaw teníamos dos espléndidas escalinatas que descendían serpenteando, la una, sinuoso reflejo de la otra, desde el primer piso y llegaban prácticamente hasta la línea negra que dividía el amplio vestíbulo, cuyo suelo semejaba un tablero de damas. Mi escalinata, la que descendía desde el ala este o ala de Tar, terminaba en el inmenso y retumbante vestíbulo al otro lado del cual se hallaba -frente al ala oeste- el museo de armas de fuego y, tras él, el estudio de papá. De esa dirección procedía la voz que había oído, y hacia allí me dirigí con sigilo.
Читать дальше