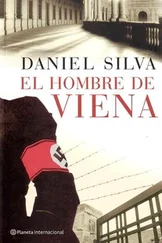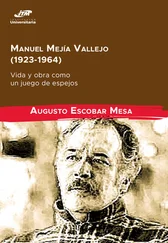Se cruzó con un soldado norteamericano que marchaba en dirección contraria. Llevaba colgada del hombro a una prostituta que le frotaba el pene y le introducía la lengua en la oreja. Era una imagen corriente. Las chicas trabajaban en Piccadilly. Pocos derrochaban tiempo o dinero en habitaciones de hotel. Obras murales; las llamaban los soldados. Las mozas cogían sus clientes en callejones o en parques, se levantaban las faldas y al avío, contra la pared. Algunas de las más ingenuas creían incluso que si follaban de pie no podían quedar embarazadas.
Catherine pensó: «Estúpidas muchachas inglesas».
Se adentró en la arboleda y aguardó a que se presentara el agente de Vogel.
El tren de la tarde procedente de Hunstanton llegó a la estación de la calle de Liverpool con media hora de retraso. Horst Neumann bajó de la rejilla su pequeña bolsa de viaje y se unió a la hilera de pasajeros que se disponían a apearse en el andén. La estación era un caos. Puñados de viajeros deambulaban cansinamente por allí como víctimas de un desastre natural, con el rostro en blanco, esperando desmoralizados unos trenes que llevaban retrasos increíbles. Los soldados dormían donde les parecía bien, con la cabeza apoyada en el petate, utilizándolo a guisa de almohada. Unos cuantos policías ferroviarios uniformados recorrían la estación y trataban de mantener el orden. Todos los mozos de estación eran mujeres. Neumann bajó al andén. Menudo, ágil, vivaracha la mirada, se abrió paso a través de la densa muchedumbre.
Los hombres situados en la salida llevaban escrita encima la palabra autoridad. Vestían traje arrugado y se cubrían la cabeza con el clásico bombín. Se preguntó si estarían buscándole. No era posible que dispusieran de su descripción. Instintivamente, se llevó la mano al interior de la chaqueta y acarició la culata de la pistola. Allí estaba, metida bajo la cintura de los pantalones. Palpó también la cartera que llevaba en el bolsillo del pecho. El nombre de su tarjeta de identidad era James Porter. Su cobertura: viajante de productos farmacéuticos. Pasó entre los dos hombres y se integró en el gentío que avanzaba a empellones por Bishopgate Road.
El viaje, a excepción del inevitable retraso, se había desarrollado sin incidentes. Compartió departamento con un grupo de soldados jóvenes. Al principio, durante cierto tiempo, le miraron con malevolencia mientras él leía el periódico. Neumann supuso que cualquier muchacho de aspecto saludable que no llevara uniforme se vería sometido a determinada dosis de desprecio. Les contó que le habían herido en Dunkerque y que lo llevaron de vuelta a Inglaterra, medio muerto, a bordo de un remolcador de transatlánticos, uno de esos barquitos. Los soldados invitaron a Neumann a jugar con ellos una partida de cartas y Neumann los desplumó.
La calle estaba realmente oscura, la única luz que había allí era la de los semáforos velados que aún funcionaban para regular el tráfico rodado nocturno y la de las linternas que llevaban muchos peatones. Tuvo la impresión de encontrarse en medio de un juego infantil, tratando de realizar una tarea ridícula y sencilla con los ojos vendados. Tropezó en dos ocasiones como otros tantos transeúntes que caminaban en dirección contraria. Chocó una vez con algo frío y duro y empezó a pedir disculpas antes de darse cuenta de que se trataba del poste de una farola.
No tuvo más remedio que echarse a reír. Desde luego, Londres había cambiado desde su última visita.
Había nacido en Londres, en 1919, con el nombre de Nigel Fox hijo de madre alemana y padre inglés. Al morir su padre, en 1927 la madre regresó a Alemania y fijó su residencia en Düsseldorf Una año después volvía a casarse, con un rico fabricante llamado Erich Neumann, un adusto amante de la disciplina al que no le hacía maldita la gracia tener un hijastro que se llamaba Nigel y que hablaba alemán con acento inglés. De inmediato cambió al chico el nombre de Nigel por el de Horst, permitió que adoptase el apellido familiar y lo ingresó en una de las academias militares más rígidas del país. Horst se sentía desgraciado. Los demás muchachos se burlaban de él a causa de lo mal que se expresaba en alemán. Pequeño, poquita cosa, era presa fácil para los matones y la mayor parte de los fines de semana volvía a casa con los ojos a la funerala y la boca partida. Su madre se sentía cada vez más preocupada; Horst se había convertido en un chico silencioso y retraído. Erich opinaba que aquello era bueno para el muchacho.
Pero cuando Horst dobló el cabo de los catorce años su vida cambió. En una competición atlética abierta, en pista al aire libre, participó en la carrera de 1.500 metros, sin zapatillas y con los pantalones de la escuela. Acabó bastante por debajo de los cinco minutos, algo asombroso para un chico que no había entrenado lo más mínimo. Un preparador de la federación nacional presenció la prueba. Animó a Horst a entrenarse y convenció al colegio para que destinara al muchacho provisiones especiales.
Horst revivió. Liberado de la monotonía de las clases de educación física del colegio, se pasaba las tardes corriendo a campo través por llanos y montes. Le encantaba estar solo, lejos de los otros chicos. Nunca se había sentido más feliz. Se convirtió rápidamente en uno de los mejores atletas juveniles del país, en pista, y una fuente de orgullo para el colegio. Ingresó en las Hitler Jugend, las Juventudes Hitlerianas. Los compañeros que antes se metían con él de pronto se volvían locos por conseguir su atención. En 1936 le invitaron a asistir a los Juegos Olímpicos de Berlín. Vio al estadounidense Jesse Owens asombrar al mundo al ganar cuatro medallas de oro. Conoció a Adolf Hitler en el curso de una recepción de las Juventudes Hitlerianas e incluso le estrechó la mano. Se emocionó de tal modo que tuvo que telefonear a casa para contárselo a su madre. Erich se sentía inmensamente orgulloso. Sentado en tribuna, Horst soñaba con 1944, cuando fuera lo bastante rápido y maduro para competir en los Juegos Olímpicos por Alemania.
La guerra cambió todo eso.
Se enroló en la Wehrmacht a principios de 1939. Su espléndida forma física y su carácter de lobo solitario le indujeron a interesarse por los Fallschirmjäger, los paracaidistas. Se integró en ese cuerpo y le enviaron a la academia de paracaidismo de Stendhal. Saltó sobre Polonia el primer día de la guerra. Luego lo hizo sucesivamente sobre Francia, Creta y Rusia. A finales de 1942 ya tenía la Cruz de Caballero.
París pondría fin a sus días de paracaidista. Entró una tarde, a última hora, en un pequeño bar a tomarse una copa de coñac. Un grupo de oficiales de las SS se habían adueñado de la sala trasera del establecimiento para celebrar una fiesta particular. A mitad de su consumición, Neumann oyó un grito procedente de aquella habitación trasera. El francés de detrás del mostrador se quedó de una pieza, con demasiado miedo en el cuerpo para ir a investigar. Neumann lo hizo por él. Al empujar la puerta vio tendida encima de la mesa a una muchacha francesa a la que los hombres de las SS tenían inmovilizados los brazos y las piernas. Un comandante la estaba violando, mientras otro oficial la fustigaba con una correa. Neumann entró corriendo y descargó un puñetazo brutal en el rostro del comandante. La cabeza del oficial chocó contra la esquina de la mesa; el comandante no llegó a recobrar el, conocimiento.
Los otros miembros de las SS arrastraron a Neumann al callejón, le golpearon salvajemente y lo dejaron tirado, dándole por muerto. Se pasó tres meses recuperándose en un hospital. Las heridas de la cabeza fueron tan graves que le declararon incapacitado para saltar en paracaídas. Gracias a su inglés fluido le destinaron a un puesto de escucha de la inteligencia militar en el norte de Francia, donde se pasaba los días ante un receptor de radio, en una cabina abarrotada y claustrofóbica, escuchando comunicaciones inalámbricas que partían del otro lado del Canal, de Inglaterra. Era de lo más aburrido.
Читать дальше