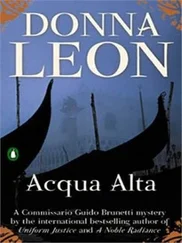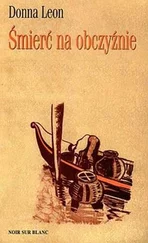– ¿Y lo es? -preguntó Brunetti.
– ¿Es quién, qué? -preguntó Santore, sorprendido, descuidando la gramática.
– ¿Es su pareja ese cantante?
– No. Nada de eso. Por desgracia.
– ¿Es homosexual?
– Tampoco.
– Entonces ¿por qué Wellauer no quiso ayudarle?
Santore miró fijamente a Brunetti y preguntó:
– ¿Qué sabe de él?
– Muy poco, y sólo cosas de su carrera profesional, lo que han publicado las revistas y los diarios durante años. Pero de él, de su vida privada, nada. -Y Brunetti era consciente de que tendría que indagar en ella, porque ahí tenía que estar, como estaba siempre, la causa de la muerte.
En vista de que Santore no decía nada, Brunetti le apremió:
– No se debe hablar mal de los muertos, vero ?
– Ni de alguien con quien tengas que volver a trabajar -agregó Santore.
Brunetti se sorprendió a sí mismo al responder:
– No creo que eso sea factible en este caso. ¿Y qué mal podría decirse de él?
Santore contemplaba la cara del policía como si éste fuera un actor o un cantante, y tuviera que decidir qué papel adjudicarle en la obra.
– Son, más que nada, rumores -dijo al fin.
– ¿Qué rumores?
– Rumores de que era nazi. Nadie lo sabe a ciencia cierta o, si lo sabe, lo calla. Y, si alguien dijo algo alguna vez, ya se ha olvidado, ha ido a parar allí donde no llega la memoria. Cuando los nazis estaban en el poder, actuaba para ellos. Hasta se había dicho que dirigía conciertos privados para el Führer. Pero él argumentaba que tenía que hacerlo para salvar a músicos de su orquesta que eran judíos. Y lo cierto es que los judíos de la orquesta consiguieron sobrevivir a la guerra. Lo mismo que sobrevivió él. Pero su reputación no se resintió por su actividad de aquellos años ni por los conciertos íntimos para el Führer. Después de la guerra -prosiguió Santore con voz extrañamente serena-, dijo que él se sentía «moralmente opuesto» al nazismo y que había dirigido contra su voluntad. -Tomó un pequeño sorbo de coñac-. No tengo ni idea de lo que pueda haber de verdad en todo ello, ni si era miembro del partido, ni cuál era su implicación. Ni me importa.
– Entonces ¿por qué lo ha mencionado? -preguntó Brunetti.
Santore soltó una carcajada que llenó el espacio vacío del salón:
– Supongo que porque creo que es cierto.
– Podría ser -sonrió Brunetti.
– ¿Y, probablemente, porque sí me importa?
– Eso, también podría ser -convino Brunetti.
Dejaron que el silencio se prolongara, hasta que Brunetti preguntó:
– ¿Qué sabe usted en realidad?
– Sé que daba conciertos durante la guerra. Sé que la hija de uno de sus músicos fue a suplicarle que ayudara a su padre. Y sé que el músico sobrevivió a la guerra.
– ¿Y la hija?
– La hija también sobrevivió.
– ¿Entonces? -preguntó Brunetti.
– Nada, supongo. -Santore se encogió de hombros-. Además, siempre ha resultado fácil olvidar el pasado del hombre y pensar sólo en su genio. No ha habido otro como él y, siento decirlo, no habrá nadie que pueda ocupar su puesto.
– ¿Por eso accedió usted a montar esta ópera para él, porque era conveniente olvidar su pasado? -Era una pregunta, no una acusación, y como pregunta lo tomó Santore.
– Sí -respondió en voz baja-. Decidí dirigirla para que mi amigo tuviera la oportunidad de cantar con él. Me convenía olvidar todo lo que sabía o sospechaba o, por lo menos, prescindir de ello. Pero ahora ya no importa.
Brunetti vio aparecer una idea en la cara de Santore.
– Pero ahora ya no podrá cantar con Helmut -y agregó, para dar a entender a Brunetti que en ningún momento había perdido de vista el motivo de la conversación-: lo cual indica que yo no tenía por qué matarlo.
– Sí; parece plausible -concedió Brunetti sin aparente interés, y preguntó-: ¿Había trabajado antes con él?
– Sí. Hace seis años. En Berlín.
– ¿En aquel entonces su homosexualidad no supuso ningún inconveniente?
– No; eso nunca fue obstáculo, una vez fui lo bastante famoso como para que él quisiera trabajar conmigo. Era conocida la actitud de Helmut, que se consideraba una especie de ángel custodio de la moral de Occidente y de los principios bíblicos; pero, en este medio, si no quieres trabajar con homosexuales, no puedes hacer nada. Helmut había hecho una especie de tregua con nosotros.
– ¿Y ustedes, con él?
– Desde luego. Como músico, estaba tan cerca de la perfección como pueda estarlo un mortal. Se podía transigir con el hombre por el privilegio de trabajar con el músico.
– ¿Había en su carácter algo más que le disgustara?
Santore reflexionó antes de responder a esto.
– No; no sé de él nada más que me repugne. Los alemanes no me son simpáticos, él era muy germánico. Pero no hablamos de simpatía o antipatía. Era aquel sentido de superioridad moral que tenía, como si fuera un faro en un mundo de tinieblas. -Santore hizo una mueca-. No ha sido una frase afortunada. Culpa de la hora, o del coñac. Además, era un anciano, y está muerto.
Brunetti insistió sobre una pregunta anterior:
– ¿Qué le dijo usted durante la discusión?
– Las cosas que uno suele decir cuando se acalora -dijo Santore con gesto de fatiga-. Yo le llamé embustero y él me llamó marica. Luego le dije cosas desagradables acerca de la obra, de la música y de su manera de dirigir la orquesta, y él me dijo otro tanto del montaje. Lo de siempre. -Se apoyó pesadamente en el respaldo de la butaca.
– ¿Le amenazó usted?
La mirada de Santore saltó a la cara de Brunetti sin disimular la estupefacción.
– Era un anciano.
– ¿Siente que haya muerto?
Ésta era otra pregunta inesperada. El director pensó antes de responder.
– Por él, como persona, no lo siento. Por su esposa, sí. Será… -Dejó la frase sin terminar-. La muerte del músico la deploro profundamente. Era viejo y estaba al final de su carrera. Y creo que él lo sabia.
– ¿Qué quiere decir?
– Su manera de dirigir ya no tenía la brillantez de antes, ni el brío. Yo no soy músico y no puedo precisar más. Pero faltaba algo. -Movió la cabeza-. O quizá sólo me lo parezca, a causa de la ira.
– ¿Ha hablado de esto con alguna otra persona?
– No; nadie presenta quejas contra Dios. -Hizo una pausa-. Bien, sí, lo comenté con Flavia.
– ¿La signora Petrelli?
– Sí
– ¿Y qué dijo?
– Ella ya había trabajado antes con él. Con frecuencia, creo. Estaba preocupada por el cambio que había observado. Me habló de ello una vez.
– ¿Qué le dijo?
– Nada en concreto; sólo que era como trabajar con un director principiante, sin experiencia.
– ¿Alguien más lo mencionó?
– No, nadie; por lo menos, conmigo.
– ¿Estaba esta noche en el teatro su amigo Saverio?
– Saverio está en Nápoles -respondió Santore con frialdad.
– Comprendo. -Una pregunta torpe. Se disipó el ambiente de amigable intimidad-. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Venecia, signor Santore?
– Generalmente, si todo va bien, me marcho después de la primera representación. Pero la muerte de Helmut lo ha trastornado todo. Probablemente, me quedaré unos días, hasta que el nuevo director se haya familiarizado con la obra. -En vista de que Brunetti no hacía ningún comentario, preguntó-: ¿Se me permitirá regresar a Florencia?
– ¿Cuándo?
– Dentro de tres días. Cuatro. Tengo que quedarme por lo menos para la siguiente representación con el director nuevo. Pero después me gustaría regresar a casa.
– No hay razón para que no se vaya -dijo Brunetti. Y se puso en pie-. Lo único que necesitamos es una dirección en la que podamos localizarlo. Puede dársela mañana en el teatro a uno de mis hombres. -Extendió la mano. Santore se levantó y la estrechó-. Gracias por el coñac. Y buena suerte con el Agamenón . -Santore sonrió en señal de agradecimiento y Brunetti se fue, sin decir más.
Читать дальше