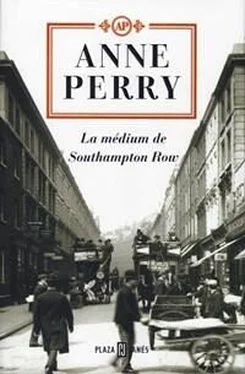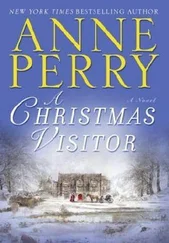Él se quedó helado. Permaneció inmóvil por un instante, luego se inclinó y cogió el periódico, y lo sostuvo a bastante altura para ocultarse detrás de él.
– Francis Wray se suicidó -dijo al poco rato-. Por lo visto, ese maldito policía, el tal Pitt, le estuvo acosando con el tema del asesinato de la médium, creyendo que sabía algo. ¡Qué estúpido!
Isadora se quedó horrorizada. Se acordaba de Pitt. Había sido uno de los hombres de Cornwallis; uno al que él tenía particular afecto. Lo primero que pensó fue cuánto le dolería a Cornwallis aquella injusticia si no era verdad, o la desilusión que se llevaría si por alguna terrible casualidad lo era.
– ¿Por qué demonios iba a creerlo? -preguntó ella elevando el tono.
– Quién sabe. -Sonó rotundo, como si aquello zanjara el asunto.
– Bueno, ¿y qué dice el periódico? -preguntó ella-. Lo tienes delante.
El obispo se irritó.
– Estaba en el de ayer. Hoy hablan poco de ello.
– ¿Qué decía? -insistió ella-. ¿De qué acusan a Pitt? ¿Por qué iba a creer que Francis Wray, precisamente, sabía algo de la médium?
– En realidad eso no importa -respondió el obispo sin bajar el periódico-. Y de todos modos, Pitt estaba totalmente equivocado. Wray no tuvo nada que ver con ello. Se ha demostrado. -Y se negó a decir más.
Isadora se sirvió una segunda taza de té y la bebió en silencio.
Luego oyó una inhalación repentina y una boqueada. El periódico resbaló de las manos del obispo y cayó con las hojas sueltas en su regazo y sobre la vajilla. Tenía la cara cenicienta.
– ¿Qué tienes? -preguntó ella alarmada, temiendo que hubiera sufrido alguna clase de ataque-. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Reginald? ¿Llamo…? -Se interrumpió. Él luchaba por levantarse.
– Tengo… que salir -murmuró. Dio un manotazo al periódico y las hojas aterrizaron ruidosamente en el suelo.
– ¡Pero el pastor Williams estará aquí dentro de media hora! -protestó ella-. ¡Viene de Brighton!
– Dile que espere -respondió él, agitando una mano hacia ella.
– ¿Adonde vas? -Ella también estaba levantada-. ¡Reginald! ¿Adonde vas?
– No muy lejos -dijo él desde el umbral-. ¡Dile que espere!
Era inútil preguntar más. No iba a decírselo. Tenía que estar relacionado con algo que había leído en el periódico y le había dejado aterrado. Se inclinó y lo recogió, y empezó a buscar en la segunda página, donde calculaba aproximadamente que había estado leyendo él.
Lo vio casi inmediatamente. Era un comunicado de la policía sobre el caso de Maude Lamont. Tres clientes habían asistido a la última sesión de espiritismo que había organizado en su casa de Southampton Row. Dos de ellos aparecían mencionados en su agenda; el tercero estaba representado por un pequeño dibujo, un pictograma o cartucho. Era como una pequeña «f» garabateada bajo un semicírculo. O bien, a los ojos de Isadora, un báculo de obispo debajo de una colina dibujada a grandes trazos: Underhill.
La policía decía que en los papeles de Maude Lamont había algo que daba a entender que había descubierto quién era el tercer hombre, y que dicho cliente, al igual que los otros dos, había sido chantajeado por ella. Estaban a punto de hacer un gran avance, y cuando volvieran a leer sus diarios desde esa nueva perspectiva, tendrían la identidad de «Cartucho» y la de su asesino.
El obispo había ido a Southampton Row. Isadora lo sabía con tanta certeza como si le hubiera seguido hasta allí. Era él quien había asistido a las sesiones espiritistas de Maude Lamont, esperando encontrar alguna clase de prueba de que había vida después de la muerte, de que su espíritu viviría bajo una forma que él podría reconocer. Todas las enseñanzas cristianas adquiridas durante toda su vida no le habían proporcionado una fe firme. En su desesperación, había acudido a una médium, con sus golpeteos en la mesa, sus ejercicios de levitación y sus ectoplasmas. Y lo que era mucho peor, lo que entrañaba mayor horror, incertidumbre y debilidad, y que ella podía comprender fácilmente: había conocido el miedo, la soledad más profunda, incluso el vacío pozo de la desesperación. Pero lo había hecho en secreto, y ni siquiera cuando habían asesinado a Maude Lamont se había presentado como testigo. Había permitido que sospecharan que Francis Wray era la tercera persona y que su reputación se viera arruinada junto con la de Pitt.
La cólera y el desdén de Isadora hacia él le provocaron un dolor que le recorrió el cuerpo y la mente, consumiéndola. Se sentó bruscamente en la silla, dejando caer sobre la mesa el periódico todavía abierto por la página del artículo. Se había demostrado que Francis Wray no era la tercera persona, pero era demasiado tarde para evitarle el sufrimiento, o la sensación de que le habían arrebatado el sentido de toda su vida a los ojos de los que le habían querido y valorado. Demasiado tarde, sobre todo, para impedir que cometiera el acto irreparable de quitarse la vida.
¿Perdonaría algún día a Reginald por haber permitido que aquello ocurriera, por su gran cobardía?
¿Qué podía hacer ella? Reginald se dirigía en esos momentos a Southampton Row para ver si podía encontrar y destruir la prueba que le implicaba. ¿Le debía ella lealtad?
Él iba a hacer algo que ella creía que estaba mal. Era hipócrita y horrible, pero por encima de todo iba a destruirle a él antes que a otro. Sin embargo, había permitido que se acusara a Francis Wray el tiempo suficiente para destruirle, para que se convirtiera en la gota que colmara el vaso de su sufrimiento; un sufrimiento que le había devastado, tal vez no solo en esta vida sino en la venidera, aunque ella no podía aceptar que Dios condenara eternamente a un hombre o una mujer que se había venido abajo, tal vez solo por un instante fatal, bajo el peso de algo demasiado grande para ser soportado.
No se podía reparar el daño. Wray estaba muerto. Nadie podía cambiar la gravedad del pecado que entrañaba su muerte. Si la Iglesia lo encubría y le daba un entierro digno, lo redimiría ante el mundo, pero no cambiaría la verdad.
¿A quién debía ella más lealtad? ¿Hasta dónde debía acompañar a su marido en su cobardía? Hasta el final no. Nadie tenía el deber de hundirse con alguien.
Y, sin embargo, estaba completamente segura de que él vería como una traición que ella le dejara.
¿Sabía él quién había matado a Maude Lamont? ¿Cabía la posibilidad de que hubiera sido él? ¡Por supuesto que no! Era un hombre superficial, prepotente y condescendiente, y estaba tan absorto en sus sentimientos que no era consciente de la alegría o el dolor del prójimo. También era un cobarde. Pero jamás habría cometido uno de los pecados declarados, los que ni siquiera él podía negar, porque iban contra la ley y se vería obligado a ocultarlos. Ni siquiera él habría podido justificar el asesinato de Maude Lamont, por mucho que le hubiera hecho chantaje.
Pero tal vez sabía quién lo había hecho y por qué. La policía debía saber la verdad. No tenía ni idea de cómo ponerse en contacto con Pitt en la Brigada Especial, y el nuevo comandante de Bow Street era un desconocido para ella. Necesitaba hablar con alguien a quien conociera. Bastante doloroso iba a ser, como para tratar de explicárselo a un desconocido. Acudiría a Cornwallis, quien ya debía de estar al corriente de algo.
Una vez tomada la decisión, Isadora no vaciló. No importaba cómo fuera vestida; únicamente debía prepararse mentalmente para hablar con sensatez y decir solo lo que sabía dejándole a él todas las deducciones. No debía dejar que se entreviera su cólera o su desprecio, o la amargura que sentía. No debía manipular las emociones. Debía decírselo como se lo diría a otra persona, sin recordarle, por sutil que fuera, lo que uno u otro podía sentir.
Читать дальше