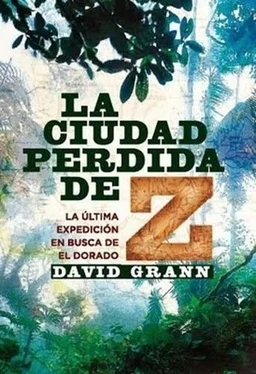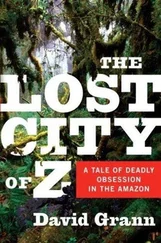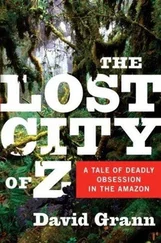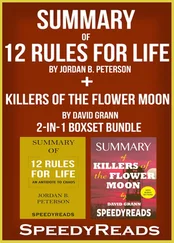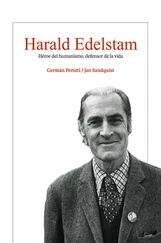David Grann - La ciudad perdida de Z
Здесь есть возможность читать онлайн «David Grann - La ciudad perdida de Z» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Детектив, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La ciudad perdida de Z
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La ciudad perdida de Z: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La ciudad perdida de Z»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La ciudad perdida de Z — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La ciudad perdida de Z», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Tal como observa Charles Mann en su libro 1491 ,s el antropólogo Alian R. Holmberg contribuyó a cristalizar la visión popular y científica de los indígenas del Amazonas como seres primitivos. Tras estudiar a miembros de la tribu sirionó en Bolivia a principios de la década de 1940, Holmberg los describió como un pueblo entre «los más atrasados del mundo culturalmente», 6una sociedad tan condicionada por la búsqueda de alimento que no había desarrollado modalidad alguna de arte, religión, vestimenta, animales de granja, alojamientos sólidos, comercio, caminos e incluso la capacidad para contar más allá de tres. «No llevan ningún cómputo del tiempo -afirmó Holmberg- ni disponen de ningún tipo de calendario.» 7Los sirionó ni siquiera tenían un «concepto del amor romántico». 8Eran, concluía el antropólogo, «hombres tan salvajes como la misma naturaleza». 9Según Meggers, una civilización más sofisticada, procedente de los Andes, había migrado a la isla Marajó, en la desembocadura del Amazonas, donde acabaron desmembrándose y muriendo. Para las sociedades civilizadas, el Amazonas era, en suma, una trampa mortal. 10
Mientras investigaba sobre Z, descubrí que un grupo de antropólogos y arqueólogos revisionistas habían empezado a cambiar de forma progresiva estas concepciones tan arraigadas en el tiempo: creían que era posible que en el Amazonas hubiese surgido una civilización avanzada. En esencia, afirman que los tradicionalistas han infravalorado la capacidad de las culturas y de las sociedades para transformar y trascender sus entornos naturales, estableciendo un paralelismo con la capacidad de los seres humanos para crear estaciones en el espacio y sembrar cosechas en el desierto israelí. Hay quien sostiene que las ideas de los tradicionalistas comportan aún un leve componente de las visiones racistas de los nativos estadounidenses, que previamente habían infundido teorías reduccionistas del determinismo medioambiental. Los tradicionalistas, por su parte, aducen que los revisionistas son un ejemplo de corrección política desmesurado, y que perpetúan esa sempiterna tendencia a proyectar sobre el Amazonas un paisaje imaginario, una fantasía de la mente occidental. En el debate está en juego una comprensión de la naturaleza humana y del mundo ancestral, y la contienda ha enfrentado ferozmente a los eruditos en la materia. Cuando llamé a la Smithsonian Institution, Meggers descartó la posibilidad de que alguien pudiera descubrir una civilización perdida en el Amazonas. «Demasiados arqueólogos -dijo- siguen yendo a la caza de El Dorado.»
Un prestigioso arqueólogo de la Universidad de Florida cuestiona la interpretación convencional del Amazonas como un paraíso ilusorio. Se llama Michael Heckenberger y trabaja en la región del Xingu, donde se cree que Fawcett desapareció. Varios antropólogos me dijeron que él era la persona con quien debía hablar, pero me advirtieron que raramente sale de la jungla y que evita cualquier distracción que le aleje de su trabajo. James Petersen, quien en 2005 dirigía el Departamento de Antropología de la Universidad de Vermont y que había formado a Heckenberger, me dijo: «Mike es absolutamente brillante y está en la vanguardia de la arqueología en el Amazonas, pero me temo que está usted llamando a la puerta equivocada. Mire, este hombre fue el padrino de mi boda y no consigo que conteste a ninguno de mis mensajes».
Con la ayuda de la Universidad de Florida, finalmente conseguí contactar con Heckenberger por medio de su teléfono vía satélite. Entre el ruido de las interferencias y de lo que parecía la jungla de fondo, me dijo que estaría en el poblado kuikuro del Xingu, y, para mi sorpresa, que estaba dispuesto a reunirse conmigo si yo me desplazaba hasta allí. Más tarde, cuando empecé a recabar más datos sobre la historia de Z, descubrí que aquel era exactamente el lugar donde James Lynch y sus hombres habían sido secuestrados.
– ¿Vas a ir al Amazonas para intentar encontrar a alguien que desapareció hace doscientos años? -me preguntó mi mujer, Kyta.
Era una noche de enero de 2005 y ella estaba de pie en la cocina de nuestro apartamento, sirviendo los fideos fríos con sésamo del Hunan Delight.
– Hace solo ochenta años.
– Vale, ¿vas a ir en busca de alguien que desapareció hace ochenta años?
– Esa es la idea básica, sí.
– ¿Cómo sabrás siquiera dónde buscar?
– Aún no he acabado de concretar esa parte. -Mi mujer, que es productora del programa 60 Minutes y de naturaleza notablemente sensible, dejó los platos sobre la mesa y esperó a que le diera más detalles-. Tampoco seré el primero en ir -añadí-. Cientos de personas lo han hecho ya.
– ¿Y qué fue de ellas?
Probé los fideos, vacilante.
– Muchas desaparecieron.
Me miró largo rato.
– Espero que sepas lo que estás haciendo.
Le prometí que no me precipitaría en ir al Xingu, al menos hasta que supiera dónde iniciaría mi ruta. Las últimas expediciones se habían basado en las coordenadas del Dead Horse Camp contenidas en A través de la selva amazónica, pero, dado el elaborado subterfugio del coronel, resultaba extraño que el campamento fuera tan fácil de encontrar. Si bien Fawcett había tomado meticulosas notas de sus expediciones, se creía que sus documentos más confidenciales se habían extraviado o bien que su familia se negaba a hacerlos públicos. Parte de la correspondencia de Fawcett y de los diarios de algunos miembros de sus expediciones, sin embargo, habían acabado en archivos británicos. Y así, antes de internarme en la jungla, viajé a Inglaterra para intentar obtener más información sobre la ruta de Fawcett celosamente protegida y del hombre que, en 1925, parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra.
4. Tesoro enterrado
Percy Harrison Fawcett probablemente nunca se había sentido tan vivo.
Corría el año 1888 y Fawcett era teniente de la Artillería Real. Acababa de obtener un permiso de un mes en su guarnición de la colonia británica de Ceilán, e iba engalanado con un pulcro uniforme blanco con botones dorados y un casco de punta ajustado bajo el mentón. No obstante, incluso armado con rifle y espada, parecía un muchacho, el «más bisoño» 1de los oficiales jóvenes, como se llamaba a sí mismo.
Se dirigió a su bungalow de Fort Frederick, que daba al resplandeciente fondo azul del puerto de Trincomalee. Fawcett, amante empedernido de los perros, compartía su habitación con siete fox terrier, que, en aquellos tiempos, acompañaban con frecuencia a los oficiales a la batalla. Buscó una carta que había escondido entre los artilugios que abarrotaban sus dependencias. Allí estaba: extraños y retorcidos caracteres garabateados con tinta de sepia. A Fawcett le había enviado la nota un administrador colonial, que la había recibido de un cacique del pueblo a quien había hecho un favor. Según escribió más tarde en su diario, aquella misteriosa caligrafía llevaba adjunto un mensaje en inglés que informaba que en la ciudad de Badulla, situada en el interior de la isla, había una planicie cubierta de rocas en un extremo. En cingalés, aquel lugar se conocía como Galla-pita-Galla, «roca sobre roca». El mensaje proseguía así:
Bajo esas rocas hay una cueva a la que durante un tiempo era fácil acceder, pero que ahora cuesta encontrar debido a que la entrada está tapiada por piedras, vegetación selvática y hierba crecida. A veces se ven leopardos rondando por allí. En la cueva hay un tesoro […] [de] joyas y oro sin pulir en una cantidad mayor de la que muchos reyes poseyeron. 2
Aunque Ceilán (la actual Sri Lanka) era conocida como «el joyero del océano índico», el administrador colonial había dado poco crédito a una historia tan extravagante y entregó los documentos a Fawcett, pues creía que le resultarían interesantes. Fawcett no tenía ni idea de qué hacer con ellos; podría tratarse de meras paparruchas. Pero, a diferencia de los cuerpos de oficiales aristócratas, tenía poco dinero. «Como teniente sin peculio de la Artillería -escribió-, la idea de un tesoro resultaba demasiado atractiva para desecharla.» 3Suponía también una oportunidad para alejarse de la base de artillería y de la casta blanca gobernante, que era el reflejo de la alta sociedad inglesa, una sociedad que, bajo su pátina de respetabilidad social, siempre había entrañado para Fawcett cierto horror dickensiano.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La ciudad perdida de Z»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La ciudad perdida de Z» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La ciudad perdida de Z» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.