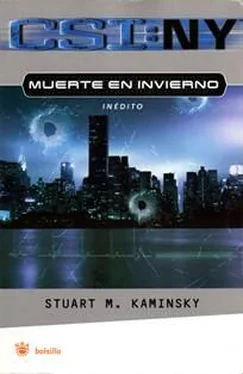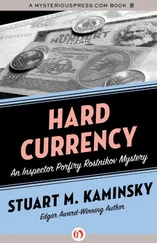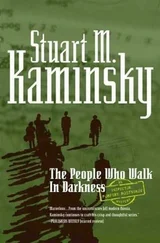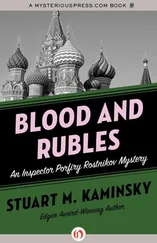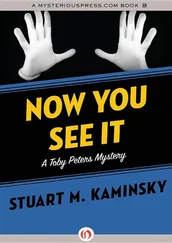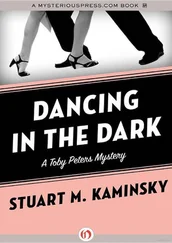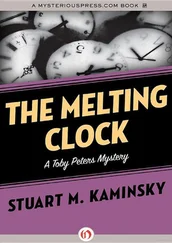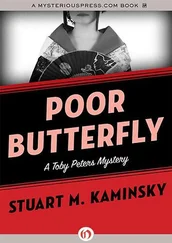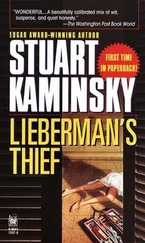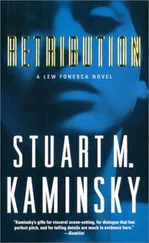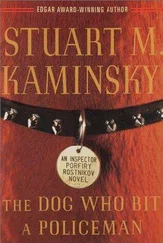Si Stevie hubiese querido detener el taxi en medio de la calle, el conductor, Omar Zumbadie, no lo habría recogido.
Aquel viejo blanco y grandullón necesitaba un afeitado. Necesitaba ropa limpia. Y apestaba a vómito. Omar rezó para que el viejo no vomitase en el taxi. No parecía borracho sino más bien cansado y como en trance.
El taxi enfiló Riverside Drive hacia el norte por el puente George Washington, hacia la autopista Cross Bronx. Big Stevie contó su dinero. Tenía cuarenta y tres dólares y sangraba de nuevo a través del vendaje que le había hecho El Jockey alrededor de la pierna.
Si Stevie hubiese sido un hombre vengativo, podría haber matado al detective que había ido al apartamento de El Jockey. Habría sido fácil. El detective, cuyo nombre era Don Flack, según la tarjeta que le había entregado a El Jockey, era el que le había disparado. Regalo de cumpleaños de lo mejorcito de Nueva York, una bala en la pierna. La bala ya no estaba allí, pero dolía, y el dolor iba extendiéndose. Big Stevie lo ignoró. Pronto acabaría y, si tenía un poco de suerte, lo cual era probable que no sucediese, se haría con algo de dinero y se libraría de Dario Marco.
La vida era injusta, pensó Stevie cuando el taxi tomó la salida de Castle Hill. Stevie lo aceptaba, pero la traición de Dario al enviar a dos de los tipejos de la panadería para matarle iba más allá de la injusticia. Stevie había sido un buen soldado, un buen repartidor. A los clientes de su ruta les caía bien. Se portaba bien con los niños, incluso con los nietos de Dario, quienes a la edad de nueve y catorce años se parecían a su padre y no confiaban en nadie.
A la porra las injusticias. Ahora se trataba de igualar la balanza y también de mantenerse con vida. La otra opción era llamar al policía de la tarjeta e imaginar horas, días entre rejas, días de traiciones, ponerse un traje y acudir al juicio contra Dario, que uno de los abogados de Dario le hiciese parecer idiota. Y después la cárcel. Poco importaba la duración de la condena. Sería lo bastante larga, y él ya era un hombre mayor.
No, el modo en que él había pensado hacer las cosas era el único posible.
– Señor -dijo Omar.
Stevie siguió mirando por la ventanilla. Había vuelto a meterse la tarjeta del detective en el bolsillo y ahora apretaba en la mano el pequeño animal pintado que le había regalado Lilly.
– Señor -repitió Omar cuidándose de no parecer irritado.
Stevie alzó la mirada.
– Ya hemos llegado -dijo Omar.
Stevie volvió a centrar la vista y reconoció la esquina donde se habían detenido. Gruñó y rebuscó dentro del bolsillo.
– ¿Cuánto es?
– Veinte dólares con seis centavos -dijo Omar.
Stevie alargó el brazo a través del plástico algo empañado y supuestamente a prueba de balas que Omar había entreabierto y le entregó al conductor un billete de veinte y otro de cinco.
– Quédate con el cambio -dijo Stevie.
Omar observó los billetes mientras Stevie salía del coche. No le resultó fácil. Su pierna buena tenía que hacer todo el trabajo, y tuvo que ayudarse con las manos. Pero las manos de Stevie eran fuertes.
– Gracias -dijo Omar.
Los dos billetes tenían huellas dactilares teñidas de sangre, sangre que parecía fresca.
Omar esperó hasta que Stevie salió del taxi y cerró la puerta antes de marcharse. Dejó los dos billetes encima de la novela de bolsillo que descansaba en el asiento del copiloto.
Lo más sensato sería, pensó Omar, limpiar los billetes lo mejor posible y olvidarse de aquel hombre. Estaba convencido de que era lo que habrían hecho la mayoría de taxistas, pero Omar había visto sangre en las manos de hombres en Somalia, y en Somalia apenas nadie se había atrevido a ponerse en pie y a denunciar las matanzas de mujeres y niños, y de hecho, no dejaron con vida a nadie que pudiese denunciarles. Buscando justicia, pensó mientras conducía, uno allí podía poner en peligro su propia vida y la de su familia.
Pero ahora estaba en Estados Unidos. Su situación era legal. Las cosas no eran perfectas, no siempre eran todo lo seguras que le habría gustado a un taxista.
Omar era un buen musulmán. Hizo lo que creía que debía hacer un buen musulmán. Tomó el comunicador de su radio y llamó a la centralita.
– ¿Llevabais puestos los zapatos? -preguntó Stella sentada con los ojos cerrados tras su escritorio. Sobre el mismo había dejado una taza de café solo. Se llevó el teléfono a la oreja izquierda y con la mano derecha agarró la taza. Estaba resfriada.
– No -dijo Ed Taxx desde el teléfono del salón de su casa-. Acabábamos de levantarnos, llevábamos puestos los pantalones, la camisa y los calcetines.
– ¿Estás seguro? -preguntó Stella.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó Taxx.
Todo el mundo le preguntaba lo mismo.
– Estoy bien -dijo-. Gracias.
– ¿Eso es todo? -preguntó Taxx-. ¿Eso era todo lo que querías saber?
– Por ahora, sí -dijo Stella.
– Bien. Tómate quince aspirinas y llámame por la mañana.
– Lo haré -dijo Stella con rotundidad.
– Era una broma -dijo Taxx.
– Lo sé -dijo Stella-, pero en cualquier caso era un buen consejo.
Colgó el teléfono.
Noah Pease, el nuevo y competente abogado de Louisa Cormier, le recordaba a Mac a uno de los personajes de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, bien afeitado e impresionantemente delgado.
Pease tenía unos cincuenta años, era bien parecido, aunque con un toque rudo, y tenía una voz profunda, que se añadía a su impresionante lista de representados: grandes empresarios, deportistas, actores involucrados en casos criminales… Todo lo cual le convertía en el perfecto abogado para un juicio retransmitido por televisión.
Junto a Pease, elegantemente vestida con un traje a medida, sentada en el sofá, dándole la espalda a la ventana que ofrecía una visión panorámica de la ciudad, estaba Louisa Cormier. Frente a ella se hallaban Mac Taylor y Joelle Fineberg, una mujer menuda ataviada con un traje verde, que trabajaba en la oficina del Fiscal del Distrito desde hacía poco más de un año. Parecía lo bastante joven para no desentonar en una fiesta de adolescentes.
El total de la práctica legal que se acumulaba en el salón de Louisa Cormier ascendía a veintisiete años. Tan sólo uno de ésos pertenecía a Joelle Fineberg.
– Se habrá dado cuenta, señorita Fineberg -dijo Pease muy despacio-, que la señorita Cormier está cooperando en todo. Llegados a este punto, nada la obliga a hablar con usted a menos que esté preparada para levantar cargos.
– Lo entiendo -dijo Fineberg, dando a entender con su tono de voz y su sonrisa que apreciaba la cooperación.
– Nadie está al corriente de su investigación o la de la policía y… -dijo Pease mirando a Mac- su unidad CSI. La acusación del detective Taylor respecto a que mi clienta no es autora de sus propios libros no puede hacerse pública. De ser así, en cualquier caso, demandaremos a la ciudad de Nueva York y al detective Taylor por dieciocho millones de dólares. Y confío en que podría obtener esa cifra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
– A la perfección -dijo Fineberg con las manos cruzadas sobre el maletín que tenía en el regazo-. Su clienta está más interesada en su reputación que en los cargos de asesinato que estamos preparando en su contra.
– Mi clienta no ha asesinado a nadie -dijo Pease.
Louisa, obviamente por orden de su abogado, no dijo nada, no reaccionó a la acusación de Fineberg.
– Nosotros creemos que sí -dijo Fineberg.
– De acuerdo -dijo Pease-. Veamos sus pruebas. Un vecino de esta finca fue asesinado por un disparo de un arma de fuego calibre 22. No se ha encontrado el arma. No hay testigos. No hay huellas dactilares. No hay pruebas de ADN.
Читать дальше