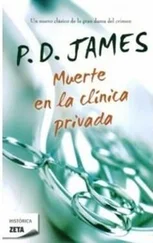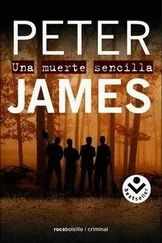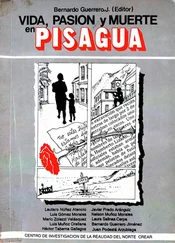En el laboratorio habían secado ya la capa y acababan de desplegarla sobre una de las anchas mesas de pruebas, bajo el resplandor de cuatro fluorescentes. Habían enviado el chándal de Gregory a otra sala a fin de evitar la contaminación por contacto entre las muestras. Cualquier posible fibra del chándal se recogería de la superficie de la capa con cinta adhesiva y luego se sometería a un estudio microscópico comparativo. Si este primer examen revelaba una posible coincidencia, se realizaría otra serie de pruebas comparativas, entre ellas un análisis químico para determinar la composición de la fibra. Sin embargo, todo eso llevaría un tiempo considerable y aún formaba parte del futuro. La sangre ya se había analizado y Dalgliesh aguardó los resultados sin ansiedad; no le cabía la menor duda de que pertenecía al archidiácono. Lo que él y la doctora Prescott buscaban ahora eran pelos. Vestidos con batas y mascarillas, se inclinaron sobre la capa.
Dalgliesh reflexionó sobre la asombrosa eficacia del agudo ojo humano como instrumento de búsqueda. Sólo tardaron unos segundos en encontrar lo que necesitaban: dos cabellos grises se habían enredado en la cadenilla del cuello de la capa. La doctora Prescott los desenroscó con delicadeza y los puso en un pequeño plato de cristal. Los examinó de inmediato en un microscopio de baja potencia y dijo con satisfacción:
«Los dos tienen raíz. Eso significa que hay grandes posibilidades de determinar el perfil del ADN.»
Dos días después, a las siete y media de la mañana, Dalgliesh recibió una llamada del laboratorio en su apartamento junto al Támesis. El ADN de los pelos correspondía al de Gregory. Aunque Dalgliesh esperaba esa noticia, la acogió con un gran alivio. Si bien el estudio microscópico comparativo había demostrado una coincidencia entre fibras de la capa y del chándal, todavía no contaban con los resultados de las últimas pruebas. Mientras colgaba el auricular, Dalgliesh se preguntó si debía esperar o actuar de inmediato. No le agradaba postergar la detención. El análisis de ADN demostraba que Gregory había usado la capa de Ronald Treeves, y la coincidencia de las fibras sólo serviría para confirmar este hallazgo concluyente. Naturalmente, podía telefonear a Kate o a Piers; ambos eran perfectamente capaces de practicar un arresto. No obstante, deseaba estar allí cuando eso ocurriese y enseguida comprendió por qué. El acto de detener a Gregory, de leerle sus derechos, mitigaría en parte el fracaso de su último caso, en el que a pesar de saber quién era el asesino y haber escuchado su impulsiva confesión, no había hallado pruebas suficientes para detenerlo. Si ahora se perdía el arresto, dejaría algo incompleto, aunque no sabía exactamente qué.
Tal como había supuesto, los últimos dos días habían sido particularmente ajetreados. Había regresado para encontrarse con un montón de trabajo atrasado, algunos problemas que eran responsabilidad suya y otros que no pero que le preocupaban, como a todos los altos funcionarios del cuerpo. Andaban muy escasos de personal. Tenían la apremiante necesidad de reclutar hombres y mujeres cultos y motivados de todos los sectores de la comunidad en una época en que otras carreras ofrecían a ese codiciado grupo salarios más altos, mayor prestigio y menos estrés. Debían reducir la carga de la burocracia y el papeleo, aumentar la eficacia de los detectives y luchar contra la corrupción en un momento en que un soborno no significaba meter con disimulo un billete de diez libras en un bolsillo, sino participar de los sustanciosos beneficios del tráfico de drogas. Ahora, aunque por poco tiempo, regresaría a Saint Anselm. Ya no era un remanso de paz e inmaculada bondad, pero tenía que rematar un trabajo y deseaba ver a algunas personas. Se preguntó si Emma Lavenham seguiría allí.
Tras arrinconar los pensamientos sobre su abarrotada agenda, los expedientes que reclamaban su atención y la reunión programada para esa tarde, dejó un mensaje para su secretaria y otro para el subdirector. Luego llamó a Kate. En Saint Anselm todo estaba tranquilo…, extrañamente tranquilo, según ella. La gente realizaba sus actividades cotidianas con apatía, como si el ensangrentado cadáver todavía estuviera en la iglesia y a los pies de El juicio final. A Kate le parecía que todos esperaban la conclusión del caso con una mezcla de esperanza y temor. Gregory no se había dejado ver. A petición de Dalgliesh, había entregado su pasaporte, y no temían que intentara fugarse. Claro que la huida nunca había constituido una opción; Gregory no se arriesgaría a que lo deportaran ignominiosamente de un inhóspito refugio extranjero.
Era un día frío, y Dalgliesh percibió por primera vez en el aire de Londres el olor metálico del invierno. Un viento fuerte pero intermitente azotaba la ciudad, y cuando llegó a la A12 empezó a soplar con ráfagas más fuertes y continuas. El tráfico, cosa rara, era escaso, salvo por los camiones que se dirigían a los puertos del este, y Dalgliesh avanzó rápida y tranquilamente, con las manos apoyadas apenas sobre el volante y la vista fija en la carretera. ¿Con qué contaba aparte de dos pelos, dos frágiles instrumentos de justicia? Tendrían que bastar.
Su pensamiento pasó del arresto al juicio, y se sorprendió ensayando los argumentos de la defensa. La prueba de ADN era incuestionable: Gregory se había puesto la capa de Ronald Treeves. No obstante, el abogado defensor probablemente alegaría que Gregory se la había pedido a Treeves durante la última clase de griego, quizá porque tenía frío, y que en aquel momento llevaba puesto el chándal negro. Era de lo más inverosímil, pero ¿lo creería el jurado? Aunque Gregory tenía un móvil importante, otras personas también lo tenían, entre ellos Raphael. Quizá la ramita que habían hallado en la habitación de Raphael hubiese llegado allí sin que él la viera, empujada por el viento cuando el joven había salido para ver a Peter Buckhurst; el fiscal se guardaría mucho de insistir demasiado en esa prueba. La llamada a la señora Crampton, efectuada desde el teléfono público del seminario, era peligrosa para la defensa, pero cabía atribuir su autoría a otros ocho individuos, Raphael incluido. También era posible señalar a la señorita Betterton como sospechosa. Había tenido el móvil y la oportunidad, pero ¿también la fuerza necesaria para empuñar un candelero como arma? Nadie lo sabría jamás: Agatha Betterton estaba muerta. Gregory no había sido acusado de cometer su asesinato ni el de Margaret Munroe. En ninguno de los dos casos habían hallado pruebas suficientes para justificar un arresto.
Dalgliesh cubrió el trayecto en menos de tres horas y media. Ahora, al final del camino que conducía al seminario, contempló el vasto y turbulento mar, salpicado de blanco en el horizonte. Detuvo el coche y llamó a Kate. Gregory había salido de su casa una hora y media antes y estaba caminando por la playa.
– Espéreme al final de la carretera de la costa -ordenó Dalgliesh-. Y traiga unas esposas. Puede que no las necesitemos, pero no quiero correr riesgos.
Al cabo de unos minutos Kate se reunió con él. Ninguno de los dos habló mientras ella subía al coche y él daba media vuelta para dirigirse a la escalera que conducía a la playa. Ahora vieron a Gregory, una solitaria figura enfundada en un largo abrigo de tweed con el cuello levantado para protegerse del viento, contemplando el mar junto a uno de los deteriorados espigones. Mientras caminaban sobre los guijarros, una súbita ráfaga tiró de sus chaquetas, obligándolos a inclinarse, aunque el aullido del viento apenas se oía sobre el fragor del mar. Una tras otra, las olas rompían en explosiones de rocío, espumando en torno al espigón y haciendo que las burbujas bailaran y rodaran como iridiscentes pompas de jabón sobre las piedras de la orilla.
Читать дальше