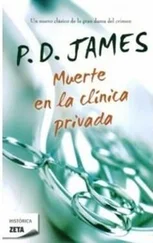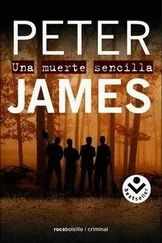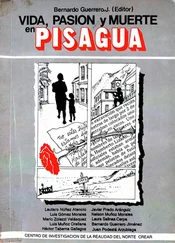Gregory reprimió una sonrisa.
– Este interrogatorio resulta sorprendentemente simple para una brigada que, si no me equivoco, es una de las más prestigiosas de Scotland Yard. No, no efectué esa llamada ni sé quién la hizo.
– Fue a la hora en que los sacerdotes y los cuatro seminaristas debían estar en la iglesia para las completas. ¿Dónde estaba usted entonces?
– En mi casa, corrigiendo monografías. Y no fui el único hombre que no asistió a las completas. Yarwood, Stannard, Surtees y Pilbeam también se resistieron a la tentación de oír predicar al archidiácono, al igual que las tres mujeres. ¿Están seguros de que fue un hombre quien realizó la llamada?
– El asesinato del archidiácono no es la tragedia que ha puesto en peligro el futuro de Saint Anselm -intervino Kate-. La muerte de Ronald Treeves también perjudica al seminario. Él estuvo con usted un viernes por la tarde y murió al día siguiente. ¿Qué ocurrió ese viernes?
Gregory la miró con fijeza. Adoptó una expresión de desprecio tan cruda y ostensible como si hubiera escupido. Kate, ruborizada, continuó:
– Ronald había sufrido un rechazo y una traición. Fue a verle en busca de consuelo y consejo, y usted lo echó, ¿no es verdad?
– Acudió a mí para recibir una clase sobre el griego del Nuevo Testamento, y se la impartí. Es cierto que duró menos de lo normal, pero eso lo decidió él. Por lo visto ustedes están al tanto del robo de la hostia consagrada. Le aconsejé que se confesase con el padre Sebastian. Era el único consejo posible, y usted también se lo habría dado. Me preguntó si eso supondría su expulsión y yo le contesté que seguramente sí, habida cuenta de la peculiar visión de la realidad del padre Sebastian. Quería que lo tranquilizara, pero no estaba en mi mano hacerlo. Más valía que se arriesgase a la expulsión que a caer en las manos de una chantajista. Era hijo de un hombre rico; podría haberse pasado el resto de su vida manteniendo a esa mujer.
– ¿Tiene alguna razón para pensar que Karen Surtees es una chantajista? ¿La conoce bien?
– Lo suficiente para saber que es una joven ambiciosa y sin escrúpulos. El secreto de Ronald nunca hubiera estado seguro.
– De manera que el muchacho se marchó y se quitó la vida -afirmó Kate.
– Por desgracia, sí. Es algo que yo no era capaz ni de prever ni de evitar.
– Hubo una segunda muerte -intervino Piers-. Tenemos pruebas de que la señora Munroe había descubierto que usted era el padre de Raphael. ¿Puso ella esta información en su conocimiento?
Se hizo otro silencio. Gregory había posado las manos sobre la mesa y concentró su mirada en ellas. Aunque no alcanzaba a verle la cara, Dalgliesh supo que el hombre había llegado a un punto decisivo. Una vez más reflexionaba acerca de cuánto sabía la policía y con qué grado de certeza. ¿Margaret Munroe había hablado con alguien más? ¿Habría dejado una nota?
Aunque la pausa duró menos de seis segundos, pareció más larga.
– Sí, fue a verme -respondió-. Había hecho algunas averiguaciones, no explicó cuáles, y confirmado sus sospechas. Aparentemente le preocupaban dos cosas. La primera era que yo estuviese engañando al padre Sebastian y trabajando aquí de manera fraudulenta. La segunda y más importante, que Raphael tenía que saber la verdad. Nada de esto era asunto suyo, pero estimé conveniente explicarle por qué no me había casado con la madre de Raphael cuando ésta se quedó embarazada y por qué luego había cambiado de idea. Le dije que me proponía hablar con mi hijo cuando creyera que la noticia no iba a afectarle. Quería escoger el momento yo mismo. Ella me exigió que le prometiera que lo haría antes del final del trimestre. Después de esa promesa, que no tenía derecho a arrancarme, se comprometió a guardar el secreto.
– Y esa noche murió -señaló Dalgliesh.
– De un ataque al corazón. Si la impresión del descubrimiento y el esfuerzo que le supuso plantarme cara la mataron, lo lamento. No pueden responsabilizarme de todas las muertes acaecidas en Saint Anselm. Lo único que falta es que me acusen de empujar a Agatha Betterton por la escalera del sótano.
– ¿Lo hizo? -preguntó Kate.
Esta vez fue lo bastante astuto para disimular su desdén.
– Creí que estaban investigando el asesinato del archidiácono Crampton, no intentando convertirme en un asesino en serie. ¿No deberíamos concentrarnos en la única muerte que fue sin duda alguna un asesinato?
En ese punto terció Dalgliesh:
– Necesitaremos muestras de cabello de todas las personas que estaban en el seminario el sábado por la noche. Supongo que no opondrá reparos, ¿verdad?
– No si la vejación se hace extensiva a todos los demás sospechosos. No es un procedimiento que requiera anestesia general.
De nada servía prolongar el interrogatorio. Cumplidos los formulismos para terminar una entrevista, Kate apagó la grabadora.
– Si quieren pelos, será mejor que vayan a buscarlos de inmediato -dijo Gregory-. Me propongo empezar a trabajar y preferiría que no me interrumpieran.
Dicho esto, se perdió en la oscuridad.
– Que tomen las muestras de cabello esta misma noche -ordenó Dalgliesh-. Luego viajaré a Londres. Quiero estar en el laboratorio cuando examinen la capa. Si le conceden prioridad, recibiremos los resultados dentro de un par de días. Ustedes dos y Robbins se quedarán aquí. Pediré permiso al padre Sebastian para que ocupen esta casa. Si no hay camas libres, seguramente les enviará sacos de dormir o colchones. Gregory ha de permanecer vigilado las veinticuatro horas del día.
– ¿Y si no sacamos nada en limpio de la capa? -quiso saber Kate-. Los demás indicios son circunstanciales. Si no conseguimos una prueba forense, no podremos llevarlo a juicio.
Se había limitado a constatar lo evidente, por lo que ni Piers ni Dalgliesh respondieron.
Envida de su hermana, el padre John sólo aparecía en el comedor a la hora de la cena, donde se esperaba que todos estuvieran presentes para lo que el padre Sebastian a todas luces consideraba una unificadora celebración de la vida comunitaria. No obstante, ese martes entró de improviso en la sala a la hora del té. La última muerte no había suscitado una reunión ceremonial de todos los miembros del seminario; el padre Sebastian había comunicado la noticia discretamente y por separado a cada uno de los sacerdotes y estudiantes. Los cuatro seminaristas ya habían expresado sus condolencias al padre John y ahora demostraban su apoyo llenándole la taza y sirviéndole en rápida sucesión bocadillos, bollos y trozos de pastel. Sentado cerca de la puerta, ese hombrecillo callado y desmejorado respondía siempre con amabilidad y de vez en cuando esbozaba una sonrisa. Después de la merienda Emma le sugirió que era hora de revisar el armario de la señorita Betterton, así que subieron al apartamento juntos.
Emma le había pedido a la señora Pilbeam dos bolsas de plástico grandes, una para objetos que donarían a la beneficencia y otra para la ropa que iría a parar a la basura. Sin embargo, las grandes bolsas negras que le facilitaron ofrecían un aspecto tan inquietantemente inapropiado para cualquier cosa que no fuese basura que decidió hacer una clasificación preliminar del contenido del armario y luego empaquetar y retirar las prendas cuando el padre John no estuviera presente.
Lo dejó sentado en el salón, junto a las azules llamas de la estufa de gas, y entró en el dormitorio de la señorita Betterton. La lámpara que colgaba del centro del techo, con su anticuada y polvorienta pantalla, irradiaba una luz insuficiente, pero en la mesilla de noche, junto a la cama con respaldo de hierro, había un flexo con una bombilla más potente, y cuando lo dirigió al centro de la habitación veía lo bastante para empezar con su tarea. A la derecha de la cama había una silla y una cómoda de frente curvo. Un gigantesco armario de caoba, decorado con volutas talladas, ocupaba el espacio comprendido entre las dos ventanas. Emma abrió la puerta y percibió un olor a humedad combinado con aromas a tweed , espliego y naftalina.
Читать дальше