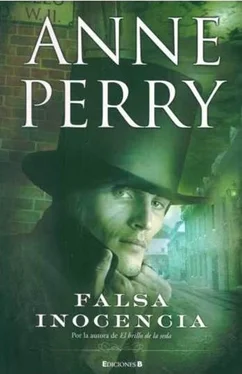Rathbone la miró con lo que en él era una extraordinaria sensación de confusión. Los sentimientos entraban en conflicto con el intelecto. La soledad, la consternación, quizá la culpabilidad, hacían añicos su santuario de la razón.
– Haré lo que esté en mi mano -dijo en voz baja-. Aunque no sé si servirá de algo.
Hester no discutió.
– Gracias -dijo simplemente. Luego le sonrió-. Pensé que lo harías.
Rathbone se sonrojó y bajó la vista a los papeles que había sobre el escritorio, sintiendo un inmenso alivio cuando el pasante llamó a la puerta.
* * *
Hester pensó en si regresar a casa para cambiarse el vestido que mejor le sentaba, vestido que naturalmente se había puesto para ir a ver a Rathbone, antes de dirigirse a Portpool Lane, pero resolvió que sería perder el tiempo y el dinero del viaje. Siempre tenía ropa de trabajo limpia en la clínica por si sucedía un accidente, cosa que se daba con bastante frecuencia.
Encontró la clínica bullendo de actividad como siempre. Se atendía a las pocas enfermas que requerían guardar unos cuantos días de cama, a las pacientes con heridas de menor consideración, mayormente cuchilladas y navajazos que precisaban puntos de sutura, vendajes, consuelo en general y un breve respiro de la calle, tal vez una comida decente. Las tareas rutinarias de la limpieza, la colada y la cocina no cesaban jamás.
Repartió palabras de aprobación y de aliento, alguna que otra crítica sin mayor importancia, y luego fue en busca de Squeaky Robinson al despacho de éste. Desde hacía cosa de un año se tomaba muy en serio sus obligaciones de contable. Últimamente no le había oído quejarse de que le hubieran despojado con engaños de la casa que, cuando era suya, había sido el burdel más concurrido de la zona. Su nueva visión de sí mismo, más o menos en el lado correcto de la ley, parecía complacerlo.
– Buenos días, Squeaky -saludó Hester mientras cerraba la puerta a sus espaldas para darles privacidad en la abarrotada habitación con sus estanterías de libros de contabilidad. Sobre el escritorio había varias hojas de papel, lápices, un tintero rojo y otro azul, y una bandeja de arena secante. Esta última rara vez se utilizaba, pero a Squeaky le gustaba el efecto que causaba.
– Buenos días, señora Hester -contestó Squeaky, escrutándole el rostro con preocupación. No le preguntó cómo estaba; ya lo juzgaría por su cuenta.
Hester se sentó frente a él,
– Todo este asunto se está poniendo muy feo -dijo con franqueza-. Hay rumores que acusan al señor Durban de proporcionar niños a Jericho Phillips, y esa acusación está mancillando la reputación de la Policía Fluvial en conjunto. Según parece se dieron varios casos en los que sorprendió a niños robando sin que presentara cargos contra ellos. Quizás haya otras explicaciones que justifiquen su conducta, pero se está dando por sentada la peor.
Squeaky asintió.
– Pinta mal -corroboró, aspirando aire entre los dientes-. A todo el mundo le tienta algo, ya sea dinero, poder o placer, o tan sólo que la gente les deba algo. Sé de casos en que bastaba con que se sintieran superiores. Sobre todo mujeres. Las hay que se dan unos aires de superioridad espantosos, con perdón.
Hester sonrió.
– Yo también, y me daban ganas de abofetearlas hasta que me di cuenta de que seguramente era lo único que tenían. Una amiga mía solía decir que no hay nadie más virtuoso que aquel a quien nada han pedido.
– Me gusta -dijo Squeaky con profunda apreciación. Meditó sobre ello unos instantes, como si paladeara un buen vino-. Sí, me gusta.
– Squeaky, necesito saber cómo consigue Phillips a sus niños.
Llamaron a la puerta y, en cuanto Hester contestó, entró Claudine.
– Buenos días -dijo alegremente-. ¿Les apetece una taza de té?
Tanto Hester como Squeaky sabían que había acudido porque no soportaba que la dejaran al margen de la investigación. Ardía en deseos de colaborar, pero aún no había bajado las barreras de la dignidad lo bastante como para decirlo abiertamente.
– Gracias -declinó Hester enseguida-, pero tengo que volver a salir, y creo que es preciso que Squeaky me acompañe. Conoce a ciertas personas que yo no sé dónde encontrar.
Claudine se quedó alicaída. Intentó disimularlo pero el sentimiento era demasiado fuerte para que no lo reflejaran sus ojos.
– Es algo de lo que usted no sabe nada -dijo Squeaky bruscamente-. No se haga ilusiones de saber siquiera por qué las chicas salen a vender su cuerpo a las calles, y mucho menos los chavales.
– Pues claro que lo sé -le espetó Claudine-. ¿Cree que no oigo lo que dicen? ¿O que no las escucho?
Squeaky cedió un poco.
– Niños -explicó-. Aquí no tratamos a niños pequeños. Si les pegan, nadie se entera; sólo quien los tiene consigo, como Jericho Phillips.
Claudine soltó un bufido.
– ¿Y qué tienen de distintos los motivos por los que están en la calle? -preguntó-. Frío, hambre, miedo, ningún otro sitio al que ir, soledad…, alguien se ofrece a alojarlos, dinero fácil al principio…
– Tiene razón -corroboró Hester, sorprendida de que Claudine hubiese prestado tanta atención a lo que escondían las palabras tanto como a las palabras en sí mismas, las cuales con frecuencia eran superficiales y repetitivas, a veces llenas de excusas y de autocompasión, más a menudo con un amargo humor y un sinfín de chistes malos-. Pero debo demostrar que el comandante Durban no se los proporcionaba, de modo que hay que ser concretos.
– ¿El comandante Durban? -Claudine se quedó horrorizada-. Nunca había oído nada tan infame. No se preocupe, ya me ocuparé yo de velar por la buena marcha de la clínica. Usted averigüe cuanto pueda, ¡pero tenga cuidado! -Fulminó a Squeaky con la mirada-. Cuide de ella o tendrá que responder ante mí. Créame, lamentará haber nacido.
Dicho esto, dio media vuelta sacudiendo la austera falda gris como si fuera de seda carmesí, y salió con paso decidido.
Squeaky sonrió. Luego vio a Hester mirándolo y se puso serio al instante.
– Pues vayámonos yendo -dijo cansinamente-. Me pondré las botas viejas.
– Gracias -respondió Hester-. Lo espero en la entrada.
Pasaron una tarde deprimente, prolongada hasta la anochecida, yendo a ver, uno tras otro, a los contactos que Squeaky conservaba de sus tiempos como propietario de burdel.
Al día siguiente prosiguieron, adentrándose más en el dédalo de callejones de Limehouse, Shadwell y la Isle of Dogs en la margen norte del río, y Rotherhithe y Deptford en la margen sur. Hester tenía la impresión de haber ido a pie como de Londres a York, avanzando en círculos por las mismas callejuelas llenas de albergues, tabernas, casas de empeños, burdeles y el sinfín de comercios relacionados con el río.
Squeaky procedía con mucho cuidado, incluso con reserva, a propósito de sus pesquisas, pero su actitud cambiaba rotundamente en cuanto tenía que negociar. El aire despreocupado que hacía que pasara inadvertido desaparecía de repente y se volvía sutilmente amenazador. Su porte emanaba calma, su voz una amabilidad que contrastaba con el ruido y el ajetreo que lo rodeaban.
– Me consta que usted sabe más, señor Kelp -dijo casi en un susurro.
Se encontraban en lo que aparentaba ser una tabaquería, con las paredes forradas de oscuros paneles y una única ventana cuyo cristal formaba círculos como culos de botella. Las lámparas estaban encendidas, pues de lo contrario no habrían podido ver los artículos expuestos, aunque el penetrante aroma era lo bastante fuerte para salir flotando al callejón y tentar a los transeúntes, superponiéndose incluso al hedor a madera podrida y excrementos humanos.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу