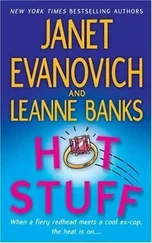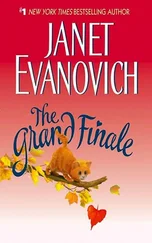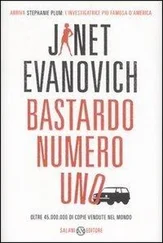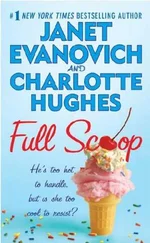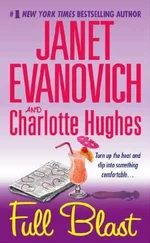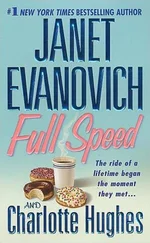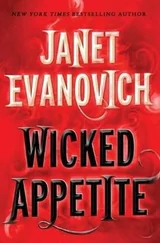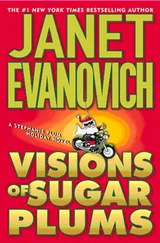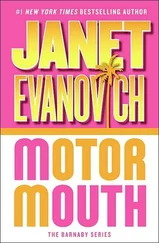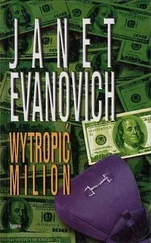Caminaron hasta llegar a un arroyo.
– Goose Creek -anunció él-. Aquí terminan mis tierras. Cuando era niño, solía pasar mucho tiempo en Goose Creek, pescando o nadando. Si sigues la corriente, verás que desemboca en una laguna grande y profunda.
Maggie se detuvo en la orilla, tupida de hierbas, y contempló el agua. Los colores del suelo eran apagados. El cielo brillaba con la luz del atardecer y Goose Creek gorgoteaba al golpear contra las rocas. Maggie pensó que aquél sería un lugar ideal para un niño: Goose Creek, vacas, a hilera tras hilera de manzanos. Un verdadero sueño dorado. Cuando tía Kitty era una niña, había chacras como ésa en las afueras de Riverside. Ahora se habían convertido en centros de compras, carreteras y viviendas. Infinidad de viviendas. E infinidad de gente. La gente desbordaba de las casas, atestando carreteras y góndolas de supermercados. Maggie solía formar fila para ir al cine, para cobrar un cheque y hasta para comprar un poco de pan. Y ahora estaba allí -sólo ella, Hank y Goose Creek. Le parecía extraño. Todo lo que oía era el murmullo de Goose Creek y el mugido de una vaca a la distancia. Una vaca. Quién lo creería.
– Creo que estoy pasando por un fuerte impacto cultural -dijo a Hank.
– ¿Qué sucede? ¿No hay vacas en Riverside? -Se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. Cuando notó que se ponía tensa, apretó suavemente uno de ellos-. No te preocupes. Es sólo un gesto de amistad. He decidido no hacer más avances contigo hasta que no hayas cambiado de opinión con respecto a mí.
– ¡Vaya! Gracias.
– Ni siquiera voy a volver a pedirte que te cases conmigo por un tiempo. Después de todo, ¿quién querría casarse con el terror de Skogen?
Maggie advirtió cierta picardía en su voz que le llegó hasta lo más profundo de su ser. Meneó la cabeza y hasta sonrió con él. Hank tenía la capacidad de reírse de sí mismo. Eso era positivo. Además Maggie sospechaba que también sabía cómo manejar determinadas situaciones. Por lo tanto, ella tendría que andar con pie de plomo.
– Yo creo que debe de haber un gran número de mujeres en el pueblo que estarían más que felices de casarse contigo.
– Sí -contestó él-, pero sólo me quieren por mis manzanas.
Antes de que regresaran a la casa, el manzanar había quedado absolutamente inmerso en la oscuridad. Ni siquiera contaban con el apoyo de la luz de la luna. Por consiguiente, tuvieron que ir tanteando, lentamente, el camino de tierra que los conduciría a destino.
– ¿Estás seguro de que sabes por dónde vamos? -preguntó Maggie.
– Por supuesto que sé a dónde voy. No olvides que éste es mi manzanar.
– No hay osos por aquí, ¿verdad?
– Lo más parecido a un oso que tenemos aquí es Bubba y puedo asegurarte que es bastante inofensivo. Claro que si tienes miedo, puedes abrazarme. Yo te protegeré.
– Pensé que no harías más avances.
– Si mi respiración no se altera, no vale contarlo como un avance -A ciegas, buscó la mano de Maggie en la oscuridad-. Tú, dame la mano que yo me encargo de que llegues sana y salva a casa.
Ella le tendió la mano. No porque tuviera miedo sino porque a pesar de que su fama dejaba mucho que desear, Hank le gustaba terriblemente. Era un hombre divertido. Era un placer estar con él. Además, Maggie disfrutaba del refugio que le proporcionaba su mano. Le daba la sensación de que era el lugar ideal donde cobijar la suya. Como ya había comenzado a añorar todas aquellas cosas que solía detestar de Riverside, saber que al menos su mano estaba en el lugar correspondiente le servía de consuelo.
Llegaron a la cumbre de una colina y divisaron un puntito único de luz. Elsie había encendido la galería antes de salir con su galán. Hank condujo a Maggie en dirección al porche de la entrada y abrió la puerta de vidrio.
– Hemos olvidado echar la llave a la puerta -dijo Maggie-. Ni siquiera cerramos la de la calle.
– No recuerdo cuál fue la última vez que eché la llave a esta casa. Ni siquiera sé si tengo alguna.
– Dios mío. ¡Podría meterse cualquiera!
– Supongo que es cierto. Pero jamás ha sucedido. Salvo Bubba, claro. Y a él le importaría muy poco que la puerta estuviera cerrada con llave. Con un buen puntapié superaría el escollo.
– ¿No existe la delincuencia en Skogen?
Hank encendió la luz del vestíbulo.
– No, desde que prometí comportarme como es debido. Y eso fue hace bastante -Entró en la cocina y miró en la heladera-. Me apetece otro budín. ¿Y a ti?
Maggie extrajo dos cucharas del cajón de los cubiertos.
– Mmmm. Qué tentador -Se sentó a la mesa, frente a Hank, y hundió la cuchara en su postre-. ¿Qué clase de delitos cometías antes de enmendarte?
– Las cosas típicas de adolescentes. Tomé prestados un par de autos.
– ¿Prestados?
– Técnicamente, se diría que los robé. Pero pertenecían a mis padres. Y siempre tuve el buen tino de devolverlos con el tanque lleno.
– ¿Algo más?
– Bueno… algunas multas por exceso de velocidad y también me pescaron una o dos veces comprando cerveza con documentación falsa.
– Intuyo que te estás reservando algo jugoso para el final.
– Ah… También está eso del granero de Bucky Weaver, pero, en realidad, no fue mi culpa.
Maggie arqueó una ceja.
– ¿Tendré que comerme otro budín para escuchar el final de tus aventuras?
– Oh, no te hará daño.
Maggie sacó los dos últimos budines que quedaban en el refrigerador y convidó con uno a Hank.
– Era un factor fundamental para decidir si tenía que probarme para ingresar en el hockey profesional -dijo-. De hecho, tenía dos alternativas: el hockey o el ejército.
– Ajá.
Las mejillas de Hank se ruborizaron de golpe. En realidad, no le gustaba en absoluto la idea de contarle esas cosas, pero era preferible que Maggie se enterara por él y no por terceros. Toda su infancia había sido una lucha por ganarse su independencia. Mirada retrospectivamente, Hank consideraba que su niñez había sido una lucha por sobrevivir. En la rígida y esquemática existencia de su padre no hubo cabida para un niñito con la cara sucia de budín de chocolate. Su padre no tenía paciencia para con un pequeño de siete años que no podía colorear sus dibujos sin sobrepasar los límites de las figuras, ni para un adolescente de catorce que no sabía hacer el nudo de corbata Windsor a la perfección, ni para un muchacho de diecisiete a quien por fin prescribieron clases de lectura terapéutica después de descubrir, a esa altura de su vida, que padecía de dislexia. Cada vez que Hank no lograba cumplir con las pautas establecidas por su padre, las reglas y restricciones se ponían más severas. Y cuantas más reglas imponía su padre, más se rebelaba Hank a obedecerlas. Si bien no podía lograr su aprobación, de ese modo, al menos, atraía su atención. Después de unos años de andar a los tumbos dentro del ambiente del hockey, creció por fin, gracias a Dios. Ahora, era él quien imponía las pautas morales propias y las normas de conducta. La única aprobación que necesitaba era la de sí mismo. Hasta que apareció Maggie. Enamorarse, descubrió, implicaba un bagaje inédito de necesidades y responsabilidades.
Miró a Maggie, que seguía sentada frente a él, y suspiró.
– Una noche, cuando faltaba más o menos una semana para graduarme, convencí a Jenny, la hija de Bucky, de que se encontrase conmigo en el granero que quedaba detrás de su casa. Teníamos una caja con seis cervezas. Estábamos arriba y como no había luz, encendí el farol de querosén. Bucky, al ver la luz en el granero desde afuera, pensó que se le había metido un ladrón. No sé por qué habrá pensado que alguien querría meterse allí para robar, pues en el granero no había más que caca de palomas acumulada durante unos doce años. De todas maneras, tomó su rifle y disparó hacia el granero. Aquello se convirtió en un caos.
Читать дальше