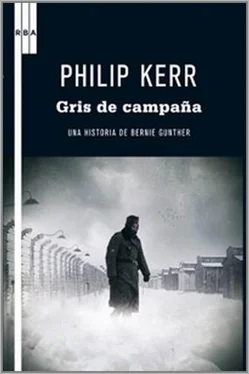– Muy gracioso -dije-. Si no estuviese el brazo metido en esta agua podrida quizá podría reírme. Ahora ponga la tapa de nuevo.
Sentí un objeto duro y metálico y saqué una pistola con un cañón largo. Se la di al poli que no sujetaba mi ropa.
– Una Luger, ¿verdad? -opinó. Limpió un poco la porquería del arma-. Parece la versión para el cuerpo de artillería. Puede abrir otro agujero de cerradura en una puerta.
Continué buscando en el fondo de la alcantarilla.
– Aquí abajo no hay comunistas -dije-. Sólo esto. -Saqué la otra arma, una automática con una curiosa forma irregular, como si alguien hubiese intentado partir el cerrojo del cañón.
Llevamos las dos armas hasta una fuente pública y limpiamos parte de la porquería. La automática pequeña era una Dreyso del calibre 32.
Me lavé el brazo, me vestí y cogí las dos armas para llevarlas a la comisaría séptima, en Bülowplatz. Cuando entré en la sala de detectives, Heller me saludó con una palmada en la espalda.
– Bien hecho, Günther -dijo.
– Gracias, señor.
Mientras tanto, otros polis ya estaban reuniendo cajas de fotografías para llevarlas al Hospital del Estado y mostrárselas al sargento Willig tan pronto como saliese del quirófano. Al cabo de un rato dije:
– Ya saben que esto llevará tiempo. Quiero decir que tendremos que esperar a que recupere la conciencia. Para entonces los asesinos estarán fuera de la ciudad, quizá camino de Moscú.
– ¿Se le ocurre alguna idea mejor?
– Quizá. Mire, señor, en lugar de mostrarle al sargento Willig una foto de cada rojo fichado en esta ciudad, vamos a coger unas pocas.
– ¿Cuáles? Hay centenares de estos cabrones.
– Todo indica que el ataque fue orquestado desde la K. L. Haus -dije-. ¿Qué le parece si seleccionamos sólo los expedientes de setenta y seis comunistas? Los correspondientes a todos los rojos que detuvimos cuando allanamos la K. L. Haus el pasado enero. Y de momento, nos limitamos a esas caras.
– Sí, tiene razón -asintió Heller. Cogió el teléfono-. Póngame con el Hospital del Estado. -Le hizo una seña a otro detective-. Averigüe quiénes participaron en el allanamiento. Dígales a los chicos de los archivos que localicen los expedientes de los arrestos y se reúnan con nosotros en el hospital.
Veinte minutos más tarde íbamos de camino al Hospital del Estado en Friedrichshain.
Estaban trasladando a Willig al quirófano cuando llegamos con los expedientes de los arrestos en la K. L. Haus. Ya le habían puesto una inyección, pero contra el consejo de los médicos, que estaban ansiosos por operarle lo antes posible, Willig comprendió de inmediato la urgencia de lo que se le pedía. El sargento no tardó nada en señalar la foto de uno de sus atacantes.
– Es éste, seguro -afirmó-. El que le disparó al capitán Anlauf, sin duda.
– Erich Ziemer -dijo Heller, y me pasó la hoja del expediente.
– El otro era más o menos de la misma edad, constitución y color que este hijo de puta. Puede que incluso fuesen hermanos, se parecían mucho, pero no es ninguno de estos. Estoy seguro.
– De acuerdo -asintió Heller. Le dijo unas cuantas palabras de aliento al herido antes de que los médicos se lo llevasen.
– Reconozco a este Ziemer -dije-. En mayo le vi subir a un coche con otros tres hombres. Estaban delante de la K. L. Haus y, según el sargento Adolf Bauer, que estaba de servicio en la Bülowplatz, uno de los otros era Heinz Neumann.
– ¿El diputado del Reichstag?
– ¿Y los otros dos?
– Uno de ellos, no lo sé. Quizá Bauer lo recuerde.
– Sí, tal vez.
Hizo una pausa, expectante.
– ¿Y el comunista que usted conoce?
Le hablé del día que había salvado a Erich Mielke de un grupo de las SA que quería asesinarle.
– Él era el cuarto hombre en aquel coche. Y es verdad lo que el sargento Willig dice. Se parece mucho a Erich Ziemer.
– Usted cree que estamos buscando a dos Erich, ¿no?
Asentí de nuevo.
– ¿Günther? No me gustaría que se supiera en el Alex que le salvó la vida al asesino de un poli.
– No había pensado en ello, señor.
– Pues quizá debería hacerlo. Le aconsejo que, desde ahora en adelante, no mencione cómo llegó a conocer a ese Erich Mielke hasta que lo detengan. Sobre todo ahora. Éste es el tipo de historia que a los nazis les gustaría utilizar para machacarnos a los que formamos parte de las fuerzas de policía y todavía nos consideramos demócratas, ¿no le parece?
– Sí, señor.
Nos dirigimos al oeste y al norte del Ring, a la Biesenthaler Strasse, la dirección que figuraba en la hoja del expediente de Erich Ziemer. Se trataba de un edificio de aspecto ruinoso cerca de Christiana Strasse, muy cerca de la fábrica de cerveza Loïwen y del peculiar olor a lúpulo que siempre flotaba en el aire en esa parte de Berlín.
Ziemer había alquilado una habitación grande y oscura en una casa grande y oscura, propiedad de un viejo cuyo rostro parecía el de la Sábana de Turín. No le gustó nada que lo sacáramos de la cama a una hora tan temprana, pero no pareció muy sorprendido cuando empezamos a hacerle preguntas sobre aquel inquilino que no estaba en su habitación y que, al parecer, era poco probable que regresara; de todas maneras, le pedimos que nos dejara verla.
Junto a la ventana había un sofá destartalado de cuero que tenía el tamaño y el color de un hipopótamo dormido. En una de las húmedas paredes había una lámina que mostraba a Alexander von Humboldt con un espécimen botánico en un libro abierto. El casero, Herr Karpf, se rascó la barba, se encogió de hombros y nos dijo que Ziemer había desaparecido entre la niebla el día anterior dejando a deber tres semanas de alquiler. Se llevó todas sus pertenencias, y eso sin mencionar una jarra de plata y marfil que valía varios centenares de marcos. Era difícil imaginar que Herr Karpf fuese el propietario de algo valioso, pero le prometimos hacer todo lo posible por recuperarlo.
Había un teléfono de la policía en Oskar Platz, cerca del hospital, y desde allí telefoneamos al Alex, donde otro agente había estado buscando el expediente y la dirección de Erich Mielke, pero sin resultado hasta ahora.
– Pues ya está -dijo Heller.
– No -respondí-. Existe otra posibilidad. Vaya al sur, a la central eléctrica de Volta Strasse.
El coche de Heller era un bonito DKW color crema con un pequeño motor de dos cilindros y seiscientos centímetros cúbicos, pero tenía tracción delantera y al tomar las curvas se adhería al terreno como si estuviese soldado al pavimento. Así que llegamos allí muy rápido. En Brunnen Strasse, al otro lado de Volta Strasse, le dije que doblase a la izquierda por Lortzing Strasse y aparcase.
– Deme diez minutos -dije, y abrí la puerta del DKW. Caminé a paso rápido en dirección a un edificio de apartamentos rojo y amarillo, con balcones y un techo con mansardas que recordaban una pequeña fortaleza marroquí.
La informe casera de Elisabeth, Frau Bayer, se sorprendió un poco al verme llegar a una hora tan temprana, porque tenía la costumbre de visitar a la modista cuando salía del trabajo. Sabía que era policía, y eso por lo general bastaba para silenciar sus protestas por sacarla de la cama. La mayoría de los berlineses eran respetuosos con la ley, excepto si eran comunistas o nazis. Y cuando eso no era bastante para acallar sus protestas, deslizaba unos pocos marcos en el bolsillo de su bata para compensarla. El apartamento era una conejera de habitaciones llenas de viejos muebles de cerezo, biombos chinos y lámparas con pantallas de borlas. Como siempre, me senté en la sala de estar y esperé a que Frau Bayer fuese a llamar a su inquilina; y como siempre, cuando me vio, Elisabeth me dirigió una sonrisa somnolienta pero feliz y me cogió de la mano para llevarme a su habitación, donde recibiría una bienvenida más apropiada; sólo que esta vez me quedé en el sofá de la sala.
Читать дальше