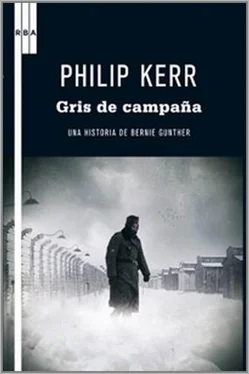– ¿Cuál es el problema? -preguntó ella. ¿Pasa algo?
– Es Erich. Está metido en un lío.
– ¿Qué clase de lío?
– Uno muy serio. Ayer por la noche dispararon y mataron a dos policías.
– ¿Crees que Erich tuvo que ver algo con eso?
– Eso parece.
– ¿Estás seguro?
– Sí. Mira, Elisabeth, no dispongo de mucho tiempo. Su única oportunidad es que le encuentre yo antes que cualquier otro. Debo explicarle qué tiene que decir y, algo aún más importante, qué es lo que no tiene que decir. ¿Lo entiendes?
Ella asintió e intentó contener un bostezo.
– ¿Entonces qué quieres de mí?
– Una dirección.
– Te refieres a que quieres que le traicione, ¿verdad?
– Sí, es una manera de verlo. No lo puedo negar. Pero también se puede ver de otra manera: quizá pueda convencerle de que confiese. Es la única cosa que podría salvarle la vida.
– No irán a decapitarlo, ¿verdad?
– ¿Por matar a un policía? Sí, creo que lo harían. Uno de los agentes que mataron era un viudo con tres hijas, que ahora se han quedado huérfanas. La República no tendrá más alternativa que dar un escarmiento ejemplar con él; si no lo hicieran, se arriesgarían a provocar una tormenta de críticas en los periódicos. A los nazis les encantaría. Pero, si soy yo quien lo detiene, tal vez podría convencerle de que me diese algunos nombres. Si hay otros en el KPD que lo obligaron participar en esto, tiene que confesarlo. Es joven e impresionable, y eso podría ser de alguna ayuda en su caso.
Ella torció el gesto.
– No me pidas que le entregue, Bernie. He conocido a ese muchacho durante la mitad de su vida. Yo ayudé a criarlo.
– Te lo estoy pidiendo. Te doy mi palabra de que haré lo que digo y de que intercederé por él en el tribunal. Lo único que te pido es una dirección, Elisabeth.
Ella se sentó en una silla, unió las manos con fuerza y cerró los ojos como si estuviese recitando una plegaria. Quizás era lo que estaba haciendo.
– Sabía que acabaría ocurriendo algo así -afirmó-. Por eso no le dije nunca que tú y yo nos veíamos. Porque se hubiese enfadado. Ahora comienzo a entender por qué.
– No le diré que fuiste tú quien me dio la dirección, si es eso lo que te preocupa.
– No es eso lo que me preocupa -susurró.
– ¿Entonces qué?
Se levantó bruscamente.
– Estoy preocupada por Erich, por supuesto -dijo en voz alta-. Me preocupa lo que pueda pasarle.
Asentí.
– Está bien, olvídalo. Tendremos que buscarle de otra manera. Lamento haberte preocupado.
– Vive con su padre, Emil -dijo con voz apagada-. En la Stettiner Strasse, número 25. En el último piso.
– Gracias.
Esperé a que dijese algo más, y al ver que no lo hacía, me arrodillé delante de ella e intenté cogerle la mano para darle un apretón de consuelo, pero la apartó. Al mismo tiempo evitó mis ojos, como si estuviesen colgando fuera de las órbitas.
– Vete -dijo-. Vete y haz tu trabajo.
Estaba amaneciendo en la calle, frente al edificio de apartamentos donde vivía Elisabeth, y sentí que algo importante había ocurrido entre nosotros. Que algo había cambiado, quizá para siempre. Subí al coche de Heller y le di la dirección. Al ver mi expresión, creo que comprendió que más le valdría no preguntar cómo la había obtenido.
Nos dirigimos a toda velocidad hacia el norte por la Swinemünder Strasse, seguimos por la Bellermann Strasse y después por la Christiana Strasse. El número veinticinco de la Stettiner Strasse era un edificio gris con un gran patio central que probablemente se habría derrumbado de no haber sido por el soporte que le proporcionaban varias vigas muy grandes. Aunque bien podría tratarse de musgo o moho, una alfombra verde colgaba de una ventana abierta en uno de los pisos superiores; ése era el único punto de color en aquel siniestro sarcófago de ladrillos y adoquines sueltos. Pese a que comenzaba a brillar una radiante mañana de verano, el sol nunca iluminaba los niveles inferiores de las casas en la Stettiner Strasse. Nosferatu podría haber pasado todo el día muy cómodamente en las penumbras de un piso bajo de la Stettiner Strasse.
Tiramos del cordón de la campana varios minutos antes de que una cabeza de pelo gris asomase por una ventana sucia.
– ¿Sí?
– Policía -dijo Heller-. Abra.
– ¿Qué pasa?
– Como si no lo supiese -respondí-. Abra, o echamos la puerta abajo.
– Está bien.
La cabeza desapareció. Al cabo de un minuto, o un poco más tarde, oímos que se abría la puerta y subimos las escaleras de dos en dos, como si de verdad creyésemos que aún teníamos alguna posibilidad de apresar a Erich Mielke. En realidad, ninguno de los dos teníamos la esperanza de que eso ocurriese. No en Gesundbrunnen. En ese barrio los niños aprendían a mantenerse alejados de los polis antes de que les enseñaran a dividir.
En lo alto de las escaleras un hombre vestido con pantalones y una chaqueta de un pijama nos hizo pasar a un apartamento pequeño que era un templo consagrado la lucha de clases. En todas las paredes había carteles del KPD, convocatorias de huelgas y manifestaciones y retratos baratos de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Marx y Lenin. A diferencia de cualquiera de ellos, el hombre que teníamos delante por lo menos parecía un trabajador. Tendría unos cincuenta años, era fornido y bajo, con un cuello de toro, una calvicie incipiente y una barriga que prosperaba. Nos miraba con suspicacia con sus pequeños ojos, muy juntos, que eran como signos diacríticos dentro de un cero. De haber llevado una toalla y una bata de seda, no podría haber parecido más duro y luchador.
– ¿Qué es lo que quiere de mí la pasma de Berlín?
– Estamos buscando al señor Erich Mielke -respondió Heller. Su meticulosidad era proverbial. No llegas a ser consejero de la policía de Berlín si no eres capaz de prestar atención a los detalles, sobre todo si además eres judío. Probablemente, eso formaba parte del veterano abogado que había en él. No era la faceta de Heller que más me interesaba, la de abogado puntilloso. Al hombre fornido con la chaqueta del pijama tampoco pareció sentarle muy bien.
– No está aquí -dijo, casi sin poder ocultar una mueca de placer.
– ¿Usted quién es?
– Su padre.
– ¿Cuándo vio a su hijo por última vez?
– Hace unos días. ¿Qué se supone que ha hecho? ¿Le ha pegado a algún poli?
– No -dijo Heller-. En esta ocasión parece que les ha disparado, y por lo menos ha matado a uno.
– ¡Qué pena! -Pero el tono de su voz parecía sugerir que no le daba ninguna pena.
El parecido entre el padre y el hijo era tan obvio para mí que me volví y me dirigí a la cocina, sólo para evitar que el deseo de pegarle llegara a ser demasiado irresistible.
– Allí tampoco lo encontrará.
Acerqué mi mano al fogón de la cocina. Todavía estaba caliente. Había un montón de cigarrillos a medio fumar en un cenicero, como si los hubiese dejado así alguien que por alguna razón estuviera muy nervioso. Nadie en Gesundbrunnen hubiese desperdiciado el tabaco de esa manera. Me imaginé a un hombre sentado en una silla junto a la ventana. Un hombre tratando de mantener su mente ocupada, quizá con un libro, mientras esperaba que llegase un coche para llevarles a él y a Ziemer a algún piso franco del KPD. Cogí el libro que estaba en la mesa de la cocina. Era Sin novedad en el frente.
– ¿Sabe dónde podría estar su hijo ahora? -preguntó Heller.
– No tengo ni idea. Con franqueza, podría estar en cualquier parte. Nunca me dice dónde ha estado o adónde va. Bueno, ya sabe como son los jóvenes.
Volví a la habitación y me detuve detrás de él.
Читать дальше