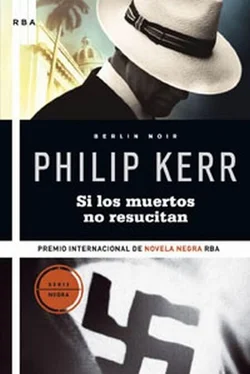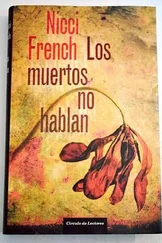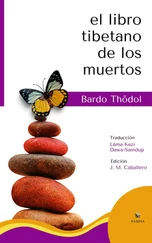– Cálmate -dije al ver que vaciaba el segundo vaso.
– He tenido una mañana de perros. He ido al penal de Plotzensee con un montón de peces gordos de la pasma municipal y con el Guía. Ahora, pregúntame por qué.
– ¿Por qué?
– Porque su señoría quería ver en acción el hacha que cae.
«El hacha que cae» es el pintoresco nombre que dan los alemanes a la guillotina. Con un gesto de la mano, Otto llamó al camarero por tercera vez.
– ¿Has visto una ejecución con Hitler?
– En efecto.
– En la prensa no han dicho nada de ejecuciones. ¿Quién fue?
– Un desgraciado comunista. En realidad no era más que un crío. El caso es que Hitler asistió y dijo que le había impresionado mucho. Hasta el punto de que ha ordenado al fabricante de Tegel que construya veinte máquinas nuevas del hacha que cae, una para cada gran ciudad de Alemania. Se marchó con la sonrisa en la boca, cosa que no se puede decir del pobre comunista. Yo no la había visto nunca, pero, al parecer, a Goering se le ocurrió que nos vendría bien, por no sé qué de que reconociéramos el peso de la histórica misión que nos habíamos propuesto… o una sandez por el estilo. Pues sí, el hacha cae con mucho peso, desde luego. ¿La has visto tú en funcionamiento alguna vez?
– Una, sí. Gormann el Estrangulador.
– ¡Ah, vamos! Entonces ya sabes lo que es. -Otto sacudió la cabeza-. ¡Dios! No lo olvidaré mientras viva. ¡Qué sonido tan horrible! Aunque el comunista se lo tomó bien. Cuando el chaval vio a Hitler allí, se puso a cantar Bandera roja, hasta que le soltaron un bofetón. Bueno, ahora pregúntame por qué te cuento todo esto.
– Porque te gusta meter el miedo en el cuerpo a la gente, Otto. Siempre has sido un tipo delicado.
– Bernie, te lo cuento porque la gente como tú tiene que saberlo.
– ¿Qué quiere decir eso de «la gente como yo»?
– Tienes un pico de oro, hijo, y por eso debes saber que lo de esos cabrones no es un juego. Tienen el poder y pretenden conservarlo a costa de lo que sea. El año pasado sólo hubo cuatro ejecuciones en el Plot. Éste ya van doce… y las cosas se están poniendo peor.
Pasó un tren con gran estruendo y dejaron de oírse las conversaciones durante casi un minuto. Hacía el mismo ruido que un hacha muy grande y lenta al caer.
– Eso es lo malo -dije-, que se ponen peor cuando parece imposible. Al menos eso me dijo el tipo del Negociado de Asuntos Judíos de la Gestapo. Según las nuevas leyes que están elaborando, mi abuela no era suficientemente alemana, aunque a ella no van a afectarla mucho: también ha muerto; sin embargo, parece que a mí sí, no sé si me sigues.
– Como a la vara de Aaron.
– Exactamente, y, como eres experto en falsificación y falsificadores, pensé que tal vez conocieras a alguien que pudiese ayudarme a quitarme la kipá. Creía que para demostrar que soy alemán bastaba con una Cruz de Hierro, pero parece que no.
– Cuando un alemán se pone a pensar en lo que significa ser alemán, empiezan sus peores problemas. -Otto suspiró y se limpió la boca con la mano-. ¡Ánimo, yiddo! No eres el primero que necesita una transfusión aria, como lo llaman ahora. Mi abuelo paterno era gitano, de ahí me viene el atractivo latino que me caracteriza.
– Nunca entendí qué tienen en contra de los gitanos.
– Creo que es porque predicen el futuro. Hitler no quiere que sepamos lo que ha planeado para Alemania.
– Será eso. O el precio de las pinzas de la ropa.
Los gitanos siempre vendían pinzas de la ropa.
Otto sacó una bonita Pelikan de oro del bolsillo de la chaqueta y se puso a escribir un nombre y una dirección en un papel.
– Emil es caro, conque procura que la fama de tu tribu en cuestión de regateo no te haga suponer que su trabajo no vale hasta el último céntimo, porque lo vale. No te olvides de decirle que vas de mi parte y, en caso de necesidad, recuérdale que la única razón por la que no está de plantón en el Puñetazo es porque se me perdió su expediente, pero que lo perdí en un sitio en el que puedo encontrarlo sin problemas.
El Puñetazo era el nombre que la policía y el hampa de Berlín daban al conjunto formado por los juzgados y la cárcel de Moabit, un barrio con una gran concentración de clase obrera. Por eso, un día alguien tuvo la ocurrencia de decir que esa cárcel era «un puñetazo imperial en la cara del proletariado berlinés». La verdad era que con sólo ir allí, el puñetazo estaba garantizado sin discriminación de clase social. Desde luego, era la prisión más severa de la ciudad.
Me contó lo que había en el expediente de Emil Linthe, para que supiese qué decir, llegado el caso.
– Gracias, Otto.
– En cuanto al delito del Adlon -dijo-, ¿hay algo que me pueda interesar? ¿Por ejemplo, una jovencita guapa que haya querido colocar cheques sin fondos?
– Es cosa de poca monta para un gorila de tu talla. Han robado una caja antigua a un cliente. Por otra parte, creo saber quién ha sido.
– Mejor todavía, así me llevo los laureles yo. ¿Quién fue?
– La taquimecanógrafa de un Ami fanfarrón, una chica judía que se ha ido de Berlín.
– ¿Guapa?
– Olvídate de ella, Otto. Se ha ido a Danzig.
– Danzig no está mal; me apetece un viaje a un sitio bonito. -Había terminado su copa-. Vámonos, volvamos ahí enfrente y, en cuanto hayas tramitado la denuncia, me pongo en marcha. ¿Por qué se habrá ido a Danzig? Creía que los judíos se habían marchado de allí, sobre todo ahora, que son nazis. No les gustan ni los berlineses.
– Como en cualquier otra parte de Alemania. Invitamos a cerveza a todo el país y siguen aborreciéndonos. -Me terminé el brandy-. Supongo que siempre nos parece mejor lo ajeno.
– Creía que todo el mundo sabía que Berlín es la ciudad más tolerante de Alemania; sin ir más lejos, es la única capaz de tolerar que el gobierno tenga aquí su sede. Danzig. Me ocuparé de ello.
– Pues hay que darse prisa, antes de que comprenda su error y vuelva.
La recepción del Alex parecía la típica escena de multitudes de los cuadros de El Bosco. Una mujer con cara de Erasmo y un ridículo sombrero rosa estaba denunciando un allanamiento de morada ante un sargento de turno, cuyas enormes orejas parecían haber pertenecido a otro, antes de que se las cortaran y se las pegaran a él a los lados de su cabeza de perro, con un lapicero en la una y un cigarrillo liado en la otra. Por un pasillo mal iluminado iban empujando a dos matones espectacularmente feos -con la jeta ensangrentada, marcada con el estigma atávico de la delincuencia, y las manos esposadas a la espalda- hacia las celdas y, tal vez, hacia una oferta de trabajo con las SS. Una limpiadora que llevaba un cigarrillo firmemente sujeto en la boca para ahorrarse el mal olor -y además necesitaba un buen afeitado- recogía un charco de vómito del suelo de linóleo color cagalera. En una esquina, bajo una telaraña enorme, un niño con pinta de perdido y asustado y la cara sucia y lacrimosa se balanceaba sobre los glúteos, seguramente preguntándose si lo soltarían bajo fianza. Un abogado blancucho con ojos de conejo, que llevaba una cartera tan grande como el bien alimentado cerdo con cuyo pellejo la habían fabricado, exigía ver a su cliente, pero nadie lo escuchaba. En alguna parte alguien alegaba el buen carácter que tenía antes y se declaraba inocente de todo. Entre tanto, un poli se había quitado el chacó negro de cuero y enseñaba a un colega schupo un gran hematoma morado que tenía en la cabeza, afeitada a conciencia: seguramente no fuese más que un pensamiento que intentaba en vano salir de su embrutecido cráneo.
Se me hacía raro estar de nuevo en el Alex. Raro y emocionante. Me imaginé que Martín Lutero habría tenido la misma sensación cuando se presentó en la Dieta de Worms para defenderse de las acusaciones de haber estropeado el pórtico de la iglesia de Wittenberg. ¡Cuántas caras conocidas! Algunos me miraron como al hijo pródigo, pero muchos más, como si fuese un becerro cebado para el sacrificio.
Читать дальше