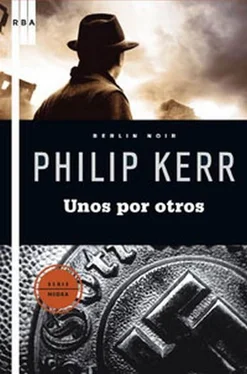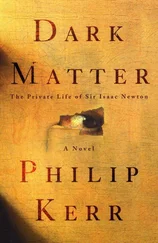– Bueno, ¿dónde vamos? -preguntó, al tiempo que sujetaba el volante con fuerza a la izquierda para seguir dando vueltas.
– Cruza el puente -dije-. Al oeste por Maximilianstrasse y luego por Hildegard Strasse, hacia Hochbruchen.
– Sólo dime dónde vamos -gruñó-. Soy taxista, ¿recuerdas? Esa pequeña licencia que ves ahí de laOficina Municipal de Transporte significa que conozco esta ciudad como el conejo de tu mujer.
Mi metanfetamina dejó pasar ésa. Además, le prefería así. Una disculpa o muestra de rubor lo hubiera aplacado. Necesitaba velocidad y eficacia, antes de que el zumo de anfeta y mi malicia se agotaran.
– La iglesia del Espíritu Santo, en Tal -anuncié.
– ¿Una iglesia? -exclamó-. ¿Para qué quieres ir a una iglesia? -Lo pensó un momento mientras cruzábamos el puente como un rayo-. ¿O te estás arrepintiendo? ¿Es eso? Porque si es así, la de Santa Ana está más cerca.
– Pues vaya unos conocimientos de ginecología -comenté-. La de Santa Ana todavía está cerrada. – Mientras pasábamos por el Forum, vi de reojo la esquina de la calle donde los compañeros me habían dado un aperitivo de porra antes de meterme a empujones en su coche-. Y no me estoy arrepintiendo. Además, ¿no me dijiste que no debía ser charlatán? ¿Qué te importa lo que me interesa de una iglesia? No es asunto tuyo. Mejor que no lo sepas, eso dijiste.
Se encogió de hombros.
– Pensé que te estabas arrepintiendo de esto. Eso es todo.
– Cuando me arrepienta, serás el primero en saberlo -dije-. Bueno, ¿dónde está la carraca?
– Allí abajo. -Hizo un gesto con la cabeza. Había una bolsa de herramientas de piel en el suelo. Estaba tan colocado que no la había visto-. En la bolsa. Hay llaves inglesas y destornilladores dentro para darle un poco de compañía decente. Por si alguien se poner nervioso.
Me incliné poco a poco hacia delante y levanté la bolsa hasta el regazo. En un lado estaba el escudo de armas de la ciudad y ponía «Oficina de Correos de Motorbus Services, Luisenstrasse».
– Pertenecía a un mecánico de autobús, supongo -dijo-. Alguien se lo dejó en el taxi.
– ¿Desde cuándo los mecánicos de autobús toman taxis para extranjeros? -pregunté.
– Desde que empezaron a tirarse a enfermeras americanas -contestó-. Ella también era un verdadero bombón. No me extraña que se olvidara las herramientas, no podían despegar las caras. -Sacudió la cabeza-. Yo les observaba por el retrovisor. Era como si ella buscara con la lengua la llave de su casa en la oreja de él.
– Estás dibujando un cuadro muy romántico -comenté, y abrí la bolsa.
Entre todas las herramientas había una Colt automática por cortesía del gobierno estadounidense. Una del calibre 45 de antes de la Gran Gu erra. El amortiguador del sonido adjunto a la boca de la pistola era casero, como casi todos. Y la Colt era la pistola ideal para un silenciador. El único problema era la longitud. Con el cañón, en total medía casi treinta centímetros de largo. Stuber había tenido una buena idea al proporcionar una bolsa de herramientas. Un aparato como ése puede ser silencioso, pero pasaba tan desapercibido a la vista como llevar la espada Excalibur en la mano.
– Esa pistola es fría como la Na vidad -dijo-. La conseguí de un sargento de color mierda que hace guardia en el Club de Oficiales Americanos de la Ca sa del Arte. Jura por la vida de su mamita negra que la pistola y el cañón los utilizó por última vez un ranger del ejército estadounidense para asesinar a un general de las SS.
– Entonces es una pistola de la suerte -dije.
Stuber me miró de reojo.
– Eres un tipo extraño, Gunther.
– Lo dudo.
Recorrimos Hochbruchen viendo la Hof brauhaus donde, poco habitual para esa hora del día, había mucho ajetreo. Un hombre con pantalones de cuero se tambaleaba borracho por la acera y esquivó por poco un carrito de galletitas pretzel. El olor a cerveza pendía en el aire, más de lo normal, incluso para Múnich. Una partida de soldados americanos paseaba sin ninguna prisa por Brauhstrasse con un aire arrogante de amo y señor del lugar, tiñendo de azul el aire con su tabaco dulce Virginia. Parecían demasiado grandes para sus uniformes, susrisotadas de borrachines resonaban en la calle como proyectiles de armas de bajo calibre. Uno de ellos empezó a bailar una especie de claqué y, en algún lugar, una banda de metales empezó a tocar la Mar cha de los viejos compañeros. La melodía parecía apropiada para lo que tenía en mente.
– ¿Qué es todo este escándalo? -gruñí.
– Es el primer día de la Ok toberfest -contestó Stuber-. Un montón de americanos esperando taxis y yo aquí, llevándote.
– Has recibido un buen pago por el privilegio.
– No me quejo -replicó-. Sólo ha sonado así. He elegido el tiempo equivocado para contarte lo que estaba pensando. El gerundio, creo.
– Cuando quiera que me cuentes lo que estás pensando, hijo, te retorceré la oreja. Futuro. -Llegamos a la iglesia-. Gira a la izquierda hacia Viktualienmarkt y para en la puerta lateral. Luego puedes ayudarme a salir de esta cáscara de nuez. Me siento como un guisante en un juego de cartas.
– Ése es el movimiento que estás describiendo, Gunther -dijo-. Cuando yo saco el guisante y nadie se da cuenta.
– Cállate y abre la puerta, escarabajo.
Stuber detuvo el coche, salió, rodeó corriendo la parte de delante y abrió la puerta. Me cansé sólo de verlo.
– Gracias.
Husmeé el aire como un perro hambriento. En la plaza del mercado había almendras tostadas y pretzels calentitas. Otra banda de metales se lanzaba con Polca para clarinete. Con una sola pierna no podría tener menos ganas de bailar una polca. Escucharla me daba ganas de sentarme y tomarme un respiro. En el prado del festival, en Theresienwiese, los que se divertían estarían ya muy animados. Chicas de pechos grandes con faldas y petos demostraban las lecciones de culturismo de Charles Atlas levantando cuatro jarras de cerveza en cada mano. Los cerveceros desfilaban con su mezcla habitual de grandilocuencia y vulgaridad. Niños pequeños comían galletas de jengibre en forma de corazón. Estómagos enormes se llenaban de cerveza mientras la gente intentaba olvidar la guerra y otros trataban de recordarla, nostálgicos.
Yo me acuerdo de la guerra demasiado bien. Por eso estaba ahí. Sobre todo recordaba el horrible verano de 1941. Recuerdo la Ope ración Barbarroja, cuando tres millones de soldados alemanes, yo incluido, y más de tres mil tanques cruzaron la frontera de la Uni ón Soviética. Recuerdo con una dolorosa claridad la ciudad de Minsk. Me acuerdo de Lutsk. Recuerdo todo lo que sucedió allí. Pese a mis esfuerzos, al parecer jamás sería capaz de olvidarlo.
El ritmo de avance cogió a todo el mundo por sorpresa, tanto a nosotros como a los Popov. Así llamábamos a los Ivanes en aquella época. El 21 de junio de 1941 nos reunimos en la frontera soviética, aterrorizados por lo que pudiera pasar. Pasados cinco días, habíamos recorrido unos asombrosos doscientos kilómetros y estábamos en Minsk. Bombardeado por una enorme descarga de artillería y acribillado por la Luf twaffe, el Ejército Rojo sufrió un ataque masivo y muchos pensamos que la guerra estaba más o menos concluida en aquel momento. Pero los rojos seguían luchando donde otros, los franceses, por ejemplo, con toda seguridad se habrían rendido. Su tenacidad se debía, como mínimo en parte, a que los destacamentos de seguridad de la NKVD habían hecho cundir el pánico radical con la amenaza de ejecuciones sumarias. Sin duda, los rojos sabían que aquello no era una fanfarronada, eran muy conscientes del destino que habían tenido miles de prisioneros políticos ucranianos y polacos en Minsk, Lvov, Zolochiv, Rivne, Dubno y Lutsk. Tan rápido había sido el avance de la Weh rmacht en Ucrania, que los soviéticos en retirada no tuvieron tiempo de evacuar a los prisioneros retenidos en las celdas de la NKVD. Y no querían dejar que cayeran en nuestras manos porque podrían convertirse en ayudantes de las SS, o partisanos alemanes. Así que antes de abandonar esas ciudades a su suerte, la NKVD prendió fuego a las cárceles, con todos los prisioneros todavía encerrados. No, no es cierto. Se llevaron a los alemanes consigo. Supongo que pretendían canjearlos por rojos más tarde, pero no acabó así. Los encontramos más tarde, en un campo de tréboles en la carretera hacia Smolensk. Los habían desnudado y matado a balazos.
Читать дальше