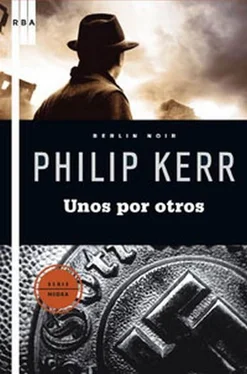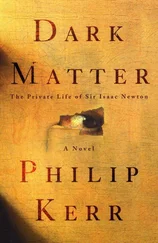– Mmm… -Sonaba como si todavía no estuviera convencido-. Nos llegan muchos borrachos que se autolesionan y vienen aquí -dijo-. Creen que estamos sólo para arreglar sus desastres.
– Mire, señor Schweitzer -susurré-. Me han hecho papilla. Si me dejara estirado en el suelo podría imprimir el periódico de mañana en mi cuerpo. Bueno, ¿me va a ayudar o no?
– Tal vez. ¿Me puede decir su nombre y domicilio? Sólo para no sentirme como un idiota cuando encuentre la botella en su bolsillo. ¿Cómo se llama el nuevo canciller?
Le dije mi nombre y dirección.
– Pero no tengo ni idea de cómo se llama nuestro nuevo canciller. Todavía estoy intentando olvidar el último.
– ¿Puede caminar?
– A lo mejor hasta una silla de ruedas, si me señala una.
Fue a buscar una al otro lado de la puerta doble y me ayudó a sentarme.
– Por si la enfermera de sala pregunta -dijo, mientras me empujaba hacia dentro-. El nuevo canciller alemán es Konrad Adenauer. Si le huele antes de que podamos cambiarle de ropa, tiene tendencia a preguntar. No le gustan los borrachos.
– A mí no me gustan los cancilleres.
– Adenauer era el alcalde de Colonia -dijo el hombre de la chaqueta blanca-. Hasta que los británicos despidieron por incompetente.
– Entonces lo hará bien.
Arriba encontré a una enfermera que me ayudó a desnudarme. Era una chica atractiva, incluso en un hospital debía de haber cosas más agradables de ver que mi cuerpo blanco. Tenía tantas franjas azules que parecía la bandera de Baviera.
– Jesús -exclamó el médico cuando volvió para examinarme. Tras lo ocurrido, ahora me hacía una mejor idea de cómo se había sentido después de que los romanos acabaran con él-. ¿Qué le ha pasado?
– Se lo dije -respondí-. Me han dado una paliza.
– ¿Pero quién? ¿Y por qué?
– Dijeron que eran policías. Pero podría ser que sólo quisieran que les recordara con cariño. Siempre pensando lo peor de la gente. Es un defecto de mi carácter. Además de no ocuparme de mis asuntos ni controlar mi lengua viperina. Leyendo entre moratones, diría que eso es lo que intentaban decirme.
– Tiene bastante sentido del humor -comentó el médico-. Me da la sensación de que lo necesitará por la mañana. Estos moratones tienen mala pinta.
– Lo sé.
– Ahora mismo vamos a hacerle radiografías, para ver si tiene algo roto. Luego lo atiborraremos de calmantes y le echaremos otro vistazo a ese dedo.
– Ya que pregunta, está en el bolsillo de la chaqueta.
– Supongo que se refiere al muñón. -Le dejé que retirara el pañuelo y examinara los restos de mi dedo meñique-. Habrá que poner puntos. Y algún antiséptico. Dicho esto, es un trabajo limpio para una herida traumática. Las dos articulaciones superiores han desaparecido. ¿Cómo lo hicieron? Quiero decir, ¿cómo lo cortaron?
– Con un martillo y un cincel -respondí.
Tanto el médico como la enfermera se estremecieron por empatía. Yo tenía escalofríos. La enfermera me puso una manta sobre los hombros. Seguía temblando, también sudaba y tenía mucha sed. Cuando empecé a bostezar, el médico me dio un pellizco en el lóbulo de la oreja.
– No me diga -dije, con los dientes apretados-. Me encuentra adorable.
– Está en estado de shock -dijo, me levantó las piernas hacia la cama y me ayudó a estirarme. Ambos apilaron algunas mantas más encima-. Tiene suerte de estar aquí.
– Esta noche todo el mundo cree que soy afortunado -repliqué. Empezaba a sentirme pálido y gris como el papel. También nervioso, incluso ansioso. Como una trucha que intenta nadar sobre una mesita de café de cristal -. Dígame, doctor. ¿De verdad la gente puede pillar la gripe y morir en verano?
Respiré hondo y expulsé una bocanada de aire, casi como si hubiera corrido. En realidad me moría por un cigarrillo.
– ¿La gripe? ¿De qué habla? No tiene la gripe.
– Qué raro. Me siento como si la tuviera.
– Y no se va a morir.
– Cuarenta y cuatro millones murieron de gripe en 1918 -dije-. ¿Cómo puede estar tan seguro? La gente muere de gripe continuamente, doctor. Mi esposa, por ejemplo. No sé por qué, pero había algo que no me gustaba. Y no me refiero a ella, aunque no me gustaba. Últimamente no, al principio sí. Me gustaba mucho. Pero no desde el final de la guerra. Y seguro que no desde que llegamos a Múnich. Probablemente por eso merecía la paliza de esta noche. ¿Lo entiende? Lo merecía, doctor. No importa lo que hicieran, se veía venir.
– Tonterías.
El médico dijo algo más. Me hizo una pregunta, creo. No la entendí. No entendía nada. Volvió la niebla, llegó como el humo de una cocina de salchichas un día frío de invierno. Aire de Berlín. Inconfundible, como volver a casa. Pero sólo una mínima parte de mí sabía que nada de eso era cierto y que por segunda vez aquella noche me había desmayado. Que es un poco como estar muerto, pero mejor. Cualquier cosa es mejor que estar muerto. Quizá tuve más suerte de lo que pensaba. Mientras pudiera distinguir entre ambas cosas, todo iba más o menos bien.
Era de día. La luz del sol se colaba por las ventanas. Las motas de polvo flotaban en brillantes haces de luz como diminutos personajes de un proyector celestial. Tal vez sólo eran ángeles enviados para guiarme hacia la idea de cielo de alguien. O pequeños hilos de mi alma, deseosa de alcanzar la gloria, que exploraban intrépidos el camino hacia las estrellas por delante del resto de mí, intentando darse prisa. Entonces el haz de luz se movió, casi de forma imperceptible, como las agujas de un reloj gigante, hasta que rozó la parte inferior de la cama e, incluso a través de la sábana y las mantas que la cubrían, calentó los dedos de los pies, como si me recordara que todavía no había hecho mis tareas mundanas.
El techo era rosa. Un gran bol de cristal colgaba de él con una cadena de latón. En el borde inferior del bol había cuatro moscas muertas, como un escuadrón de combatientes abatidos en una espantosa guerra de insectos.
Cuando acabé de observar el techo, miré las paredes. Eran del mismo tono rosa. En una de ellas había un botiquín lleno de botellas y gasas. Al lado había un escritorio con una lámpara, donde a veces se sentaban las enfermeras. En la pared opuesta había una enorme fotografía del castillo de Neuschwanstein, el más famoso de los tres palacios reales construidos para Luis II de Baviera. A veces se le llamaba «el Rey Loco», pero, desde que ingresé en este hospital, creo que lo comprendo mejor que la mayoría de la gente. Sobre todo porque había estado delirando durante una semana o más. En multitud de ocasiones me encontré encerrado en la torre más alta de aquel castillo, aquella con la veleta y una vista panorámica de cuento de hadas. Incluso había recibido visita de los siete enanitos y un elefante con las orejas grandes. Rosa, por supuesto.
Nada de eso era de extrañar, en absoluto. O eso me dijeron las enfermeras. Tenía neumonía porque miresistencia a la infección había sido baja debido a la paliza recibida, y porque era un fumador empedernido. Se manifestó como una gripe muy fuerte y, durante un tiempo, eso pensaban que tenía. Lo recuerdo porque me pareció muy irónico. Luego empeoró. Durante unos ocho o nueve días estuve a 42 grados, que debió de ser cuando me fui a Neuschwanstein. Desde entonces he tenido una temperatura casi normal. Digo casi normal, pero, a juzgar por lo que sucedió después, debía de estar de cualquier manera menos normal. Por lo menos ésa es mi excusa.
Pasó otra semana, un largo fin de semana en Kassel, durante el cual no sucedió nada en absoluto y no había nada que mirar. Ni siquiera mis enfermeras eran entretenidas. Eran macizas amas de casa alemanas, con maridos, niños, papada, antebrazos imponentes, piel de naranja y el pecho como una almohada. Con sus delantales y gorras blancos y rígidos, tenían aspecto y se comportaban como si estuvieran blindadas. No es que hubiera cambiado mucho de haber sido más atractivas. Me sentía débil como un recién nacido. Y la libido de un hombre se frena cuando el objeto de su atención es quien va a buscar, lleva y, era de suponer, vacía su orinal. Además, reservaba toda mi energía mental para pensamientos que no tenían nada que ver con el amor. La venganza era mi constante preocupación. La única pregunta era: ¿vengarse de quién?
Читать дальше