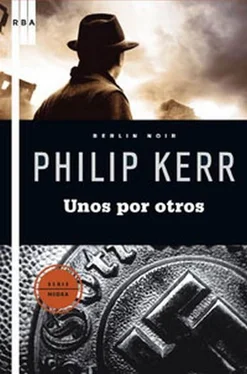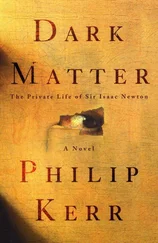No tenía ganas de que nadie me atrapara, mucho menos alguien de las dimensiones de ese tipo, así que giré enseguida hacia el norte, en dirección a santa Anna, y me encontré a un segundo hombre que venía hacia mí por Seitzstrasse. Llevaba un abrigo de piel, un bombín y bastón. Había algo en su rostro que no me gustaba. Era simplemente su cara. Tenía los ojos de color cemento y la sonrisa de sus labios agrietados me recordaba a un alambre de espino. Los dos hombres echaron a correr cuando giré rápido sobre mis talones y volví corriendo por Maximilianstrasse, directo hacia un tercer hombre que avanzaba hacia mí desde la esquina con Herzog-Rudolf- Strasse. Tampoco parecía una hermanita de la caridad.
Agarré la pistola del bolsillo unos cinco segundos demasiado tarde. No había seguido el consejo de Stuber de dejar una bala en el cañón, y habría tenido que abrir el cargador para poner una en la punta y tenerla lista para disparar. Lo más seguro es que no hubiera servido de nada. En cuanto la tuve en la mano, el hombre del bastón me alcanzó y me dio un golpe en la muñeca con él. Por un instante pensé que me había roto el brazo. La pequeña pistola chocó inofensiva contra el pavimento y yo casi me desplomo con ella del dolor que sentía en el antebrazo. Por suerte tengo dos brazos, y el otro le clavó el codo en el estómago. Fue un golpe duro y contundente, lo bastante bueno para cortarle un poco la respiración a mi atacante del bombín. Lo oí pasar silbando por la oreja, pero no fue suficiente para tirarlo al suelo.
Para entonces los otros dos ya estaban encima de mí. Levanté las zarpas, me puse en guardia, le di fuerte a uno en la cara y al otro le encajé un gancho de derecha muy decente en la barbilla. Sentí que su cabeza se movíacontra los nudillos como un globo atado a un palo y esquivé un puño del tamaño de una montañita de los Alpes. Pero fue inútil. El bastón me dio un golpe fuerte en los hombros, y se me soltaron las manos como los brazos de un batería. Uno me bajó la chaqueta de los hombros para inmovilizarme los brazos a los lados, y luego otro me dio un puñetazo en el estómago que rozó la columna vertebral y me hizo caer sobre las rodillas y vomitar los restos de la cena de cebolla del cóctel en la pequeña Beretta.
– Oh, mira qué pistolita -dijo uno de mis nuevos amigos, y luego la apartó de una patada, por si era tan estúpido para intentar recogerla. No lo hice.
– Ponlo en pie -ordenó el del bombín.
El más grande me agarró de las solapas del abrigo, me levantó y me colocó en una posición que guardaba un remoto parecido con estar de pie. Me quedé colgado de él un momento, como un hombre que ha perdido el norte, con el sombrero deslizándose poco a poco de la cabeza. Un gran coche se detuvo con un chirrido de neumáticos. Alguien agarró con cuidado mi sombrero y, por fin, me lo quitó de la cabeza. Luego el que me tenía cogido de las solapas metió los dedos bajo el cinturón y me movió hacia el bordillo. No tenía mucho sentido pelear, sabían lo que hacían. Lo habían hecho muchas veces, eso seguro. Ahora formaban un triángulo perfecto a mi alrededor. Uno de ellos abrió la puerta del coche y lanzó el sombrero al asiento trasero, otro me sostenía como un saco de patatas, y el otro tenía el bastón en la mano, por si cambiaba de opinión en lo de ir de picnic con todos ellos. De cerca tenían aspecto y olían como si fueran sacados de un cuadro de Hyeronymus Bosch… mi cara pálida, dócil y sudorosa rodeada de una tríada de estupidez, bestialidad y odio. Narices rotas. Dientes ausentes. Miradas lascivas. Sombras a las cinco. Aliento a cerveza. Se habían tomado unas cuantas antes de acudir a la cita conmigo. Era como ser secuestrado por un gremio de cerveceros bávaros.
– Mejor esposadlo -dijo el del bombín-. Por si intenta algo.
– Si lo hace, le daré con esto -dijo uno, y sacó una porra.
– Esposadlo igualmente -dijo el del bombín.
El grandullón que me sujetaba por el cinturón y el cuello me soltó un momento. Entonces me obligué a escapar. El único problema fue que mis piernas no obedecían órdenes. Sentía como si pertenecieran a alguien que no hubiera caminado durante semanas. Además, me habían aporreado. Me habían dado una paliza con una porra y a mi cabeza no le importaba. Así que, muy educado, dejé que el grandullón me cogiera las manos en sus zarpas y me pusiera algo de acero alrededor de las muñecas. Luego me levantó un poco, volvió a agarrarme del cinturón y me lanzó como un hombre bala.
El sombrero y el asiento del coche frenaron la caída. Cuando el grandullón entró en el coche detrás de mí, se abrió la otra puerta delante de mi cara y el primate de la porra puso su delgada cadera junto a mi cabeza y me empujó hacia el centro. No era el tipo de sándwich que me gustaba. El del bombín se acomodó en el asiento de delante y nos fuimos.
– ¿Dónde vamos? -me oí decir con voz ronca.
– No importa -dijo el de la porra, y me incrustó el sombrero en la cabeza.
Lo dejé ahí, prefería el dulce olor a loción capilar del sombrero a su aliento a cerveza y el pestazo a frito que desprendía su ropa. Me gustaba el olor de la cinta de mi sombrero. Y por primera vez logré comprender por qué un niño pequeño lleva una mantita alrededor, y por qué se dice que es calmante. El olor del sombrero me recordaba al hombre normal que era unos minutos antes y que esperaba volver a ser cuando aquellos matones hubieran acabado conmigo. No era exactamente la magdalena de Proust, pero tal vez algo parecido.
Fuimos hacia el sudeste. Lo sabía porque el coche estaba orientado al este, hacia Maximilianstrasse, cuando me metieron en él a empujones. Y poco después arrancamos, cruzamos el puente Maximilian y giramos a la derecha. El viaje terminó un poco antes de lo que esperaba. Entramos en un garaje o un almacén. Una persiana que subió delante de nosotros bajó por detrás. No necesitaba ver para saber aproximadamente dónde estaba. El olor agridulce a lúpulos molidos que desprendían tres de las cerveceras más grandes de Munich era unmonumento de la ciudad, tanto como la estatua de Baviera del parque de Theresienwiese. Incluso a través del fieltro de mi sombrero era tan fuerte y cáustico como un paseo por un campo recién fertilizado.
Se abrieron las puertas del coche. Me quitaron el sombrero de la cara y me sacaron del coche entre empujones y bandazos. Los tres del foro se habían convertido en cuatro en el coche y había dos más esperándonos en un almacén semiderruido repleto de palés rotos, barriles de cerveza y cajas de botellas vacías. En un rincón había una moto y un sidecar. Había un camión aparcado delante del coche. Encima de mi cabeza había un techo de cristal, pero la mayoría estaba bajo mis pies. Se rompía como el hielo de un lago helado mientras me hacían avanzar hacia un hombre, más prolijo que los demás, con las manos pequeñas, los pies todavía más diminutos y un bigotito. Esperaba que el cerebro tuviera tamaño suficiente para saber que decía la verdad. Aún sentía el estómago como si lo tuviera pegado a la columna vertebral.
El hombre más pequeño llevaba una chaqueta Trachten gris con solapas de color verde cazador a juego con los bolsillos, puños y codos en forma de hoja de roble. Los pantalones eran de franela gris, los zapatos marrones, parecía el Führer listo para pasar la noche en su residencia de Berchtesgaden. Tenía la voz suave y civilizada, algo que habría supuesto un cambio agradable si la experiencia no me hubiera enseñado que normalmente los más tranquilos eran los peores sádicos de todos, sobre todo en Alemania. La cárcel de Landberg estaba llena de tipos civilizados con la voz suave como el hombre de la chaqueta Trachten.
– Es usted un hombre afortunado, herr Gunther -dijo.
Читать дальше