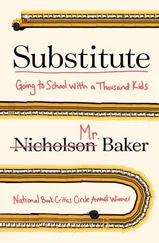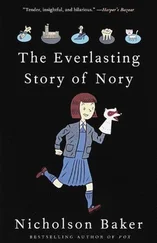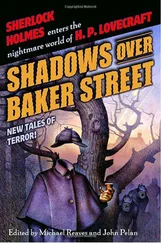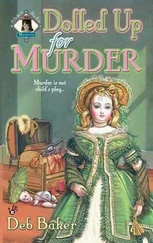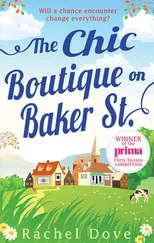Con pericia profesional respaldada por muchos años de experiencia, desde sus comienzos como médico militar en la guerra del Paraguay, cuando, según él decía, le había hecho la autopsia a Solano López, Saraiva había practicado una incisión clásica en forma de Y, dejando al descubierto los órganos internos de la joven prostituta. A Pimenta este ritual le parecía inútil, ya que saltaba a la vista que la causa de la muerte no podía ser otra que el tajo que tenía en la garganta, tan profundo que casi había separado la cabeza del tronco. Pero para Saraiva, incluso en casos como éste, el reglamento era el reglamento. Con voz monocorde, siguió cortando y disertando para información del comisario:
– Del estado avanzado de la rigidez del cadáver se deduce que la muerte tuvo lugar en la madrugada del miércoles, 26 de mayo de 1886. La víctima parece tener entre los quince y los veinte años de edad. El cadáver fue encontrado frío y exangüe. Labios cárdenos, pupilas redondas y regulares, dilatadas bilateralmente. El hígado en mal estado, quizás debido al abuso de bebidas alcohólicas. De no haber muerto así, por causa de un ataque asesino, la víctima sería con toda seguridad candidata a cirrosis precoz. La causa de la muerte fue la herida en el cuello, que le destrozó la faringe con un corte horizontal asestado de izquierda a derecha. Se trata de un instrumento cortante, y, por la presión que ejerció el agresor, cabe deducir que es un hombre de gran fuerza física. A la víctima le extirpó ambas orejas, también con pericia. La víctima…
El comisario Mello Pimenta intervino, impaciente:
– Mire, Saraiva, todo eso la gente ya lo sabe. ¿No hay ningún detalle que haya pasado inadvertido en el primer examen? -Claro que los hay. Lo mejor lo he dejado para el final.
Y, diciendo esto, Saraiva puso en las manos del comisario la cuerda de violín enrollada que había encontrado junto al pelo del pubis de la niña puta.
– ¿Qué es esto?
– No lo sé con exactitud. Parece una cuerda de mandolina o de algún otro instrumento musical.
– Bueno, por lo menos es una pista. Una cuerda de mandolina…
– O de vihuela, vaya usted a saber. Desde luego, de un instrumento musical.
– ¿Será que el asesino es músico?
– Podría ser, pero también podría no ser. Por la violencia del crimen y por el sitio donde encontré la cuerda, lo que sí puedo asegurar es que está medio loco…
– ¿Y por qué?, ¿dónde estaba la cuerda?
– Pues entre los pelos del pubis de la moza. Y bien pocos tenía aún la pobre…
Pimenta, con cierta repugnancia, envolvió la cuerda en un pedazo de tela y se limpió las manos contra las solapas:
– ¿Me la puedo llevar?
– Claro, para usted para siempre. ¿Quiere que se la envuelva? -rió el doctor Saraiva, haciendo claro alarde de ese morboso sentido del humor tan frecuente en los de su profesión.
En el apartamento 2216 de Baker Street, Sherlock Holmes acababa de servir el té para él y para el doctor Watson. Este parecía totalmente inmerso en la lectura del periódico.
– ¿Dos terrones, Watson?
– ¿Cómo?, ah, sí, por favor… Extraño… muy extraño…
– ¿Se puede saber qué es lo que es extraño? -preguntó Holmes, pasándole la taza y dirigiéndose a su sofá preferido.
– No, nada, que, leyendo estas noticias, siento una curiosa sensación de déjá-vu.
– Elemental, querido Watson… -dijo Sherlock Holmes, pronunciando la frase que más irritaba a su amigo.
– ¿Y qué es lo elemental, si se puede saber?
– No, nada, que estás leyendo el Times de ayer.
Mientras Watson salía de su asombro, cerrando la boca, se abrió la puerta, y el ama de llaves, la señora Hudson, entró con un telegrama en la mano. Estaba agitadísima.
– Cálmese, señora Hudson. Debe de ser un recado del inspector Lestrade -dijo el detective.
– Pues se equivoca usted, señor Holmes, porque es un telegrama nada menos que del Brasil, ¡y del emperador en persona!
– ¿Del emperador del Brasil? ¿Y qué puede querer de ti el emperador del Brasil? -preguntó, intrigado, Watson.
– No lo sabré hasta que lea el telegrama -respondió Holmes-. Muchas gracias, señora Hudson. Ya veo que desobedece las órdenes de su médico, porque sigue comiendo huevos a escondidas, con el café del desayuno.
La pobre mujer se sobresaltó:
– Es verdad, señor Holmes -tartamudeó, avergonzada-, es que no lo puedo resistir. ¿Cómo se ha dado cuenta?
– Pues muy sencillo, señora Hudson. Con la prisa de comérselos, se le cayó un poco de yema en la blusa, dejando en ella una mancha amarilla. Y de ahí deduje que ha desobedecido usted las órdenes del médico.
El ama de llaves, algo cortada, se miró el cuello de la blusa:
– Bueno, señor Holmes, la verdad, eso que usted llama mancha amarilla es un broche de oro que fue de mi madre. Pero lo gracioso es que hoy precisamente tomé una tortilla con el desayuno.
– Evidente. Mis deducciones nunca fallan. El que se equivoca es su broche. Bueno, se puede usted ir.
El ama de llaves se fue a desgana, y llena de curiosidad. Y Watson se dijo una vez más lo tonta que era la vanidad de aquel gran hombre al no querer ponerse gafas. Holmes se acercó a la escribanía y abrió el telegrama con un puñal que le habían tirado hacía años en el transcurso de una persecución a un delincuente en Spitalfields:
– Interesante, Watson, imagínate que el emperador del Brasil, don Pedro II, nos invita a ir a Río de Janeiro, la capital.
– ¿Cómo?, ¿no es Buenos Aires la capital del Brasil? -se sorprendió Watson.
– No, Watson, no, Buenos Aires es la capital de la República Argentina.
– ¿Y qué quiere de ti el emperador del Brasil?
– Pues que parece ser que le han robado un violín Stradivarius a una amiga suya y don Pedro me pide que investigue el caso con mucho sigilo.
– ¿Y cómo ha sabido de nosotros?
– No, querido Watson, de nosotros no sabe nada, de quien sabe es de mí, y es que, por suerte para él, mi querida amiga la gran Sarah Bernhardt está haciendo una tournée por su país.
– ¡Fantástico! ¿De modo que hasta hay teatros y todo por esos andurriales?
– Pues claro que los hay, Watson. El Brasil es un país curioso. Es la única monarquía que hay en las Américas. Y del emperador se dice que es una persona muy culta.
– Me gustaría saber cómo sabes tanto sobre tan insólito imperio -rezongó Watson.
La cultura del detective era de lo más paradójico. En el momento menos pensado, Holmes saltaba con extrañas erudiciones: detalles de países raros, geología, música, botánica, química, anatomía, pero, incomprensiblemente, ignorando al tiempo cosas como la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. A Watson no acababa de caberle en la cabeza el que un ser humano del siglo XIX, y tan civilizado como Holmes, no estuviese enterado de que la tierra gira alrededor del sol. Esto, a veces, le molestaba un poco. Sherlock, magnánimo, le dio al médico un condescendiente golpecito en el hombro.
– No te enfades, amigo mío, esos datos los averigüé por pura casualidad, fue gracias a un norteamericano de origen escocés a quien conocí en Francia.
– ¿Quién era?
– No, si no le conoces. Se llama Alexander.
– ¿Alexander qué?
– Alexander Graham Bell, el inventor de esa maravilla moderna que es el teléfono.
– Pues no sabía yo que te tratabas con norteamericanos -dijo Watson, con tono de irónica irritación.
– Me lo presentaron hará seis años. ¿No recuerdas el viaje aquel que hice a París? Lo que pasó es que Bell estaba entonces allí para recibir el Premio Volta, que es de cincuenta mil francos, por su invento.
Читать дальше