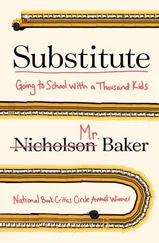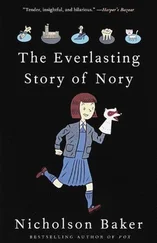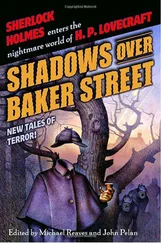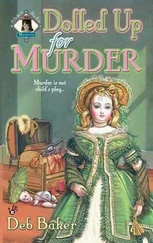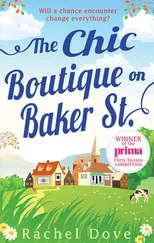– ¡Don Aurélio, don Aurélio, que llega la señora!
Todos los ojos machos que había en la sala se fijaron, por encima de los hombros del negrito jadeante, en la maravillosa francesa vestida de blanco. El muchachito, medio muerto de angustia, dio media vuelta y corrió hacia la recepción, y Sarah Bernhardt hubo de hacerse a un lado para dejarle pasar. Se produjo un silencio, y la sala entera prorrumpió de pronto en frenético aplauso:
– ¡Bravo!, ¡bravo!
– Messieurs, ¡por favor!, que ya terminó el espectáculo y yo tengo hambre.
Todos rieron la ocurrencia y se acercaron para ver mejor aún a aquel fenómeno que se dignaba lucir su gracia por tierras brasileñas, y que entró en el salón en compañía de su hijo, Maurice Bernhardt, precioso joven de veintiún años cuyo padre era el príncipe belga Henri de Ligne, por quien la actriz había perdido la cabeza en su juventud. Sarah sólo puso a su hijo su apellido, registrándole como de padre desconocido. La historia de esa pasión es digna de un melodrama: el príncipe, apasionado, había resuelto casarse con la actriz, que entonces comenzaba su carrera, pero el general De Ligne, tío del príncipe, igual que el padre de Armand Duval en La dama de las camelias, fue a París a visitar a Sarah sin que su hijo lo supiese y, en una conversación cortés, pero muy objetiva, le hizo ver que, si el príncipe se casaba con ella, la familia real belga le desheredaría, con lo que perdería su posición y todo su patrimonio. Sarah Bernhardt, con el corazón desgarrado, se apartó entonces de su amante alegando que su carrera teatral era más importante que él; y el príncipe Henri de Ligne no supo jamás el verdadero motivo de tan dolorosa ruptura.
Si Sarah esperaba de veras probar en aquella cena la cocina de la tierra brasileña, bien decepcionada quedó. El menú, preparado por un jefe de cocina francés llamado especialmente para la ocasión, copiaba a fondo a los restaurantes parisinos. Roland Blanchard había llegado a Brasil para «hacer las Américas», y llevaba muchos años viviendo en Botafogo. A veces guisaba para el emperador, y había publicado un libro de recetas y consejos culinarios en el que llegaba incluso a advertir que, si alguien sentía un deseo irresistible de escupir, era mejor hacerlo en el suelo que en el plato. En el menú de aquella cena había platos de caza, ensaladas, pescado, jamón, quesos, vinos y champán. Ni siquiera se le ocurrió al francés brasileñizar sus recetas echándoles un poco de arroz. Sarah se sentó a la derecha de Aurélio Vidal, que presidía la mesa, con el marqués de Salles a su lado y Guimaráes Passos enfrente. Al lado de éste, Alberto Fazelli se esforzaba por acercarse a ella lo más posible, hasta el punto de meter casi el codo en el plato de su vecino. Los periodistas empezaron enseguida a hacer preguntas, transformando la cena en una entrevista colectiva:
– ¿Qué es lo que come usted al despertar?
– ¿Bebe usted algo entre actos?
– ¿Cuáles son sus supersticiones?
– ¿Cómo encuentra Brasil?
– ¿Qué número de zapato calza usted?
– ¿Cuánto pesa usted vestida?
– ¿Y desnuda?
– ¿Es cierto que usted sólo consigue aprenderse el papel mientras se lava los pies?
– ¿Cuántos años tiene usted?
– ¿Qué le parecen los hombres brasileños? -preguntó lascivamente Alberto Fazelli, que no era periodista, pero sí inoportuno.
– Por lo momento -respondió Sarah, apurando un vaso de vino- lo único que noto de ellos es que posan demasiadas cuestiones.
Guimaráes Passos interrumpió aquellas preguntas de alto nivel para cambiar de tema:
– Espero que sepa usted perdonar el entusiasmo de mis colegas. Siento de veras que algunos de mis amigos no hayan podido venir a esta cena; por ejemplo, estoy seguro de que a usted le encantaría hablar con Olavo Bilac, que es un poeta extraordinario. Lástima que todavía no haya publicado ningún libro.
– ¿Olavo Bilac?
– Sí.
– ¿Y por qué no ha venido?
– Verá, señora, lo que pasa es que a mi amigo Olavo se le metió en la cabeza hacerse republicano y, claro, pues ahora anda escondido por ahí. La cosa es que publicó un panfletillo contra la monarquía, y ahora le está buscando el comisario de la policía Mello Pimenta, que ha jurado que va a hacerle pasar una noche en la cárcel. ¿No está usted de acuerdo, señora, en que aún es muy temprano para hacer cambios en nuestra política?
– Je ne me mele pas de ces affaires… -dijo Sarah Bernhardt sonriendo.
– ¿Qué es lo que ha dicho? -preguntó con avidez Pardal Ma- llet, desde el otro extremo de la mesa.
Alberto Fazelli tradujo de oídas:
– Pues que ha visto a Mello con seis alféreces.
Múcio Prado, del Jornal do Commercio, le corrigió rápidamente:
– No, Albertinho, no dijo eso, lo que dijo es que ella no se mete en esos asuntos -y, aprovechando la oportunidad, lanzó su pregunta-: Tengo entendido que ha estado usted con nuestro emperador, ¿puede decirnos algo sobre ese encuentro?
– Pues le puedo decir que el emperador es muy simpático, y es preocupado -susurró, confidencial, la comédienne al cronista-. Figúrese que a una amiga suya, baronesa, que, claro, se encuentra desolada, acaban de robarle un violín Stradivarius. Yo aconsejé al emperador que invite a Sherlock Holmes, un detective inglés de mis amigos, para que resuelva el misterio.
Múcio se dio cuenta inmediatamente de que aquello encajaba muy bien en su sección: baronesa, amiga del emperador, no podía ser otra que Maria Luisa Catarina de Albuquerque. Hasta entonces, el único Stradivarius, instrumento valiosísimo, de que se tenía noticia en Río era propiedad del violinista José White, excelente músico cubano que frecuentaba la corte. Evidentemente, este otro violín tenía que ser un regalo secreto de don Pedro. Pocos fueron los comensales que prestaron atención a la noticia, posiblemente por no entender el francés rápido y susurrado de la actriz, pero Múcio sabía que tal chisme causaría escándalo en la corte.
Tan buena era la comida que, a pesar de la presencia de la Divina, todo el mundo guardaba silencio en torno a la mesa. Después del postre, cuando iban a recomenzar las preguntas, Sarah-se levantó de pronto:
– Señores, todo estaba delicioso, pero mañana tengo ensayo. Por favor, no se levanten.
Y, antes de que nadie pudiese ayudarla, se irguió ágilmente, dejando caer al suelo la servilleta. Salió del comedor con el estómago lleno, pero liviana como una pluma, y se dirigió a la escalera que conducía a sus habitaciones.
Alberto Fazelli recogió la servilleta, la olió como si fuese el pañuelo de encaje de la mujer amada, y sentenció, profundo:
– Esto se llama despedirse a la francesa.
El comisario Mello Pimenta tenía, por el momento, preocupaciones más urgentes que la de dar con Olavo Bilac. Su declaración de que iba a hacer pasar al poeta una noche en la cárcel fue más bien un desahogo en un momento de ira que una sentencia. En realidad no había motivo para detener al «subversivo» Bilac, sobre todo ahora que tenía que empezar a investigar el crimen aquel. Mello Pimenta era gordo y bajo, y ostentaba un tremendo bigote negro a lo Balzac. El calor le hacía sufrir mucho, a pesar de lo cual siempre iba de terno completo, o sea, con chaleco y todo, más camisa de cuello duro que le apretaba mucho el pescuezo y puños almidonados. Y lo más curioso es que Pimenta no sudaba nunca. El aspecto fofo del policía engañaba a los malhechores, que infravaloraban su agilidad, porque Mello Pimenta corría como un galgo. A su lado estaba el médico forense, doctor Saraiva, con un gran delantal cubierto de oscuras manchas de sangre coagulada. Saraiva, que era delgadísimo, llevaba barba recortada y larga cabellera blanca, también manchada, pues era muy distraído y tenía la mala costumbre de rascarse la cabeza cuando meditaba sobre las autopsias que estaba practicando. Viendo a los dos juntos era imposible no pensar en don Quijote y su fiel escudero. Ambos se encontraban en aquel momento en el depósito de cadáveres de la Orden Tercera de la Penitencia, situado en la plazuela de la Carioca. La policía se servía de este lugar siempre que en el depósito oficial de la Santa Casa de la Beneficencia, en la plazuela del Moura, había exceso de cadáveres. El cuerpo de la muchacha asesinada estaba extendido sobre la fría losa de piedra, y seguía abierto, tanto más obsceno por eso mismo que cuando ejercía la más antigua de las profesiones. Lo había encontrado un portugués vendedor de escobones, que empezaba a pregonar sus productos desde muy temprano: «¡A ver, escobones!, ¡a ver, escobones!»; pero en cuanto entró en la calleja, todavía oscura, de la calle del Regente y se vio ante tal horror, el pobre hombre lo tiró todo al suelo y salió a todo correr, gritando: -¡Ay, Jesús!, ¡esto es el infierno de Dante!, ¡el infierno de Dante! -metiéndonos así, de golpe, la obra italiana en tierras lusitanas.
Читать дальше