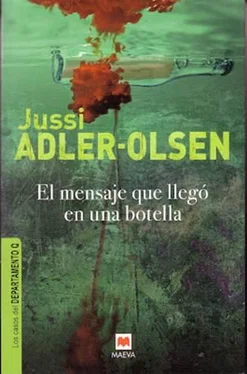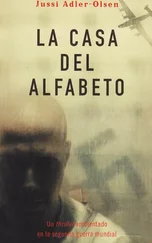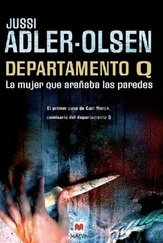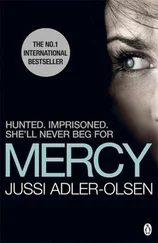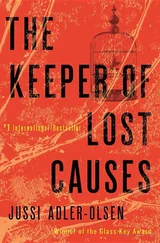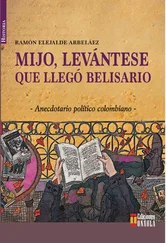Dio un suave pellizco en la mejilla a Carl, como lo haría un tío que no conoce mejor manera de mostrar cariño, y salió contoneándose.
Carl se estiró hacia un lado. Tenía que disfrutar un poco de aquel hermoso trasero.
– ¿Qué pasa? -preguntó Assad desde el pasillo-. Tenemos que salir dentro de un rato.
Carl asintió en silencio y marcó el número del inspector jefe de Homicidios.
– Assad quiere saber por qué nos han regalado las rosas -inquirió en cuanto el inspector jefe cogió el teléfono.
Al otro lado se oyó algo así como una explosión de alegría.
– Carl, acabamos de interrogar a los tres propietarios de las empresas incendiadas, y tenemos tres declaraciones potentes. Teníais toda la razón. Los atosigaron para que pidieran préstamos a un alto interés, y cuando no pudieron pagar los intereses los cobradores se pusieron duros y exigieron la devolución del principal. Acoso, amenazas telefónicas. Graves amenazas. Los cobradores estaban cada vez más desesperados, pero ¿qué podían hacer? Hoy las empresas que tienen problemas de liquidez no pueden dirigirse a otra parte para pedir dinero prestado.
– ¿Qué pasó con los cobradores?
– No lo sabemos, pero nuestra teoría es que los que estaban detrás los liquidaron. La Policía serbia estaba acostumbrada al procedimiento. Comisiones elevadas para los cobradores que lograban el dinero a tiempo, y el cuchillo para los que no lo conseguían.
– ¿No podían haber prendido fuego a las instalaciones sin matar a su fuerza de trabajo?
– Sí, pero según otra teoría mandan a los peores cobradores a Escandinavia, porque el mercado de aquí tiene fama de ser más fácil de manejar. Y cuando vieron que no era el caso, había que dar ejemplo para que se enterasen en Belgrado. Para los dueños del dinero, no hay cosa más peligrosa que un mal cobrador o alguien que no se deje llevar o en quien no pueda confiarse. Así que pequeños asesinatos por aquí y por allá ayudan a mantener la disciplina.
– Hmm. Matan a su mano de obra defectuosa en Dinamarca. Y si capturasen a los autores, por supuesto que en un Estado de derecho lo más apropiado sería condenarlos a penas leves, me imagino.
Estaba viendo a Jacobsen alzar el pulgar con gesto afirmativo.
– Bueno, Carl -concretó el inspector jefe de Homicidios-. Al menos hoy hemos conseguido demostrar que las compañías de seguros tienen un par de casos en los que no puede exigirse una indemnización por el total. Se trata de mucho dinero, y por eso la aseguradora ha enviado rosas. Y ¿quién las merece más que vosotros?
No debió de resultarle fácil reconocerlo.
– Qué bien. Así tendréis más personal para otros quehaceres -aventuró Carl-. Pues creo que deberían bajar a ayudarme.
Al otro lado de la línea se oyó algo parecido a una carcajada. Así que no era exactamente lo que había pensado el inspector jefe.
– Claro, Carl. Por supuesto que aún queda mucho por hacer en esos casos. Nos falta encontrar a los responsables. Pero tienes razón. Claro que, en este momento, tenemos también el conflicto de las bandas, así que habrá que encomendárselo a los que estén libres, ¿no?
Assad estaba en la puerta cuando Carl colgó. Por lo visto, al fin había comprendido el clima danés. Desde luego, el plumífero que llevaba puesto era el más grueso que había visto Carl en el mes de marzo.
– Estoy listo -anunció.
– Un momento -pidió Carl, y marcó el número de teléfono de Brandur Isaksen. Lo llamaban «El témpano de Halmtorv», en referencia a que, en su caso, la amabilidad brillaba por su ausencia. Sabía todo lo que ocurría en la comisaría del centro, que era donde había estado Rose antes de que la trasladaran al Departamento Q.
– ¿Sí…? -contestó Isaksen, escueto.
Carl le explicó la razón de su llamada, y antes de terminar el hombre se partía de risa.
– No sé qué coño le pasa a Rose, pero era rara. Bebía demasiado, se acostaba con los alumnos jóvenes de la Academia de Policía. Ya sabes, una tigresa dispuesta a todo. ¿Por qué?
– Por nada -respondió Carl, y colgó. Después entró en la página del registro civil. Sandalparken, 19, escribió junto a la casilla del nombre.
La respuesta fue de lo más clara. «Rose Marie Yrsa Knudsen», ponía junto al número de registro.
Carl sacudió la cabeza. Carajo, esperaba que la tal Marie no apareciera por allí en cualquier momento. Ya tenían bastante con dos versiones de Rose.
– Vaya -reaccionó Assad detrás de su hombro. También él lo había visto.
– Dile que venga, Assad.
– No irás a decírselo en su cara, entonces, ¿verdad, Carl?
– ¿Estás majara? Prefiero meterme en una bañera llena de cobras -respondió. ¿Decirle a Yrsa que ya sabía que era Rose? Entonces sí que iban a ponerse las cosas feas de verdad.
Cuando volvió la pareja, Yrsa ya estaba vestida para irse. Abrigo, manoplas, bufanda y gorro. Las dos personas que estaban delante tenían sus propias interpretaciones de cómo competir con las portadoras del burka a la hora de ocultar el cuerpo.
Carl miró la hora. Era normal. Eran las cuatro. Yrsa se marchaba a casa.
– ¡Tenía que decirte…! -empezó, pero se detuvo al ver el ramo entre los brazos de Carl-. ¿Qué son esas flores? ¡Qué bonitas!
– Lleva este ramo a Rose de parte de Assad y mía -propuso Carl, tendiéndole la orgía multicolor-. Deséale una pronta recuperación. Dile que esperamos verla de nuevo muy pronto. Puedes decirle que son rosas para una rosa. Hemos pensado mucho en ella.
Yrsa se puso rígida y se quedó callada un rato, mientras su abrigo se deslizaba poco a poco hombro abajo. Su manera de mostrarse abrumada, lo más seguro.
Y terminó la jornada de trabajo.
– ¿Está, o sea, enferma de verdad, Carl? -preguntó Assad mientras en la autopista de Holbæk se formaban retenciones interminables.
Carl se encogió de hombros. Era especialista en muchas cosas, pero el único desdoblamiento de personalidad que conocía era la transformación de la que era capaz su hijo postizo: en diez segundos pasaba de ser un chico amable y sonriente, a quien hacían falta cien coronas, al malaleche que se negaba a limpiar su puto cuarto.
– No se lo diremos a nadie -fue su respuesta.
Pasaron el resto del viaje inmersos cada uno en sus pensamientos, hasta que apareció el cartel indicador de Tølløse. La ciudad famosa por su estación de tren, una fábrica de zumo de manzana y el ciclista que no tenía la conciencia limpia y perdió el maillot amarillo del Tour.
– Algo más adelante, entonces -indicó Assad, señalando la calle Mayor, centro absoluto de Tølløse y arteria principal de cualquier ciudad de provincias. Aunque, en aquel momento, la arteria no parecía llevar mucha sangre. Los habitantes quizá estuvieran en el cuello de botella del supermercado económico Netto, o quizá se hubieran mudado. No cabía duda de que aquella ciudad había conocido tiempos mejores.
– Frente al terreno de la fábrica -continuó, señalando una casa de ladrillo rojo que irradiaba tanta vida como una lombriz muerta en un paisaje invernal.
Les abrió la puerta una mujer de metro cincuenta con ojos aún más grandes que los de Assad. Al ver la barba oscura y de varios días de este se retiró asustada al pasillo y llamó a su marido. Seguro que había oído hablar de robos en casas y se veía como una víctima potencial.
– Sí -farfulló el hombre, sin la menor intención de ofrecerles café ni hospitalidad.
Será mejor que siga un poco con el rollo de Hacienda, pensó Carl, y volvió a meter la placa de policía en el bolsillo.
– Tiene usted un hijo, Flemming Emil Madsen, que vemos que no ha pagado nunca impuestos. Y como no está en contacto con las autoridades de asuntos sociales ni con la institución escolar, hemos decidido venir para discutirlo en persona con él.
Читать дальше