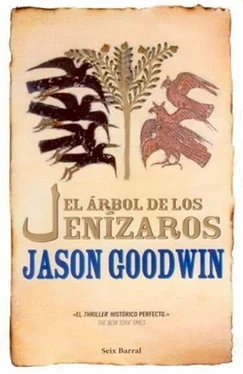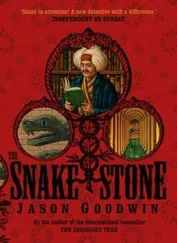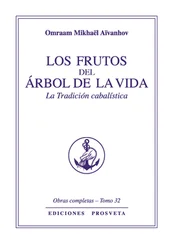Alargó la mano y apretó el lado más alejado de la reja, observando que se balanceaba muy ligeramente. No estaba adecuadamente fijada por un lado. Yashim deslizó sus dedos por el borde y soltó un gruñido cuando se cerraron sobre un pequeño nudo de tela no mayor que la uña de un dedo, que sobresalía de la juntura.
Se puso de pie y retrocedió, cuidadosamente, para coger una flameante antorcha de su soporte de la pared. Una vez más, recorrió con la mirada la tenería, pero nada se movía. Se arrodilló junto al enrejado y aplicó la antorcha a la rejilla.
Túneles. Esas rejillas tenían que ser algo más que unos conductos de ventilación. Debían también de servir de puntos de acceso a una red de túneles para que los curtidores alimentaran los fuegos que hacían hervir el agua de las cubas. El asesino podría haberse descolgado por ahí hasta los túneles: en su apresuramiento, sin embargo, tal vez se había pillado una esquina de la manga en la juntura al volver a colocar la rejilla sobre su cabeza.
Hemos dicho ya que Yashim era razonablemente valiente: pero eso era sólo cuando se detenía a pensar.
Sin un instante de reflexión, levantó la reja. Al siguiente momento se encontraba acurrucado en su base, un metro y medio aproximadamente más abajo, atisbando con asombro lo que aparecía ante él a la parpadeante luz de su antorcha.
El asesino permaneció un momento a gatas para recuperar el aliento. Era fuerte. Sí, era muy fuerte. Pero correr era cosa de jóvenes, quizás un hombre entrenado. Él no se había entrenado durante años. Diez años.
«Muévete -se dijo-. Arrástrate fuera de esta reja.» Por primera vez en cuarenta y ocho horas se sentía cansado. Perseguido por la mala suerte.
La misión había fracasado. Había esperado durante horas en aquella habitación, concentrando su atención en la puerta. Una o dos veces, probó el picaporte para ver cuánto tiempo tardaba la puerta en abrirse. Por fin llegó la oscuridad: su elemento.
La había oído llegar. Vio cómo la luz se aproximaba, observó con satisfacción cómo un dedo se introducía por la puerta para levantar el picaporte. Su mano se enrolló en torno al peso situado al extremo de la cuerda.
Y entonces, en la oscuridad, todo había ido mal. El bailarín dio un paso atrás, no hacia delante. Y luego se produjo el choque. Hubiera sido posible seguir… pero había llegado alguien.
Si hay algún riesgo de ser descubierto, anular la misión.
El asesino empezó a moverse otra vez, en silencio, alejándose a rastras sigilosamente de la reja por el canal de desagüe. «Olvídate del fracaso -pensó-. Ocúltate. Desaparece.»
El movimiento le produjo consuelo. Su respiración se tranquilizó. «Descansa ahora. Nadie te seguirá hasta aquí abajo -y más tarde podría rectificar su error-. Ahora duerme. Duerme entre los altares.»
Cada altar rematado por un incandescente brasero.
El aire era fétido y cálido.
El aire estaba lleno de sueño.
El asesino se retorció para pasar por debajo de un arco y encontró un espacio libre. También halló una rebanada de pan del día anterior sobre la repisa de un brasero y se metió un pedazo en la boca. Quitó el tapón de una botella de loza y bebió un largo trago de agua tibia.
Al final se tumbó sobre los calientes ladrillos, entrecruzando las manos detrás de la cabeza.
Y entonces, contemplando la curvada barriga de las cubas, el asesino gritó.
Yashim vio que se había equivocado sobre los espacios existentes debajo de las cubas. Por lo que podía distinguir, una sucesión de pozos de aireación descendían todos hasta una enorme cámara de techo muy bajo, levantada sobre unas poco profundas bóvedas de ladrillo. Entre las bóvedas, a intervalos regulares, estaban dispuestos unos anchos braseros para calentar las cubas situadas arriba: a la débil y humeante luz, los fondos de las cubas parecían las tetas de una monstruosa diablesa.
Los ojos de Yashim iban de los grifos de madera, que colgaban como pezones, al enladrillado que formaba el suelo sobre el que ahora se encontraba agachado. En cierto sentido había acertado. Había esperado un laberinto de túneles, pero lo que encontró fue el conato de un laberinto, como si los túneles que él había imaginado hubieran sido abandonados cuando tenían sólo unos cuantos centímetros de altura. Estaban llenos de grasa coloreada.
Avanzó arrastrando los pies, la antorcha en una mano, el cuchillo en la otra. Notaba que la grasa se amontonaba bajo los dedos de sus pies. Dirigiendo la mirada hacia abajo, vio cómo se le acumulaba en los pies. Mirando al frente, descubrió que la grasa estaba realmente desplazándose con lentitud hacia él. Alguien ya la había apartado a un lado chapoteando, dejando una débil pero inconfundible pista, y estaba ahora rezumando lentamente hacia atrás, revelando la dirección de su presa a medida que avanzaba.
Se le ocurrió una idea, y regresó centímetro a centímetro hacia el respiradero. Colocó la antorcha en el suelo de la tenería, sobre su cabeza, y se agarró al borde de la reja. Y se izó otra vez hacia el no tan fresco aire.
Durante los cinco minutos siguientes, Yashim se movió de un lado a otro entre las cubas. Se fue al otro extremo de la curtiduría, quitó la reja y metió la antorcha por el tubo. Contempló durante unos momentos la rezumante grasa.
Se dirigió entonces al centro de la tenería y cogió una cuerda atada a una de las grúas usadas para levantar y sumergir los fardos de pieles en las cubas.
Cuando estuvo listo, puso una mano sobre una de las cadenas que se extendían a partir de las cubas y tiró de ella.
Luego fue en busca de otra, y otra, tirando con toda su fuerza.
Y en algún lugar, a lo lejos, como si surgiera del subsuelo, oyó un grito.
El asesino vio que desaparecía el primer tapón.
Diez años antes había visto cómo una pared se derrumbaba sobre él, y aquel momento le pareció una eternidad.
Ahora, durante otra eternidad, no emitió ningún sonido.
Durante otra eternidad, se esforzó en hallar una explicación.
Y rodó a un lado sólo cuando el tapón fue reemplazado por un negro chorro de hirviente grasa y agua que estalló contra el ladrillo.
La caliente grasa rebotó contra su espalda, clavándose en su piel como agujas.
Y gritó.
Trombas de espeso tinte hirviente estallaron a su alrededor. La alcantarilla donde yacía se llenó repentinamente de un líquido que formaba remolinos. Aterrorizado, sumergió las manos en aquel hirviente torrente y luchó por abrirse camino hasta una abertura. Alargó sus escaldadas manos, se agarró a la reja y se alzó.
Y cuando se izaba para salir por el orificio de aireación apenas notó el lazo de cuerda que le apretaba con fuerza sus quemados tobillos.
Yashim tiró violentamente y tuvo la satisfacción de ver que el asesino se arrastraba. Pero a medida que el nudo corredizo corría contra la polea, el brazo de la grúa giraba lentamente hacia él y la cuerda se aflojaba. Yashim tiró un poco más hacia atrás para recobrar su apoyo, pero en aquel momento la cuerda que soportaba el peso del asesino dio una sacudida entre sus manos y casi lo derribó. La cuerda corrió a través de sus palmas, y Yashim se encontró de repente agarrándose para no resbalar. Dio una patada con ambos pies. Su pierna izquierda se deslizó por el borde y su pie tocó el agua hirviendo. Apartó el pie con un jadeo y se quedó de costado.
Agitándose para recuperar un punto de apoyo en la viscosa superficie, Yashim vio que la cuerda rezumaba entre sus dedos, resbaladizos por la grasa. Adelantó la mano izquierda y cogió la cuerda, tiesa como una barra, unos pocos centímetros más arriba y fue subiendo, mano sobre mano, hasta que pudo ponerse de cuclillas. Por un momento sintió que sus sandalias patinaban en el grasiento suelo, de manera que se inclinó hacia atrás para equilibrar el peso. Todo había sucedido tan deprisa que cuando finalmente levantó la mirada no pudo comprender lo que veía.
Читать дальше