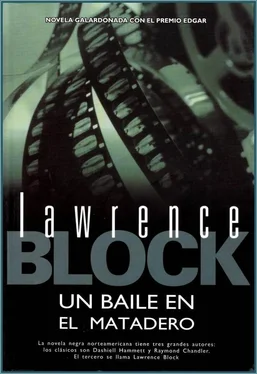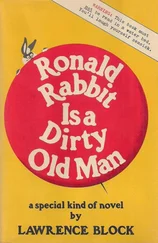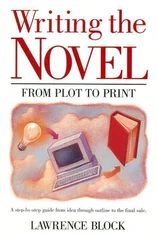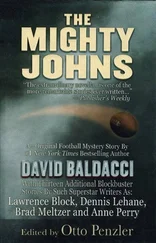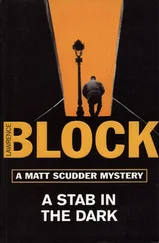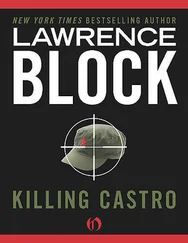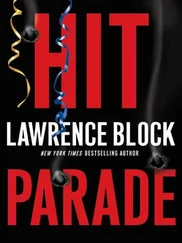El chico no lo acompañaba.
Lo estuve observando mientras charlaba con otro tipo a unos metros de la puerta giratoria. Terminó la presentación de los púgiles, y sonó la campana que daba comienzo al combate. Yo seguí mirando a Stettner. Uno o dos minutos más tarde, le dio unas palmaditas en la espalda a su interlocutor y salió del recinto.
Salí detrás de él, pero cuando llegué a la calle no fui capaz de saber dónde se había metido. Me acerqué hasta las caravanas de la FBCS y volví a buscar a Richard Thurman, pero no estaba allí y ya dejé de pensar en que iba a aparecer. Me quedé entre las sombras y vi que Bergen Stettner daba la vuelta al edificio y se acercaba también a las caravanas. Durante unos segundos, estuvo hablando con alguien que estaba en el interior de una de ellas, y después volvió por donde había venido.
Esperé unos minutos antes de aproximarme al vehículo. Asomé la cabeza por la parte trasera, y dije:
– ¿Dónde coño está Stettner? No puedo encontrarlo por ninguna parte.
– Acaba de estar aquí -respondió el hombre, sin tan siquiera girarse-. Se acaba de ir justo ahora, ha estado aquí no hace ni cinco minutos.
– Mierda -dije-. Oye, no te diría dónde se ha metido Thurman.
Entonces sí que se giró.
– Ah, vale -espetó-, eres el que le estaba buscando antes. No, Stettner también quería saber dónde estaba. Parece que Thurman se va a meter en un lío.
– Ni te imaginas cómo de grande -le confirmé.
Volví a mostrar mi resguardo y a cruzar una vez más la puerta giratoria. Ya iban por el cuarto asalto. Yo no sabía nada de los boxeadores, me había perdido las presentaciones, y no me molesté ni en volver a sentarme. Fui al puesto de los refrescos y pedí una Coca-Cola, que me sirvieron en un vaso de papel; y me quedé allí atrás, bebiéndomela. Seguí buscando a Stettner, pero no pude encontrarlo. Me volví a girar hacia la entrada y vi a una mujer, y durante uno o dos segundos creí que era Chelsea, la chica de los carteles. Pero miré de nuevo y me di cuenta de que a quien estaba contemplando era a Olga Stettner.
Llevaba su largo pelo apartado de la cara, recogido hacia atrás en una especie de moño en lo alto de la cabeza. Creo que lo llaman chignon. Aquel peinado acentuaba aún más sus prominentes pómulos y le daba un aspecto severo, aunque me temo que ese mismo aire lo habría tenido de todos modos. Llevaba una chaqueta corta de piel oscura y un par de botas de ante que le llegaban por encima de las pantorrillas. La observé mientras ella recorría el local con la mirada. No sabía a quién estaba buscando, si a su marido o a Thurman. Desde luego no era a mí, porque sus ojos pasaron sobre mi figura sin tan siquiera pestañear, sin dar la menor muestra de que me conociese.
Me pregunto cómo hubiese reaccionado yo ante una mujer así de no haber sabido quién era. Desde luego, era muy atractiva, pero había algo en ella, una especie de magnetismo que probablemente se debiera en gran parte a todo lo que sabía de ella. Y, joder, la verdad es que sabía mucho sobre aquella mujer. Y todo aquel conocimiento hacía que mirarla me resultase imposible, pero que tampoco pudiese apartar la vista de ella.
Cuando llegó el final del combate, los dos estaban allí de pie, Bergen y Olga, mirando la gran sala como si fueran sus dueños. El locutor anunció la decisión de los jueces y cada uno de los boxeadores, acompañados de su comitiva de tres o cuatro hombres, se dirigieron, uno antes y otro después, desde el cuadrilátero hasta la escalera situada a la izquierda de las puertas de entrada. Cuando desaparecieron de la vista del público, otros dos púgiles, con aspecto mucho más descansado que los que se acababan de marchar, salieron del sótano por aquellas mismas escaleras y se dirigieron hacia el ring por el pasillo central. Eran pesos medios y ambos habían disputado un buen número de peleas en la zona. Yo los conocía del Garden. Los dos eran negros, los dos habían ganado la mayor parte de sus combates, y el más bajo y de tez más oscura tenía un enorme potencial en cada uno de sus puños para noquear a sus adversarios. El otro no pegaba tan fuerte, pero era muy rápido y tenía la capacidad de alcanzar al contrincante con más facilidad. Desde luego, parecía que aquel iba a ser un combate de lo más interesante.
Igual que la semana anterior, presentaron a un puñado de figuras del boxeo, entre ellos, a los dos púgiles previstos para el combate estrella de la siguiente semana. Un político, el vicepresidente del distrito de Queens, también fue presentado, y recibió todo un coro de abucheos, que además arrancaron las sonrisas del público. Después, despejaron el cuadrilátero y anunciaron a los contrincantes, mientras yo veía cómo los Stettner se dirigían escaleras abajo.
Les di una ventaja de un minuto. Después sonó la campana que indicaba el comienzo de la pelea y yo bajé tras ellos hasta el sótano.
Al pie de las escaleras había un amplio recibidor con paredes de hormigón visto. La primera puerta con la que me topé estaba abierta, y dentro pude ver al ganador del combate anterior. Tenía en la mano una botella de medio litro de Smirnoff, de la que servía a sus amigos y a la que le daba él mismo pequeños traguitos.
Seguí un poco más adelante, y me quedé escuchando tras una puerta cerrada, cuyo picaporte traté luego de girar. Pero estaba cerrada con llave. La puerta siguiente, en cambio, estaba abierta, pero la habitación estaba vacía y con la luz apagada. Tenía las mismas paredes que el recibidor, y el mismo suelo de baldosas blancas y negras. Seguí caminando, y una voz masculina me llamó:
– ¡Eh!
Me giré. Era Stettner, y su mujer se encontraba unos cuantos pasos detrás de él. Estaba a unos quince o veinte metros de mí y caminaba en mi dirección muy despacio, con una leve sonrisa en los labios.
– ¿Puedo ayudarlo? -me preguntó-. ¿Busca algo?
– Sí -le contesté-. Busco el baño de caballeros. ¿Dónde coño está?
– Arriba.
– Entonces, ¿por qué ese payaso me ha mandado aquí abajo?
– No lo sé -me dijo-, pero esta zona es privada. Vuelva a subir; el servicio de caballeros está justo al lado del puesto de refrescos.
– Ah, vale -dije-, entonces ya sé dónde está.
Pasé a su lado y subí por las escaleras. Noté cómo se me clavaban los ojos en la espalda mientras lo hacía.
Volví a mi asiento y traté de concentrarme en la pelea. Los púgiles se estaban provocando mutuamente, y eso al público le encantaba, pero después de dos asaltos me di cuenta de que ya no les estaba prestando ninguna atención. Me levanté y me fui.
En el exterior, el aire se había hecho más frío y el viento soplaba con mucha fuerza. Caminé una manzana y traté de orientarme. No conocía el barrio, y no había nadie a quien preguntar. Quería coger un taxi o localizar un teléfono, pero la verdad es que no tenía ni idea de cómo conseguir ni lo uno ni lo otro.
Acabé por hacerle señas a un taxi no oficial en Grand Avenue. No tenía taxímetro ni el distintivo de la ciudad y se suponía que no podía cobrar dinero en la calle, pero fuera de Manhattan nadie respeta esa regla. Pedía nada más y nada menos que veinte dólares por llevarme a cualquier lugar de Manhattan. Al final nos pusimos de acuerdo en quince y le di la dirección de Thurman, pero luego cambié de opinión ante la idea de quedarme otra hora más en el quicio de una puerta mirando al vacío. Le pedí que me llevase a mi hotel.
El vehículo estaba hecho un desastre; hasta se colaban los humos del tubo de escape por el suelo. Bajé todo lo que pude las dos ventanillas de atrás. El conductor tenía la radio puesta en una emisora en la que ponían polcas y el locutor hablaba y hablaba alegremente en un idioma que a mí me parecía polaco. Nos metimos en Metropolitan Avenue y atravesamos el puente de Williamsburg hasta el Lower East Side, lo que me pareció un buen rodeo, pero no dije nada. Como no llevaba taxímetro, aquello no me iba a costar más, así que fingí aceptar que aquel era el camino más corto.
Читать дальше