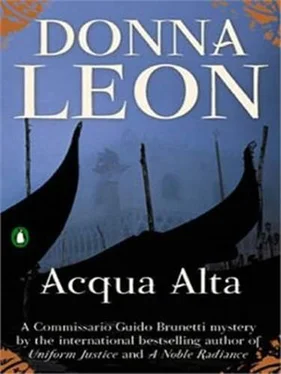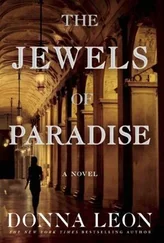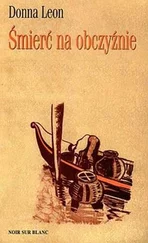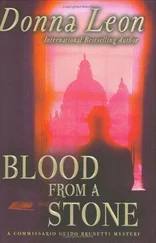La placa situada junto al único timbre era de un gusto refinado: sólo el apellido, «La Capra», en cursiva. Brunetti oprimió el pulsador y se acercó al interfono.
– Sì, chi è ? -preguntó una voz masculina.
– Polizia -respondió él, decidido a no perder el tiempo en sutilezas.
– Sì. Arrivo -dijo la voz, y Brunetti oyó sólo un chasquido metálico. Esperó.
Al cabo de unos minutos, abrió la puerta un joven con traje azul marino. Tenía los ojos oscuros, iba bien rasurado y era lo bastante guapo como para ganarse la vida haciendo de modelo, aunque quizá excesivamente fornido para resultar bien en las fotos.
– ¿Sí? -preguntó, sin sonreír, pero sin mostrarse más adusto que cualquier ciudadano normal al que una llamada de la policía obligara a salir a la puerta.
– Buon giorno . Soy el comisario Brunetti. Deseo hablar con el signor La Capra.
– ¿Sobre qué?
– Delincuencia ciudadana.
El joven se quedó donde estaba, delante de la puerta, sin hacer ademán de acabar de abrirla para permitir pasar a Brunetti. Esperaba más explicaciones y, cuando comprendió que el visitante no tenía intención de ser más explícito, dijo:
– Creí que en Venecia no había delincuencia. -La frase, ya más larga, reveló su acento siciliano; y el tono, su agresividad.
– ¿Está en casa el signor La Capra? -preguntó Brunetti, cansado de preámbulos y empezando a sentir el frío.
– Sí. -El joven dio un paso atrás y abrió la puerta para que entrara Brunetti. Éste se encontró en un gran patio con un pozo circular en el centro. A la izquierda, una escalera sostenida por columnas de mármol subía hasta el primer piso y, girando sobre sí misma, seguía hasta el segundo y tercero. Cabezas de león esculpidas en piedra se erguían a intervalos en la balaustrada de mármol. Debajo de la escalera quedaban vestigios de las obras recientes: una carretilla llena de sacos de cemento, un rollo de gruesa lámina de plástico y grandes botes con churretes de pintura de varios colores.
En lo alto del primer tramo de escaleras, el joven abrió una puerta y retrocedió un paso para permitir a Brunetti entrar en el palazzo . Nada más entrar, Brunetti oyó una música que llegaba de los pisos superiores. A medida que subía la escalera se intensificaba el sonido, hasta que, envuelta en él, percibió una voz de soprano. Al parecer, el acompañamiento era de cuerda, pero la música aún era lejana. El joven abrió otra puerta y, en aquel instante, la voz se elevó sobre los instrumentos y, durante cinco latidos del corazón, quedó sola, sustentándose únicamente en la belleza, antes de descender de nuevo al mundo menor de los violines.
Avanzaron por un corredor de mármol y por una escalera interior. La música subía de volumen y la voz se hacía más clara a medida que se acercaban a la fuente. El joven parecía no oírla, a pesar de que aquel sonido llenaba el espacio por el que se movían. En lo alto del segundo tramo de la escalera, el joven abrió otra puerta y volvió a retroceder, invitando con un movimiento de la cabeza a Brunetti a entrar en un largo corredor. Tenía que indicárselo por señas, ya que no hubiera podido hacerse oír.
Brunetti pasó por delante de él y empezó a caminar por el corredor. El joven le dio alcance y abrió una puerta de la derecha; esta vez, se inclinó cuando pasaba Brunetti, y cerró la puerta a su espalda, dejándolo dentro, sordo a todo lo que no fuera la música.
Brunetti, que no podía ejercitar más sentido que el de la vista, vio en los cuatro ángulos de la habitación grandes paneles cubiertos de tela desde el suelo hasta la altura de un hombre, orientados hacia el centro de la habitación. Y allí, recostado en una chaise-longue tapizada de piel marrón claro, había un hombre que, absorto en un librito que tenía en las manos, no parecía haber advertido la entrada de Brunetti. Éste se paró en la misma puerta, a observarlo. Y a escuchar la música.
La voz de la soprano era purísima, un sonido generado en el corazón y alimentado por su calor que brotaba con esa aparente facilidad que es exclusiva de los cantantes que poseen las mayores facultades y la mejor técnica. La voz hacía pausa en una nota, luego se elevaba, se afirmaba, coqueteaba con lo que ahora identificó él como un arpa y enmudecía un momento mientras los violines y el violonchelo dialogaban con el arpa. Y entonces, como si no hubiera dejado de estar presente, la voz volvía y arrastraba consigo a la cuerda, subiendo y subiendo. Brunetti sólo distinguía palabras y frases sueltas, « disprezzo », « perchè », « per pietade», « fugge il mio bene », pero todas hablaban de amor y de ausencia. Ópera, desde luego, pero no podía adivinar cuál.
El hombre de la chaise-longue aparentaba unos cincuenta y tantos años, y su cintura denotaba afición a la buena mesa y la vida sedentaria. El rasgo dominante de su cara era la nariz, grande y carnosa -la misma nariz que Brunetti había visto en la foto de comisaría de su hijo, el presunto violador-, sobre la que cabalgaban unas gafas de media luna. Los ojos eran grandes, límpidos y muy oscuros, casi negros. La cara, aunque completamente afeitada, tenía en las mejillas ese tinte azulado que denota una barba poblada.
La música entró en un melancólico diminuendo y se apagó. Sólo en el silencio que siguió, Brunetti fue consciente de la perfecta calidad del sonido, perfección merced a la cual lo exagerado del volumen pasaba inadvertido.
El hombre se relajó en la chaise-longue y dejó caer el librito al suelo. Cerró los ojos, con la cabeza hacia atrás y el cuerpo flácido. Aunque no se había dado por enterado de la llegada de Brunetti, éste no dudaba de que el hombre era consciente de su presencia; más aún, tenía la impresión de que le hacía destinatario de estas manifestaciones de deleite estético.
Con suavidad, como su suegra solía aplaudir un aria que no le había gustado pero de la que le habían dicho que estaba muy bien cantada, Brunetti se golpeó las yemas de los dedos unas con otras, lánguidamente.
Como obligado a volver de unas alturas que los simples mortales no osaban pisar, el hombre de la chaise-longue abrió los ojos, agitó la cabeza con fingido asombro y se volvió a mirar a la fuente de esta tibia reacción.
– ¿No le ha gustado la voz? -preguntó con auténtica sorpresa.
– Oh, la voz me ha gustado mucho -respondió Brunetti y agregó-: pero la interpretación me ha parecido un poco forzada.
Si La Capra captó la ambigüedad de la frase, no lo dio a entender. Recogió el libreto y lo levantó en el aire.
– La mejor voz de la época, la única gran cantante -dijo agitando el libreto para mayor énfasis.
– ¿La signora Petrelli? -preguntó Brunetti.
El hombre torció el gesto como si hubiera mordido algo desagradable.
– ¿Cantar Haendel? ¿La Petrelli? -preguntó con gesto de fatigada sorpresa-. Lo único que ella puede cantar es Verdi y Puccini. -Pronunció los nombres como el que dice «sexo» y «pasión».
Brunetti fue a objetar que Flavia también cantaba Mozart, pero sólo preguntó:
– ¿El signor La Capra?
Al oír su nombre, el hombre se puso en pie, obligado por sus deberes de anfitrión a dejarse de valoraciones estéticas, y fue hacia Brunetti con la mano extendida.
– Sí, ¿con quién tengo el honor?
Brunetti le estrechó la mano y devolvió la ceremoniosa sonrisa.
– Comisario Guido Brunetti.
– ¿Comisario? -Daba la impresión de que La Capra nunca había oído la palabra.
Brunetti asintió.
– De policía.
Una momentánea confusión se reflejó en la cara del hombre, pero esta vez Brunetti pensó que la emoción podía ser real, no fabricada para el público. La Capra se repuso rápidamente y preguntó con gran cortesía:
Читать дальше