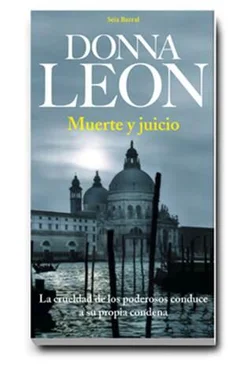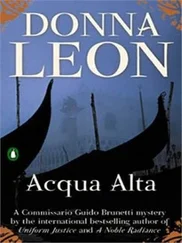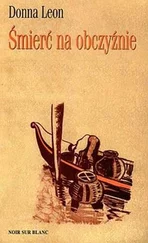Mientras Brunetti estaba en el apartamento de Trevisan, el cielo se había encapotado y la tarde había refrescado. Por su reloj, aún no eran las seis, y hubiera tenido que volver a la questura, pero tomó el camino de su casa, por el puente de Accademia. Durante el trayecto entró en un bar y pidió un vasito de vino blanco. Tomó uno de los pretzels que había en la barra, pero al primer mordisco lo echó al cenicero. No era el vino mejor que el pretzel, por lo que también lo dejó y siguió hacia casa.
Mientras caminaba trataba de evocar la expresión que había visto en la cara de Francesca Trevisan cuando la muchacha había aparecido en el vano de la puerta, pero no recordaba más que unos ojos grandes, brillantes y secos. La muchacha se parecía a su madre tanto por el corte de sus facciones como por su fría resignación. No había pena en aquellos ojos sino sólo sorpresa. ¿Esperaba ver allí a otra persona?
¿Cómo reaccionaría Chiara si lo mataran a él? ¿Y Paola? ¿Sería capaz su mujer de contestar a un policía preguntas sobre su vida personal? Desde luego, Paola no podría decir, como la signora Trevisan, que ella no sabía nada de los asuntos profesionales de su difunto esposo. Esta pretendida ignorancia resultaba a Brunetti, más que chocante, inverosímil.
Cuando abrió la puerta de su casa, el radar afinado durante muchos años le dijo que no había nadie. Fue a la cocina, y vio la mesa cubierta de periódicos y lo que parecían los deberes de Chiara, hojas con números y signos matemáticos que no tenían ningún sentido para él. Tomó una de las hojas y contempló las largas series de cifras trazadas con la escritura inclinada y pulcra de su hija, que, si no le fallaba la memoria, desarrollaban una ecuación de segundo grado. ¿Cálculo? ¿Trigonometría? Las matemáticas nunca fueron su fuerte y, además, al cabo de tanto tiempo, casi no recordaba nada. No obstante, tenía que haberlas estudiado durante cuatro años.
Brunetti apartó los papeles de Chiara y repasó los diarios, en los que el asesinato de Trevisan competía por la atención con otro caso de soborno de otro senador. Habían transcurrido años desde que el juez Di Pietro había formulado la primera acusación formal, y los granujas seguían gobernando el país. Todas, o casi todas, las figuras políticas que habían ocupado los cargos de mayor responsabilidad desde que Brunetti era niño habían sido acusadas una y otra vez y hasta habían empezado a acusarse mutuamente, sin que ninguna llegara a ser juzgada y sentenciada, a pesar de haber vaciado las arcas del Estado. Hacía décadas que se llenaban los bolsillos, pero nada -ni la repulsa popular, ni un desbordamiento de indignación nacional- había podido apartarlos del poder. Volvió la página y vio las fotos de los dos peores, el chepa y el cerdo calvorota, y dobló el diario con asco y cansancio. Nada cambiaría. Brunetti sabía no pocas cosas de aquellos escándalos, sabía adonde había ido buena parte del dinero y sabía quién sería señalado con el dedo a continuación, pero también sabía con absoluta certeza que todo seguiría igual. Lampedusa estaba en lo cierto: tenía que parecer que todo cambiaba, para que todo siguiera igual. Habría elecciones, caras nuevas y nuevas promesas, pero la única diferencia sería que en las arcas se meterían otras manos.
Y en los discretos bancos privados de Suiza se abrirían otras cuentas.
Brunetti conocía bien -y casi temía- este estado de ánimo, esta convicción que a veces lo asaltaba de la futilidad de su trabajo. ¿Por qué preocuparse por meter en la cárcel a un revientapisos, si el que ha estafado miles de millones a la Sanidad nacional es nombrado embajador en el país al que ha estado desviando los fondos desde hace años? ¿Y qué sistema judicial podía imponer una multa a la persona que dejaba de pagar el impuesto por la radio del coche, si el fabricante de ese coche, que reconocía haber pagado miles de millones a los jefes de los sindicatos para que impidieran a sus afiliados pedir mejoras laborales, podía seguir en libertad? ¿Por qué arrestar a nadie por asesinato, o por qué preocuparse en buscar a la persona que había asesinado a Trevisan, si el que durante décadas había sido el político más relevante del país estaba acusado de ordenar el asesinato de los pocos jueces honrados que habían tenido el valor de investigar a la Mafia?
La llegada de Chiara interrumpió esta lúgubre reflexión. La niña cerró con un portazo y entró con mucho ruido y un montón de libros. Brunetti la vio meterse en su habitación, de donde salió a los pocos momentos sin los libros.
– Hola, ángel -la saludó-. ¿Te apetece comer algo? -Y cuándo no le apetecía, se preguntó el padre.
– Ciao, papà -respondió ella, que venía por el pasillo batallando con la manga de la chaqueta, que había vuelto del revés, en su empeño por liberar la mano, aprisionada en el puño. Él observó cómo su hija tiraba ahora de la manga rebelde con la otra mano. Desvió la mirada Un momento y al volverse de nuevo vio que la chaqueta estaba en el suelo y que Chiara se agachaba a recogerla.
La niña entró en la cocina y puso la mejilla para recibir el beso que él le daba. Fue a la nevera, la abrió, se agachó a mirar en su interior, metió una mano y sacó un paquete de queso. Se enderezó, tomó un cuchillo del cajón y cortó una gruesa loncha.
– ¿Pan? -preguntó su padre, bajando una bolsa de panecillos de encima del frigorífico. Ella asintió y le dio un trozo de queso a cambio de dos panecillos.
– Papá -empezó ella-, ¿a cuánto cobran la hora los policías?
– No lo sé exactamente, Chiara. Cobran un sueldo, pero a veces tienen que trabajar más horas que un empleado de oficina.
– ¿Te refieres a cuando hay mucha delincuencia o cuando tienen que seguir a alguien en particular?
– Sí. -Él señaló el queso con el mentón y ella cortó otra loncha y se la dio.
– ¿O cuando tienen que pasar mucho tiempo interrogando a la gente, sospechosos y así? -insistió ella, reacia a abandonar el tema.
– Sí -repitió él, preguntándose adonde querría ir a parar.
Chiara terminó el segundo panecillo y metió la mano en la bolsa, en busca del tercero.
– Mamá te matará si te comes todo el pan -dijo él. A fuerza de años de repeticiones, la frase, más que una advertencia, era un mimo.
– ¿A cuánto crees tú que saldría la hora, papá? -preguntó ella, abriendo el panecillo, sin darse por enterada del aviso.
Él, consciente de que acabaría pagando la suma que ahora mencionara, decidió inventar una cifra.
– Calculo que sobre unas veinte mil liras la hora. -Y, suponiendo que ella esperaba la pregunta, agregó-: ¿Por qué?
– Bueno, como creí que te interesaría saber cosas del padre de Francesca, he hecho preguntas, y me parece que, ya que he trabajado para la policía, tendrían que pagarme. -Únicamente cuando observaba en sus hijos estas señales de mercantilismo lamentaba Brunetti la milenaria tradición comercial de Venecia.
No contestó, y Chiara, dejando de masticar, lo miró fijamente.
– ¿Qué te parece?
Él reflexionó.
– Depende de lo que descubrieras, Chiara. Porque tú no cobras un sueldo fijo, hagas lo que hagas, como los policías de verdad. Tú serías una especie de eventual que trabaja de freelance, y se te pagaría según el valor de la información que dieras.
Ella meditó un momento y pareció convencida por la lógica del argumento.
– Está bien. Yo te digo lo que he descubierto y tú me dices cuánto te parece que vale.
No sin admiración, Brunetti apreció la habilidad con que su hija soslayaba la cuestión fundamental, de si él le pagaría la información o no y, como si ya estuviera cerrado el trato, pasaba a negociar los detalles. Adelante pues.
Читать дальше