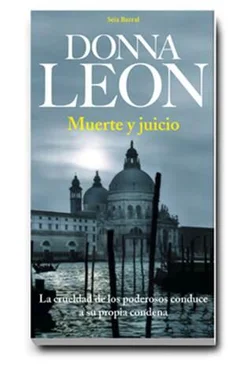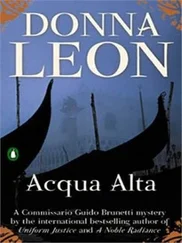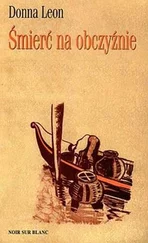El sargento Vianello llamó a la puerta y entró en el despacho, con una de las carpetas azules de la questura en la mano.
– Este hombre estaba limpio -dijo sin preámbulos, poniendo la carpeta en la mesa de Brunetti-. Por lo que a nosotros se refiere, como si nunca hubiera existido. No tenemos más datos que los de su solicitud de pasaporte, que renovó… -Vianello abrió la carpeta para comprobar la fecha-… hace cuatro años. Aparte de eso, nada.
Esto en sí no tenía nada de extraño. Muchas personas no atraían la atención de la policía hasta el día en que padecían las consecuencias de la violencia fortuita: un automovilista borracho, un violador, un atracador. Pero muy pocas de esas personas eran víctimas de algo que tenía todas las trazas de ser un asesinato profesional.
– Estoy citado con la viuda esta tarde a las cuatro -dijo Brunetti.
Vianello asintió.
– Tampoco tenemos nada acerca de la familia inmediata.
– ¿No le parece extraño?
Vianello reflexionó y dijo:
– Es normal que haya personas, incluso familias enteras, que no tienen antecedentes.
– Entonces, ¿por qué resulta extraño? -preguntó Brunetti.
– Porque la pistola era del calibre veintidós. -Los dos sabían que era el arma utilizada por muchos asesinos profesionales.
– ¿Alguna posibilidad de identificarla?
– Ninguna, aparte el tipo -dijo Vianello-. He enviado copia de la información de las balas a Roma y a Ginebra. -Los dos sabían que era poco probable que esto reportara información útil.
– ¿Y en la estación?
Vianello repitió lo que los agentes habían averiguado la noche antes.
– Esto no ayuda mucho, ¿verdad, dottore ?
Brunetti movió la cabeza y preguntó:
– ¿Qué hay del bufete?
– Cuando llegué, casi todos se habían ido a almorzar. He hablado con una secretaria que lloraba, y con el abogado que parecía estar al frente -dijo Vianello y al cabo de un momento agregó-: Y que no lloraba.
– ¿No? -preguntó Brunetti mirando a su sargento con interés.
– No, señor. En realidad, no me ha parecido afectado por la muerte de Trevisan.
– ¿Ni por las circunstancias?
– ¿Porque fuera asesinado?
– Sí.
– Eso pareció impresionarle, desde luego. He deducido que no sentía gran estima por Trevisan, pero el que hubiera sido asesinado lo impresionaba.
– ¿Qué ha dicho?
– Pues en realidad, nada -respondió Vianello, y explicó-: Lo que me ha llamado la atención es lo que no ha dicho, esas cosas que todos decimos cuando se muere alguien, aunque no fuera santo de nuestra devoción. Que ha sido una tragedia, que lo sentía mucho por la familia, que es una pérdida irreparable. -Él y Brunetti habían oído estas frases infinidad de veces, y ya no les sorprendía su falta de sinceridad. Lo sorprendente era que alguien no se molestara en decirlas.
– ¿Algo más?
– No, señor. La secretaria ha dicho que mañana irán todos a trabajar. Esta tarde no, por respeto. De modo que mañana volveré para hablar con los demás. -Antes de que Brunetti pudiera preguntar, Vianello dijo-: He llamado a Nadia y le he pedido que vea qué puede averiguar. A él no lo conocía, pero cree recordar que es el que, hará cinco años por lo menos, tramitó el testamento del dueño de la zapatería de Via Garibaldi. Llamará a la viuda. Y ha dicho que preguntará en el vecindario.
Brunetti asintió. Aunque no estaba en nómina, la esposa de Vianello era una excelente fuente de la clase información que no suele guardarse en los archivos oficiales.
– Me gustaría comprobar sus finanzas -dijo Brunetti-. Lo de siempre, cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, patrimonio. Y vea si puede hacerse una idea de lo que ingresa el bufete al año. -Aunque eran cuestiones de rutina, Vianello tomó nota.
– ¿Digo a Elettra que vea lo que puede encontrar? -preguntó Vianello.
Esta pregunta invariablemente sugería a Brunetti la imagen de la signorina Elettra envuelta en una larga túnica y tocada con un turbante -el turbante, siempre de brocado y adornado con piedras preciosas- con la mirada fija en la pantalla del ordenador del que ascendía una fina columna de humo. Brunetti era incapaz de adivinar cómo se las ingeniaba, pero ella siempre conseguía extraer información financiera, y también personal, de víctimas y sospechosos que sorprendía incluso a sus mismas familias y socios. Brunetti intuía que nadie podía sustraerse a su habilidad informática y a veces se preguntaba si no la utilizaría para husmear en la vida privada de aquellos con los que y para los que trabajaba.
– Sí, a ver qué encuentra. Y también me gustaría tener una lista de sus clientes.
– ¿De todos?
– Sí.
Vianello asintió y tomó nota, aunque sabía que esto sería mucho más difícil de conseguir. Era casi imposible conseguir que los abogados dieran los nombres de sus clientes. Las únicas personas más reservadas que ellos a este respecto eran las prostitutas.
– ¿Algo más, comisario?
– No, tengo que hablar con la viuda dentro de… -miró el reloj-… media hora. Si me dice algo que pueda servirnos, volveré; si no, ya nos veremos mañana.
Dándose por despedido, Vianello guardó la libreta en el bolsillo, se levantó y volvió a la oficina de la planta baja.
Brunetti salió de la questura cinco minutos después y subió hacia Riva degli Schiavoni, donde tomó el vaporetto 1. Desembarcó en Santa Maria del Giglio, giró hacia la izquierda en el hotel Ala, cruzó dos puentes, cortó hacia la derecha por una estrecha calle que salía al Gran Canal y se detuvo ante la última puerta de la parte izquierda. Tocó el timbre marcado Trevisan y, cuando se abrió la puerta con un chasquido, subió al segundo piso.
En lo alto de la escalera había una puerta abierta y, en el vano, un hombre de cabello gris con un abdomen considerable, sabiamente disimulado por el buen corte del traje. Cuando Brunetti llegaba a lo alto de la escalera, el hombre preguntó, sin ofrecerle la mano:
– ¿El comisario Brunetti?
– Sí. ¿El signor Lotto?
El hombre asintió, pero tampoco ahora le dio la mano.
– Pase. Mi hermana lo espera.
Aunque Brunetti llegaba tres minutos antes de la hora, el hombre hablaba como si hubiera hecho esperar a la viuda.
Las paredes de uno y otro lado del recibidor estaban cubiertas de espejo, lo que creaba la ilusión de que el pequeño espacio estaba lleno de duplicados de Brunetti y del hermano de la signora Trevisan. El reluciente suelo a cuadros blancos y negros hizo pensar a Brunetti que él y su reflejo se movían sobre un tablero de ajedrez y que el otro hombre era el adversario.
– Estoy muy agradecido a la signora Trevisan por haber accedido a recibirme -dijo Brunetti.
– Yo le aconsejé que no lo recibiera -dijo el hermano de la viuda hoscamente-. No debería ver a nadie. Esto es terrible. -La mirada que el hombre dirigió a Brunetti hizo que éste se preguntara si hablaba del asesinato o de la presencia de Brunetti en la casa mortuoria.
Cortando por delante de Brunetti, el hombre lo llevó por un pasillo y abrió una puerta a la izquierda. Resultaba difícil adivinar cuál era la utilidad de aquella habitación: no había libros ni televisor, sólo cuatro sillas, una en cada ángulo. Las dos ventanas tenían cortinas verde botella. Entre las dos, una mesa redonda con un jarrón de flores secas en el centro. Nada más, ningún indicio sobre el objeto o función de la pieza.
– Espere aquí -dijo Lotto saliendo de la habitación.
Brunetti se quedó quieto un momento, luego se acercó a una ventana y apartó la cortina. Frente a él estaba el Gran Canal, que relucía al sol y, a la izquierda, el Palazzo Darío. Las piezas doradas del mosaico que cubría su fachada reflejaban el reverbero de la luz en el agua, lo desmenuzaban y lo devolvían al canal. Pasaban embarcaciones y, con ellas, los minutos.
Читать дальше