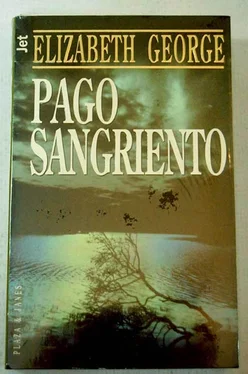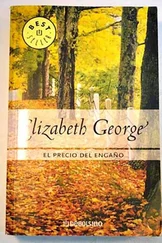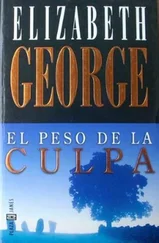Todas sus energías se habían aliado para impedirle hablar. Tenía los ojos irritados, la garganta seca, el estómago tenso como un cable. Y, por más que luchaba contra el vivido recuerdo, oía claramente la voz de Rhys, aquellas palabras de condenación que había pronunciado con tanta sencillez en Westerbrae. «Hice una gira de invierno por Norfolk y Suffolk… Cuando volví a Londres, ella se había marchado.»
– Hannah Darrow dejó un diario -decía Lynley con desesperación-. También guardaba el programa de la obra. He visto los dos, lo he leído todo. ¡Helen, querida, por favor, te estoy diciendo la verdad!
Lady Helen vio como entre brumas que Rhys se levantaba, se acercaba al fuego y tomaba el atizador. Miró en su dirección, con expresión grave. ¡No! Era imposible, absurdo. No se hallaba en peligro. Él no había matado a su prima. Era incapaz de matar a nadie. Pero Tommy seguía hablando. Rhys empezó a moverse.
– Le dijo que copiara una parte de la obra con su propia letra, y luego utilizó un fragmento de lo que había copiado como nota del suicidio. Las palabras… pertenecían al personaje que Rhys encarnaba en la obra, Tuzenbach. Él era Tuzenbach. ¡Ha matado a tres personas, Helen! Gowan murió en mis brazos. ¡Por el amor de Dios, contéstame! ¡Háblame!
Sus labios formaron la odiosa palabra, a pesar de su resistencia.
– Sí -se oyó decir.
– ¿Está ahí?
– Sí.
– ¿Estás sola?
– Sí.
– Oh, Dios mío. ¿Caroline ha salido?
Era fácil, muy fácil. Una sola palabra.
– Sí.
Y mientras Lynley continuaba hablando, Rhys se giró hacia el fuego, lo removió, añadió otro tronco y volvió al sofá. Al contemplarle, al comprender las consecuencias de lo que había hecho, de la opción por la que se había inclinado, lady Helen sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, notó un nudo en la garganta y supo que estaba perdida.
– Escúchame con atención, Helen. Quiero seguirle la pista de cerca hasta recibir el informe forense definitivo del DIC de Strathclyde. Podría detenerle antes, pero todavía aumentaría más las complicaciones. Telefonearé al Met ahora. Enviarán a un agente, pero quizá tardará unos veinte minutos. ¿Puedes retenerle un rato? ¿Te sientes lo bastante segura para hacerlo?
Ella se debatió con su desesperación. Le era imposible hablar.
– ¡Helen! -La voz de Lynley se quebró-. ¡Contéstame! ¿Puedes aguantar veinte minutos con él? ¿Eres capaz? Por el amor de Dios…
– Puedo hacerlo. No me costará nada -Sus labios estaban entumecidos y resecos.
Durante un momento no escuchó nada más, como si Lynley estuviera evaluando el alcance de su respuesta.
– ¿Qué intenciones lleva esta noche? -preguntó con brusquedad el detective.
Helen no respondió.
– ¡Contéstame! ¿Ha ido para acostarse contigo? ¡Helen, por favor! -gritó, para romper su silencio.
– Bien, es la mejor manera de retrasarle esos veinte minutos que solicitas, ¿no? -se oyó susurrar, desesperada.
– ¡No! ¡Helen, no…! -gritaba Lynley cuando ella colgó.
Se quedó inmóvil con la cabeza inclinada, luchando por recobrar la compostura. En ese preciso momento él estaba llamando a Scotland Yard. En ese preciso momento empezaban a transcurrir los veinte minutos.
Pensó que le resultaba extraño no sentir miedo. Le latían las sienes, tenía la garganta seca, pero no miedo. Estaba sola en su casa con un asesino, Tommy se hallaba a muchos kilómetros de distancia y la tormenta de nieve cerraba toda vía de escape. Pero no estaba asustada. Y se le ocurrió, mientras las lágrimas pugnaban por desbordarse, que no estaba asustada porque nada de lo que pudiera pasar le importaba ya. Y mucho menos vivir o morir.
Barbara Havers contestó el teléfono del despacho de Lynley al segundo timbrazo. Eran las siete y cuarto, y llevaba sentada ante el escritorio cerca de dos horas, fumando tan compulsivamente que la garganta le dolía y sus nervios estaban a punto de estallar. Se sintió tan aliviada al escuchar por fin la voz de Lynley que la tensión liberada dio paso a una explosión de cólera. Sin embargo, cesó en sus imprecaciones al percibir la gravedad con que Lynley hablaba.
– Havers, ¿dónde está el agente Nkata?
– ¿Nkata? Se ha ido a casa.
– Localícele. Le quiero en Onslow Square. Ahora.
Barbara apagó el cigarrillo y tomó un trozo de papel.
– ¿Ha encontrado a Davies-Jones?
– Está en el piso de Helen. Quiero que le vigilen de cerca, Havers, pero si es necesario deténgale.
– ¿Cómo? ¿Por qué? -preguntó, incrédula-. No tenemos nada en qué basarnos, pese al caso de Hannah Darrow, que aporta pruebas tan débiles como las que hay contra Stinhurst. Usted me dijo que todos ellos, salvo Irene Sinclair, participaban en la obra de Norwich del setenta y tres. Eso también incluye a Stinhurst. Y además, Macaskin…
– No discuta, Havers. No tengo tiempo ahora. Haga lo que le digo. Y cuando lo haya hecho, telefonee a Helen. No deje de hablar durante treinta minutos, o más si puede. ¿Comprende?
– ¿Treinta minutos? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Contarle la fascinante historia de mi vida?
– ¡Maldita sea! -Se exasperó Lynley-. ¡Haga lo que le digo ahora mismo! ¡Y espéreme en el Yard!
Havers llamó al agente Nkata, le dio instrucciones, colgó el auricular y miró de mal humor los papeles acumulados sobre el escritorio de Lynley. Se trataba de la información definitiva proporcionada por el DIC de Strathclyde: el informe sobre las huellas dactilares, los resultados obtenidos de la lámpara de fibra óptica, los análisis de las manchas de sangre, el examen de cuatro cabellos encontrados cerca de la cama y el análisis del coñac que Rhys Davies-Jones había llevado a la habitación de Helen. Y de todo ello no se desprendía nada. Ni la menor prueba que resistiera el ataque del abogado más inexperto.
Barbara recordó que Lynley aún no sabía nada de ello. Si pretendían entregar a Davies-Jones, o a quien fuera, a la justicia, no sería en virtud de las pruebas reunidas por el inspector Macaskin en Escocia.
Se llamaba Lynette. Sin embargo, mientras se retorcía y gemía bajo él, Robert Gabriel tuvo que hacer un esfuerzo para recordarlo, tuvo que disciplinarse para no llamarla por otro nombre. Al fin y al cabo, la lista de los últimos meses era interminable. ¿Quién sería capaz de recordarlas a todas sin el menor error? Por fin, en el momento preciso, recordó quién era: la muchacha de diecinueve años que trabajaba como meritoria de diseño de decorados en el Agincourt, y cuyos téjanos apretadísimos y tenue jersey amarillo se hallaban sobre el suelo del camerino que Gabriel utilizaba. No había tardado en descubrir, con alegría considerable, que no llevaba nada debajo de dichas prendas.
Sintió que le clavaba las uñas en la espalda y profirió un gemido de placer, si bien habría preferido que expresara su creciente satisfacción de otra manera. En cualquier caso, continuó embistiéndola con rudeza (tal como parecía gustarle), esforzándose en no respirar el penetrante perfume que llevaba o el vago aroma oleaginoso que emanaba de su cabello. Murmuró sutiles frases de aliento, manteniendo su mente ocupada hasta que ella alcanzó el clímax y él pudo entregarse al suyo. Le gustaba pensar que se le consideraba, más que a la mayoría de hombres, propenso a complacer a las mujeres.
– ¡Ohhhhh, no pares! ¡No puedo aguantarlo! ¡No puedo! -gimió Lynette.
«Ni yo tampoco», pensó Gabriel, mientras las uñas desgarraban su espalda. Le faltaba poco para terminar de recitar mentalmente el tercer soliloquio de Hamlet, cuando los sollozos exaltados de la muchacha alcanzaron su crescendo. El cuerpo de Lynette se arqueó. Chilló como una posesa. Hundió las uñas en las nalgas de Gabriel, y éste se juró no volverlo a hacer con una adolescente.
Читать дальше