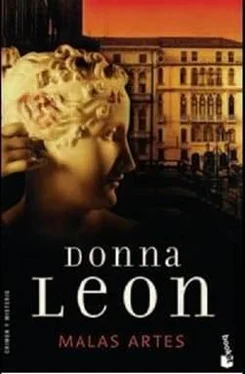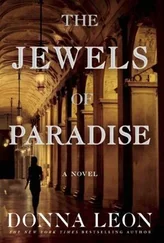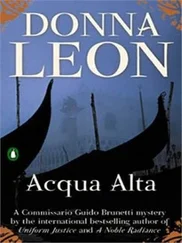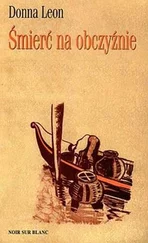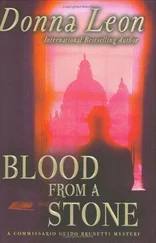– Ésas fueron sus palabras. Yo sabía que estaba enferma del corazón y últimamente tomaba más comprimidos, muchos más comprimidos cada día.
– ¿Dijo ella que ése era el peligro? -preguntó Brunetti.
Salima consideró largamente la pregunta, como exponiéndola a la luz y contemplándola desde diferentes ángulos.
– No; sólo dijo que estaba en peligro. No cuál era.
– ¿Pero usted supuso que se refería al corazón?
– Sí.
– ¿No podría haber sido otra cosa?
Ella tardó en responder.
– Sí.
– ¿Le dijo a usted algo más?
La mujer apretó los labios, y entonces él vio asomar la punta de la lengua que los humedecía. Ella tenía las manos juntas y apoyadas en el borde de la mesa. Bajó la mirada hacia ellas, inclinó la cabeza y dijo unas palabras, en una voz tan baja que él no pudo oírlas.
– ¿Cómo ha dicho, signora ?
– Me dio una cosa.
– ¿Qué le dio?
– Unos papeles, me parece.
– ¿Sólo le parece?
– Es un sobre. Me dio un sobre y dijo que lo guardara.
– ¿Hasta cuándo?
– Eso no lo dijo. Sólo que lo conservara.
– ¿Cuándo se lo dio?
Él la vio calcular el tiempo.
– Dos días después de que muriera la muchacha.
– ¿Dijo algo?
– No; pero me parece que tenía miedo.
– ¿Qué le hace pensar eso, signora ?
Ella alzó aquellos ojos perfectos hacia los de él y dijo:
– Yo sé lo que es el miedo.
Brunetti desvió la mirada.
– ¿Aún lo tiene?
– Sí.
– ¿Me lo enseña, signora ?
– ¿Es policía, verdad? -preguntó ella, con la cabeza inclinada, ocultándole el rostro, como si temiera lo que su belleza podía provocar en un hombre que tenía poder sobre ella.
– Sí. Pero usted no ha hecho nada malo, signora, y no debe temer nada.
El suspiro de la mujer fue tan hondo como la sima entre sus culturas.
– ¿Qué quiere que haga? -preguntó con voz cansada, resignada.
– Nada, signora. Sólo déme esos papeles y me marcharé. Y no vendrán más policías a molestarla.
Ella aún dudaba, y él pensó que debía de estar tratando de hallar algo por lo que hacerle jurar, algo que fuera sagrado para ambos. Fuera lo que fuese lo que ella buscaba en aquel silencio, no pudo encontrarlo. Sin mirarlo, se levantó y fue hacia la cómoda.
Abrió el cajón de arriba y de encima de todo sacó un gran sobre marrón muy abultado. Sosteniéndolo cuidadosamente con ambas manos, lo pasó al comisario.
Brunetti lo tomó y le dio las gracias. Sin vacilar, tiró de las dos lengüetas metálicas que sujetaban la solapa. El sobre no estaba cerrado, y él no quiso insultarla preguntándole si lo había abierto.
Deslizó la mano derecha en el interior del sobre y palpó papel de seda que asomaba entre lo que resultaron ser dos cartones unidos. En el fondo había otro sobre, éste muy grueso. Sacó la mano y, utilizando sólo las yemas de los dedos, extrajo lo que estaba dentro de los cartones y lo puso en la mesa: era un rectángulo poco mayor que un libro mediano, quizá del tamaño de una revista pequeña. Había una nota sujeta al papel de seda con cinta adhesiva. En una caligrafía angulosa, apropiada para escribir una lengua más rotunda que el italiano, se leía: «Esto es un regalo para Salima Maffeki, un objeto que desde hace muchos años ha sido de mi propiedad personal.» Firmaba «Hedwig Jacobs» y estaba fechado tres días antes de su muerte.
Brunetti abrió las dos hojas del papel de seda que envolvía el objeto como si fueran las puertas de un calendario de Adviento.
– Oddio -exclamó al identificar el esbozo de la figura que estaba en brazos de su Madre. Tenía que ser un Tiziano, pero él no tenía conocimientos suficientes para decir más.
Ella lo miraba con curiosidad, no por el dibujo sino por su exclamación y, cuando él levantó la cabeza, la vio hurtar la cara a algo que no podía ser más harram, una imagen del falso dios de esta gente, tan falso que podía morir. Se retraía como ante una obscenidad.
Brunetti, sin decir nada, tapó cuidadosamente el dibujo con el papel de seda y lo introdujo entre las dos hojas de cartón unidas. Lo dejó a un lado y sacó el otro sobre. Tampoco estaba cerrado. Levantó la solapa y sacó un fajo de lo que parecían cartas, pulcramente dobladas en tres secciones apaisadas y sujetas con una goma.
Desdobló la primera y leyó: «Yo, Alberto Foa, vendo a Luca Guzzardi los cuadros que a continuación se detallan por la suma de cuatrocientas mil liras.» El documento estaba fechado el 11 de enero de 1943. Los cuadros detallados eran nueve, todos de pintores famosos. Desdobló otras dos hojas y vio que también eran contratos de venta a Luca Guzzardi, ambos con fecha anterior a la caída de Mussolini. Uno era de dibujos; y el otro, de pinturas y estatuas.
Brunetti contó las hojas restantes. Veintinueve. Con las tres que había leído, hacían un total de treinta y dos contratos de venta, sin duda, todos ellos, firmados, fechados y perfectamente legales. Ésa era la prueba de que los objetos en poder de la signora Jacobs eran de legítima propiedad de Luca Guzzardi, su amante loco, muerto hacía medio siglo.
Lo más interesante era que todo ello constituía la herencia de Claudia Leonardo, nieta de Guzzardi, que había muerto asesinada sin dejar testamento.
Brunetti dobló los tres contratos de venta y volvió a ponerlos con los demás, los sujetó con la goma elástica y los metió en su sobre.
Introdujo éste en el sobre mayor y después, con sumo cuidado, hizo lo mismo con el boceto del Tiziano.
– Signora -dijo mirando a la mujer-, tengo que llevarme esto.
Ella asintió.
– Créame, signora, no tiene nada que temer. Si quiere, le traeré a mi esposa y a mi hija para que pueda usted preguntarles si soy honrado. Creo que le dirán que lo soy, pero estoy dispuesto a traerlas si usted me lo pide.
– Le creo -dijo la mujer, aún sin mirarlo.
– Y ahora crea también esto, signora, porque es importante. La signora Jacobs le ha dado mucho dinero. No sé cuánto ni lo sabré hasta que hable con un hombre que pueda decírmelo. Pero es mucho.
– ¿Cinco millones de liras? -preguntó ella con tanto afán como si creyera que con esta cantidad podría comprar la dicha o un lugar en el paraíso.
– ¿Para qué necesita ese dinero, signora ?
– Mi marido. Y mi hija. Si se lo envío podrán venir. Para eso estoy aquí, para ahorrar y traerlos.
– Será más que eso -dijo él, aunque no tenía idea del valor del dibujo; por lo menos, eso, y, probablemente, muchísimo más.
Brunetti estaba doblando las lengüetas metálicas del sobre y no la vio moverse. Ella levantó las manos, tomó una de las de él, se inclinó y apoyó la frente en su dorso durante unos largos segundos. Él sintió temblar las manos de la mujer.
Ella lo soltó y se puso en pie.
Brunetti se levantó y fue hacia la puerta, con el sobre en la mano. En el umbral, le tendió la mano, pero ella movió la cabeza negativamente y mantuvo las suyas en los costados: una mujer recatada no estrecha la mano de un extraño.
Cuando se iba, Brunetti descubrió con sorpresa que no sentía muy firmes las rodillas. No sabía si lo que provocaba esa reacción era el efecto de aquel extraño gesto de la mujer, que le creaba la obligación -así lo comprendía ahora- de asegurarse de que ella recibiría el dinero para traer a su familia, o la importancia de los documentos que le había entregado.
Desde un bar, llamó a Lele Bortoluzzi y quedó en ir a la galería al cabo de veinte minutos, el tiempo que calculaba que invertiría en el trayecto si tomaba el 82 en Rialto. Cuando Brunetti llegó, su amigo atendía a un cliente, un estadounidense que se paraba delante de cada uno de sus cuadros, interesándose por la técnica, la clase de pintura, la luz y el estado de ánimo de Lele cuando lo pintaba, y que, al cabo de casi un cuarto de hora, se marchó sin comprar nada.
Читать дальше