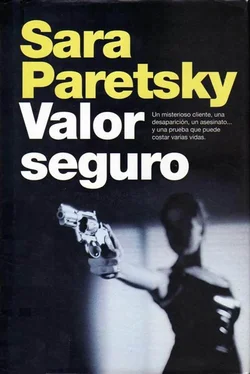– ¿Cuánto te debo?
Negó con la cabeza.
– Nada, esto son muestras. Cuando vengas a hacerte el chequeo que llevas tanto tiempo retrasando, te cobraré lo mismo que un buen doctor de la avenida Michigan.
Me acompañó hasta la puerta.
– De verdad, Vic. Si el Smeissen este se pone pesado, puedes quedarte en mi habitación para los invitados.
Le di las gracias. Era una buena oferta, y tal vez la necesitaría.
En cualquier otra circunstancia, habría ido a buscar mi coche andando; mi piso estaba a tan sólo ocho manzanas del de Lotty. Pero ni con el chute me veía capaz de volver a pie, así que caminé hasta Addison y cogí un taxi. Me llevó hasta la oficina, cogí la tarjeta del censo de Peter Thayer con la dirección de Winnetka y tomé otro taxi que me llevó hasta mi piso para coger el coche. La factura de McGraw se estaba desorbitando con tanto taxi y los 167 dólares del traje azul marino.
Un montón de gente aprovechaba el buen tiempo para pasear. El aire fresco y el cielo límpido me pusieron de buen humor. Hacia las dos estaba en la autopista Edens dirección norte. Empecé a cantar Ch'io mi scordi di te de Mozart, pero mi caja torácica protestó y cambié de emisora. Me quedé con la WFMT, que emitía un concierto de Bartok.
Es curioso que la autopista pierda su encanto a medida que uno se acerca a las casas de los ricos. A la salida de Chicago, la autopista está flanqueada por verdes prados y bungalows, pero cuando te alejas de la ciudad, el paisaje se llena de centros comerciales, polígonos industriales y restaurantes de comida rápida en los que te sirven sin bajarte del coche. Aunque después de girar hacia el lago por la calle Willow, el paisaje recobró su belleza. Las mansiones señoriales se alzaban detrás de grandes extensiones de césped recién cortado. Miré la dirección exacta de Thayer en la tarjeta y torcí por Sheridan mirando los números de las casas en los buzones. Su casa estaba al este del lago Michigan, con amplios solares que daban a calas privadas y amarraderos para los niños que volvían de Groton o Andover.
Mi Chevy se avergonzó de pasar entre pilares de piedra y más aún cuando pasó al lado de un pequeño Mercedes, un Alfa y un Audi aparcados en un patio trasero. Dejé atrás varios jardines preciosos hasta llegar a la puerta de una mansión de piedra caliza. Al lado de la puerta habían colgado una nota advirtiendo a los proveedores de que dejaran la mercancía en la parte trasera de la casa.
¿Y yo qué era? ¿Una proveedora o una mujer?
No estaba segura de tener que entregar nada, pero mi anfitrión tal vez sí.
Saqué una tarjeta de mi billetero y escribí una nota: «Me gustaría hablar de sus relaciones con los Afiladores». Llamé al timbre.
La cara que puso la mujer de uniforme que me abrió la puerta me recordó que tenía un ojo morado. Con el chute se me había olvidado por completo. Le di la tarjeta.
– Me gustaría ver al Sr. Thayer -le dije un poco seca.
Me miró con desconfianza pero cogió la tarjeta y me cerró la puerta en las narices. A lo lejos se oían voces y gritos de la gente que jugaba en las playas. Como pasaban los minutos y la mujer no volvía, me alejé del porche para mirar con mayor detenimiento el parterre del jardín. Cuando se abrió la puerta, me di la vuelta. La criada frunció el ceño.
– No estoy robando flores -le dije para tranquilizarla- pero como no tienen revistas en la sala de espera, tenía que entretenerme mirando otra cosa.
Suspiró y se limitó a decirme:
– Por aquí.
Ni «por favor» ni nada. Fui indulgente porque estaban de luto.
La criada me guió a toda velocidad por un vestíbulo enorme resguardado por una estatua de un verde pálido, una escalinata y un pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. John Thayer vino hacia nosotras desde el otro lado. Llevaba una camisa blanca de punto y unos pantalones de cuadros grises: un atuendo de las afueras un poco soso. Daba la impresión de estar muy apagado, como si estuviera interpretando el papel de padre que está de luto.
– Gracias, Lucy. Estaremos en el despacho.
Me cogió por el brazo y me llevó a una habitación con cómodos sillones y estanterías atiborradas de libros. Estaban todos muy bien colocados; no sé si alguna vez leía alguno.
Thayer me enseñó la tarjeta con la notita.
– ¿Qué quiere, Warshawski?
– Lo que dice aquí. Hablar de sus relaciones con los Afiladores.
Forzó una sonrisa.
– Las mínimas. Y ahora que Peter… se ha ido, espero que sean inexistentes.
– No sé si McGraw diría lo mismo.
Apretó el puño y arrugó la tarjeta.
– Vamos al grano. McGraw la contrató para que me chantajeara, ¿no?
– Entonces existe una relación entre usted y los Afiladores.
– ¡No!
– ¿Y cómo puede McGraw chantajearle?
– McGraw intenta lo que sea. Ayer le dije que tuviera cuidado con él.
– Vamos a ver, Sr. Thayer. Ayer se enfadó mucho cuando supo que McGraw me había dado una tarjeta suya y hoy teme que quiera chantajearlo. Da mucho que pensar.
Se le arrugó la frente.
– ¿Qué da que pensar?
– Usted y el Sr. McGraw tenían algún asunto entre manos que no querían que se supiera. Su hijo lo descubrió y decidieron matarlo para que no dijera nada.
– Eso es mentira, Warshawski. Es una puta mentira -gruñó.
– Demuéstremelo.
– La policía ha arrestado al asesino de Peter esta mañana.
La cabeza me daba vueltas, tuve que sentarme en un sillón.
– ¿Qué? -pregunté con un hilillo de voz.
– Esta mañana me llamó el inspector para decírmelo. Han encontrado al drogadicto que quería robar en su casa. Dicen que Peter lo pilló in fraganti y el tipo le disparó.
– No -dije.
– ¿Qué quiere decir, no? Han arrestado al chico.
– A lo mejor lo han arrestado, pero eso no es lo que pasó. Nadie entró a robar. Su hijo no pilló a nadie in fraganti. Peter estaba sentado en la cocina y alguien le disparó. Eso no lo hace un drogadicto que está robando. Además, no faltaba nada en el piso.
– ¿Qué intenta, Warshawski? A lo mejor no robó nada. A lo mejor se asustó y salió corriendo. Antes me creo esta versión que la que me ha dado usted: que maté a mi hijo.
El gesto se le retorcía por algún tipo de sentimiento. ¿Lástima? ¿Rabia? ¿O tal vez horror?
– Sr. Thayer, seguro que se ha fijado en mi cara. Un par de desaprensivos me pegaron ayer por la noche para que dejara de investigar la muerte de su hijo. Un drogadicto no tiene esa clase de recursos. He hablado con gente que sí los tiene. Usted y McGraw son dos de ellos.
– A la gente no le gustan las personas entrometidas. Si alguien me pegara, yo captaría la indirecta.
Estaba demasiado cansada para enfadarme.
– En otras palabras, está metido en el asunto pero creo que tiene la espalda cubierta. Así que tendré que ingeniármelas para descubrir de qué se trata. Será un placer.
– Warshawski, se lo digo por su propio bien: déjelo.
Fue hacia su escritorio.
– Ya veo que es una chica muy aplicada, pero McGraw le está haciendo perder el tiempo. No hay nada que descubrir.
Escribió un cheque y me lo extendió.
– Tenga. Dele a McGraw lo que le haya pagado y habrá cumplido con su deber.
El cheque era de 5.000 dólares.
– ¡Qué cabrón! Me acusa de chantaje y luego intenta comprarme.
La rabia pudo más que mi cansancio. Rompí el cheque en pedazos y tiré los trocitos al suelo.
Thayer se puso pálido. El dinero era su punto flaco.
– La policía ha arrestado a una persona. No tengo ningún motivo para comprarla. Pero si quiere hacer el gilipollas, no hay nada más que decir. Será mejor que se vaya.
Se abrió la puerta y entró una chica.
Читать дальше