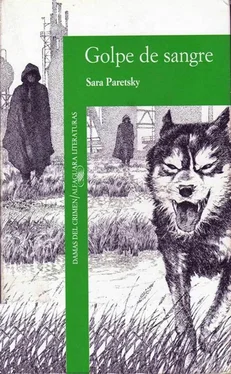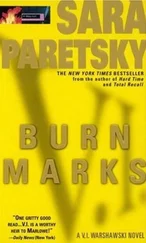Cuando me vio, empezaron a correrle lágrimas por las mejillas.
– Ay, niña, gracias a Dios que estás bien. Vino la poli, pero no quisieron decirme si sabían dónde estabas. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado?
Tras unos cuantos minutos descoyuntados empezamos a contar nuestras mutuas historias. Hacia las diez y media alguien le había llamado, diciéndole que yo estaba en mi oficina y en mal estado. No se le ocurrió buscar ayuda o preguntarse quién sería el extraño que llamaba. Por el contrario, preparó a Peppy, forzó a un taxista que pasaba para que los llevara a ambos, y se lanzó hacia el centro. Como nunca había estado en mi oficina, había perdido algún tiempo hasta encontrar el sitio. Cuando comprobó que la puerta estaba cerrada y las luces apagadas, no tuvo paciencia para buscar al vigilante nocturno: había utilizado su eficaz llave inglesa para romper la cerradura.
– Lo siento, niña -dijo apesadumbrado-. Te la arreglaré por la mañana. Si hubiera utilizado la cabeza, supongo que me habría dado cuenta de que alguien quería quitarnos de en medio a mí y a la perra.
Yo asentí abstraída. Había alguien siguiéndome los pasos lo bastante cerca para saber que mi vecino de abajo estaría al acecho si me ponían una trampa. Ron Kappelman. ¿Qué otro había visto al Sr. Contreras tan de cerca?
– ¿Encontró a alguien la policía? -pregunté bruscamente.
– Se llevaron a un par de tipos en una furgoneta, pero yo no pude echarles ni un vistazo. Ni siquiera pude hacer eso por ti. Vinieron para arrinconarte y me quitaron de en medio con un truco burdo que no habría engañado a un niño de seis años. Y encima yo sin saber dónde te habías ido ni nada. Sabía que no era a casa de tu tía, después de lo que me habías dicho de ella y tu mamá, pero no tenía la menor idea de dónde habrías ido.
Tardé un rato en tranquilizarle lo bastante para que me dejara pasar la noche sola. Tras unos cuantos ensayos más de preocupación y autorreproche, me acompañó por último hasta mi piso. Habían intentado forzar la entrada, pero la doble puerta de acero que había instalado después de la última intrusión en mi casa había resistido. No habían conseguido traspasarla ni habían podido abrir mi tercer cerrojo de seguridad. Aun así, hice un pormenorizado recorrido de la casa con el Sr. Contreras y la perra, la cual dejó conmigo esperando fuera hasta que oyó cerrarse el último cerrojo antes de bajar a su propia casa.
Hice un intento de llamar a Bobby en el Distrito Central, pero había desaparecido; o no quería responder a mi llamada. Ninguno de los restantes agentes que conocía estaban allí y los que no conocía no me dirían nada sobre los hombres que habían pescado en mi casa. No tenía otro remedio que dejarlo hasta la mañana.
30.- Reparación de cercas
Me estaban enterrando viva. Un verdugo con una capucha de plástico negro me iba echando tierra encima. «Anda, dinos la hora, rica», decía. Lotty y Max Loewenthal estaban sentados allí cerca comiendo espárragos y bebiendo coñac, haciendo caso omiso de mis impotentes gritos. Desperté del sueño sudando y jadeante, pero cada vez que volvía a dormirme empezaba otra vez la pesadilla.
Cuando al fin me levanté definitivamente la mañana estaba acabando. Tenía el cuerpo tirante y dolorido, y la cabeza llena de los vapores que una noche inquieta deja siempre tras de sí. Deambulé hacia el cuarto de baño con piernas pesadas y torpes. Permanecí un buen rato en remojo en la bañera, sin que Peppy dejara de observarme con ansiedad desde la puerta.
Tuvo que haber sido Kappelman el que había dispuesto la emboscada de anoche. Era el único que sabía que yo había salido, el único que conocía los afanosos cuidados que me prodigaba el Sr. Contreras. Pero por mucho que me esforzara, no lograba imaginar por qué lo habría hecho.
El pensar que pudiera haber asesinado a Nancy era del todo increíble. Los amores agriados llevan por lo menos a una persona al día a la comisaría de la Veintiséis con California. Pero un crimen pasional no tenía nada que ver conmigo. Ninguna de mis maquinaciones sobre Humboldt, sobre Pankowski y Ferraro, sobre Chigwell parecía conectar con Ron Kappelman. A menos que supiera algo sobre el documento de seguros de Jurshak que quisiera desesperadamente mantener oculto. ¿Pero cuál había podido ser su participación en aquello?
Era más fácil creer que Art Jurshak hubiera montado el abortado ataque anoche. Después de todo, pudo haber despistado al viejo sin saber que yo no estaba en casa, y decidido después quedarse al acecho hasta que volviera. Mi cabeza se devanaba infructuosamente. El agua se quedó fría, pero no me moví hasta que el teléfono empezó a sonar. Era Bobby, más animado y más alerta de lo que me era posible tolerar en mi estado febril.
– La Dra. Herschel dice que la dejaste en mitad de la noche. Creo haberte dicho que no fueras por tu casa hasta que te diera aviso de que había pasado todo.
– No quise esperar hasta la Segunda Venida de Cristo. ¿A quién encontrasteis anoche aquí?
– Cuidado con el vocabulario cuando hables conmigo, jovencita -dijo Bobby automáticamente; es de los que cree que las chicas buenas no deben hablar como polizontes empedernidos. Y aunque sabe que lo hago casi por hacerle entrar al trapo, no puede resistirse a embestir. Antes de que yo pudiera regalarle con lo de no ser un subalterno para que me diera órdenes, que son trapos que yo tampoco puedo resistir, prosiguió apresuradamente.
– Pescamos a dos tipos rondando tu puerta. Dicen que habían subido solamente a fumarse un cigarrillo, pero llevaban ganzúas y pistolas. El fiscal estatal nos los ha dejado veinticuatro horas por ocultar y no tener registradas armas delictivas. Queremos que vengas para una rueda de reconocimiento; a ver si identificas a alguno de estos caballeros como participante en el ataque del miércoles.
– Ya, claro -dije apagadamente-. Llevaban impermeables negros de los que tienen capuchas que cubren gran parte de la cara. No estoy segura de poder reconocerlos.
– Estupendo -Bobby no hizo el menor caso de mi falta de ardor-. Voy a mandar a uno de uniforme a recogerte dentro de media hora; a menos que sea demasiado pronto para ti.
– Como la Justicia, yo nunca duermo -dije educadamente, y colgué.
Después llamó Murray. Habían cerrado la edición de mañana antes de recibir aviso de sus soplones policiales de que se había hecho una detención en mi casa. Su jefe, conociendo nuestra amistad, le había despertado con la noticia. Murray siguió bombeando con incansable energía durante varios minutos. Finalmente le interrumpí malhumorada:
– Me voy a una rueda de reconocimiento. Si entre ellos están Art Jurshak o el Dr. Chigwell te doy un telefonazo. Por cierto, que el bueno del doctor anda con la clase de gente a la que le gusta colarse en las casas ajenas.
Colgué a medio berrido de Murray. El teléfono volvió a sonar cuando me dirigía a grandes pasos hacia mi habitación para vestirme. Decidí no hacer caso: que Murray se enterara de las cosas por la radio o similares. Mientras me cepillaba el pelo con desabrida mala gana, el Sr. Contreras me trajo el desayuno a la puerta. Mi deseo de anoche de tener su compañía se había agotado. Bebí una taza de café con displicencia y le dije que no tenía tiempo para comer nada. Cuando empezó a ponerse pesado perdí los estribos y le contesté una impertinencia.
Sus ojos de un pardo desvaído se llenaron de una expresión herida. Recogió a la perra con sosegada dignidad y se fue. De inmediato me sentí avergonzada y corrí tras él. Pero estaba ya en el vestíbulo y yo no llevaba las llaves. Volví escaleras arriba.
Mientras cogía llaves y bolso, metiéndome la Smith & Wesson en la cinturilla del pantalón, llegó el hombre de uniforme para llevarme a la rueda de reconocimiento. Cerré el cerrojo de seguridad con cuidado -algunos días no me molesto en hacerlo- y corrí escaleras abajo. Cuanto antes empezara, antes acabaría, o lo que fuera que dijo Lady Macbeth.
Читать дальше