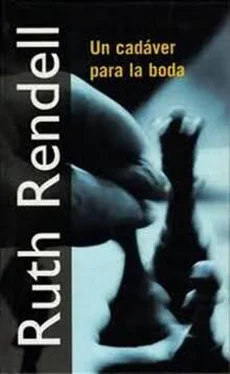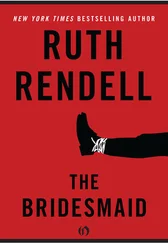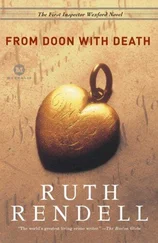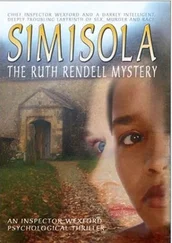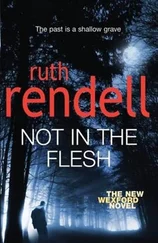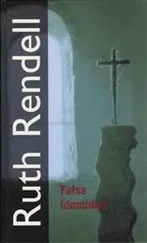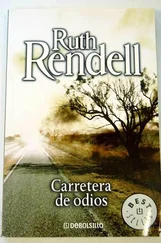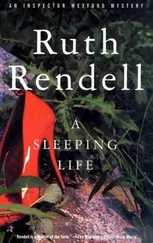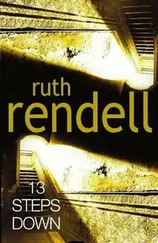El primer golpe de brisa llegó como una bocanada de aliento caliente y Wexford cerró las ventanas. De manera casi imperceptible al principio, los árboles de High Street comenzaron a mecerse. Los verduleros y floristas habían retirado la mayor parte de su mercancía y ahora tocaba recoger los toldos para sustituirlos por carpas impermeables. El aire hacía presión contra las ventanas de Wexford. De pie frente a ellas, observaba el oscuro cielo del oeste mientras los cúmulos cenicientos adquirían un fulgurante reborde blanco.
El relámpago fue ahorquillado y se extendió como una ristra de fuegos artificiales y, al mismo tiempo, como la rama de un árbol abrasador. Cuando los furiosos brotes destellaron y atravesaron el negro cielo, el trueno avanzó por el oeste.
Wexford amaba las tormentas. Prefería el relámpago ahorquillado al zigzagueante y ahora estaba feliz con el despliegue rameado que parecía brotar del mismísimo río, haciendo eclosión en el cielo, por encima de los prados. Esta vez el trueno estalló con el sonido de un balazo, y con igual brusquedad, como si finalmente los sacos hubiesen sido perforados, la lluvia comenzó a caer.
Las primeras gotas chocaron contra la calzada y las flores rosas de los macetones se inclinaron y tambalearon. Por un breve instante parecía que la lluvia seguía indecisa, que sólo pretendía tamborilear lánguidamente los canalones cubiertos de polvo donde las gotas rodaban como mercurio. Pero de súbito, instada por una cadena de destellos, dejó de vacilar y en lugar de aumentar gradualmente, brotó a borbotones, como un enorme surtidor, rompiendo contra las ventanas, arrastrando consigo el polvo como una corriente purificadora. Wexford se apartó del cristal. El repentino diluvio parecía una enorme ola y cegó la ventana hasta sumirla en la oscuridad.
Oyó el chapoteo de un coche y el golpe seco de una portezuela. Burden, quizá. El teléfono interior sonó y Wexford levantó el auricular.
– Tengo a Cullam conmigo, señor -era la voz de Martin-. ¿Se lo traigo al despacho? Pensé que le gustaría hablar con él.
A Maurice Cullam le asustaban las tormentas, hecho que no desagradaba a Wexford. Con cierto desdén, el inspector jefe escudriñó el semblante pálido del hombre, sus manos huesudas y ligeramente temblorosas.
– ¿Asustado, Cullam? No se preocupe, moriremos juntos.
– Qué bien -replicó Cullam, que parpadeó cuando el trueno estalló sobre sus cabezas-. Creo que es peligroso estar tan alto. Cuando era niño quedé bloqueado en una casa.
– Pero salió ileso, ¿verdad? En fin, dicen que el demonio sabe cuidar de sí mismo. ¿Por qué me lo ha traído, sargento?
– Ha comprado el frigorífico -explicó el sargento Martin-. Y una estufa y un montón de chismes eléctricos. Pagó al contado, nada menos que ciento veinte libras.
Wexford encendió las luces y tras el cristal el cielo apareció negro como en una noche de invierno.
– Muy bien, Cullam, ¿de dónde sacó el dinero?
– Lo ahorré.
– Comprendo. ¿Cuándo compró la lavadora con la que lavó su ropa después de que Hatton muriera?
– En abril. -Cullam relajó los hombros y alzó una mirada resentida.
– De modo que ha ahorrado ciento veinte libras en sólo dos meses. ¿Cuánto gana a la semana? ¿Veinte libras? ¿Veintidós? ¿Ha ahorrado ciento veinte libras en dos meses con cinco hijos y un alquiler que pagar? No bromee, Cullam.
– No puede demostrar que no lo ahorré.
Cullam se estremeció cuando la luz parpadeó sobre su cabeza. Luego, un redoble de incontables tambores, distante al principio y atronador después, anunció el regreso de la tormenta a Kingsmarkham. Se revolvió en su asiento, mordiéndose el labio.
Wexford sonrió cuando un relámpago en zigzag transformó la tenue luz del despacho en un resplandor blanco.
– Cien libras -dijo-. Triste retribución por la vida de un hombre. ¿Cuánto vale usted, sargento?
– Estoy asegurado en cinco mil, señor.
– No me refería exactamente a eso, pero vale. ¿Lo ve, Cullam? Un asesino cobra de acuerdo con lo que cree que vale. El precio de la vida de la víctima no importa. Si un barrendero mata al rey, no puede esperar que le den la misma gratificación que si fuera un general. Ni siquiera pasaría por su cabeza esa posibilidad, pues su cuota es baja. Así pues, si tienes intención de contratar a un asesino y eres un tacaño, elegirás al más rastrero de entre los rastreros para que te haga el trabajo sucio, aun sabiendo, no obstante, que no lo hará igual de bien.
Las últimas palabras de Wexford se hundieron en el trueno.
– ¿Qué insinúa con el más rastrero de los rastreros? -Cullam levantó una mirada abyecta y agresiva.
– Quién se pica… Pocos llegan tan bajo como usted, Cullam. Estuvo de copas con un hombre, se bebió el whisky que él pagó y luego le esperó para matarlo.
– ¡Yo no he matado a Charlie Hatton! -Tembloroso, Cullam se levantó de la silla. El relámpago estalló en su cara y cubriéndose los ojos con una mano dijo con desesperación-: Maldita sea, ¿no podemos ir abajo?
– Creo que Hatton tenía razón cuando le llamó gallina, Cullam -dijo Wexford-. Bajaremos cuando yo lo decida. En cuanto me diga dónde está McCloy y cuánto le pagó, podrá ir abajo y esconder la cabeza.
Todavía de pie, Cullam se inclinó sobre el escritorio con la cabeza gacha.
– Es mentira -susurró-. No conozco a McCloy y jamás puse la mano encima de Hatton.
– Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Siéntese, Cullam. ¿No le avergüenza que un trueno inofensivo le asuste de ese modo? Es increíble, tiene miedo a las tormentas pero el coraje suficiente para aguardar en la oscuridad del río y aporrear a su amigo en la cabeza. Le conviene hablar. Tarde o temprano tendrá que hacerlo y me temo que esta tormenta tiene para varias horas. Hatton se enemistó con McCloy, ¿verdad? De modo que McCloy le untó a usted la mano para que regresara a casa con Hatton y le asaltara. El arma y el método los eligió usted. Le propinó un golpe certero.
– ¡Mentira! -exclamó Cullam. Retorciéndose en su asiento, se cogió la cabeza con las manos y la mantuvo apartada de la ventana-. ¿Que yo golpeé a Charlie con una de esas piedras? Jamás se me habría ocurrido hacer tal cosa…
– Entonces ¿cómo sabe que fue una piedra del río lo que le mató? -replicó Wexford con tono triunfal. Cullam alzó lentamente la cabeza y el sudor brilló sobre su piel-. Yo no se lo dije.
– Yo tampoco, señor -intervino el sargento.
– Dios -dijo Cullam con voz quebradiza y queda.
Los nubarrones se habían dispersado, exhibiendo jirones de un cielo verde enfermizo. La persistente lluvia martilleaba el cristal.
La policía de Stamford no sabía nada de Alexander James McCloy. Su nombre aparecía en la lista del censo como habitante de Moat Hall, la pequeña mansión que Burden encontró vacía y que llevaba meses abandonada. Atravesando la lluvia, el inspector fue de un agente inmobiliario a otro y finalmente halló Moat Hall inscrita en los libros de una pequeña agencia de las afueras de la ciudad. McCloy la había vendido en diciembre a una viuda norteamericana que, tras cambiar de opinión sin haber habitado siquiera la casa, la devolvió al agente y se fue a pasar el verano a Suecia.
El señor McCloy no había dejado ninguna dirección. ¿Por qué había de hacerlo? Su trato con la agencia había concluido satisfactoriamente. McCloy había cogido el dinero de la dama norteamericana y desaparecido. No, nada en la conducta de McCloy sugería que no fuera un hombre realmente recto. Pero…
– ¿Qué quiere decir con «pero»? -preguntó Burden.
– Sólo que, por lo que puede ver, no mantenía la casa como corresponde a la mansión de un caballero. Daba pena ver esos jardines tan abandonados. Pero, claro, el hombre era soltero y que yo sepa no tenía personal a su servicio.
Читать дальше