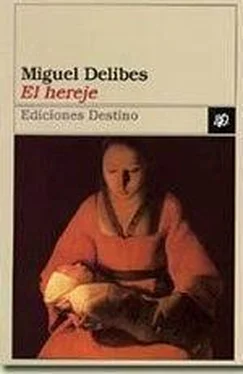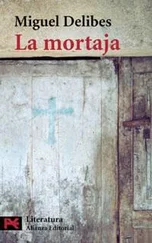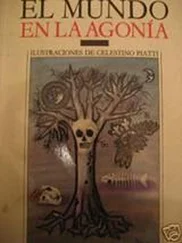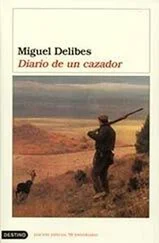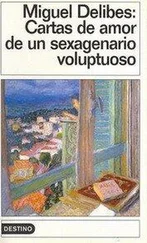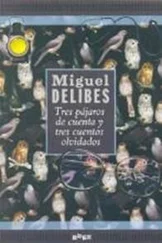– Tan engañada ha sido vuesa merced como yo misma. Se lo juro por mis muertos.
Le miraba implorante desde el suelo pero don Bernardo no se ablandó; estaba demasiado resentido:
– Escúchame, María de las Casas -advirtió-. Si el día de mañana, y Dios no lo quiera, me agarro una sífilis por tu culpa, mandaría apalearte hasta reventar y luego te metería en la cárcel hasta que te pudras. Tengo un hermano en Chancillería, no lo olvides. Puedes marcharte.
La joven Minervina, sin saberlo, se mostraba conforme con el Sínodo de Alcalá de Henares de 1480 y consideraba que la catequesis y la escuela eran una misma cosa. Su madre, en Santovenia, veinte años antes, entendía, asimismo, que valía tanto aprender a leer y escribir como adoctrinarse.
A ello colaboró el bondadoso párroco don Nicasio Celemín que cada día, a las once de la mañana, hacía sonar la campana en el pueblo con una intención ambigua que cada vecino interpretaba a su manera: ya tocan para la escuela, decían unos, mientras otros, más píos, al escuchar los tañidos, daban obra explicación: don Nicasio está llamando a la doctrina, aviva; son las segundas. En cualquier caso, los vecinos de Santovenia, a principios de siglo, identificaban instrucción y adoctrinamiento y de ahí salió una generación, de la que formaba parte Minervina, para la que hablar con Dios y aprender eran la misma cosa. Tan arraigada tenía esta identidad la muchacha que, antes de que Cipriano cumpliera siete años, ya dedicaba una hora de la mañana a la formación religiosa del pequeño. En principio, el niño aceptó la novedad como un pasatiempo. Encerrados en la buhardilla donde Cipriano dormía, ante la mesita que se extendía bajo la claraboya, Minervina le aleccionaba. Lo primero fue enseñarle a signarse y santiguarse, signos religiosos que a Minervina se le atragantaron veinte años atrás pero que para Cipriano no representaron ninguna dificultad:
– Haces así y así y con los dedos marcas los palos de la cruz ¿te das cuenta?
– Sí, los palos de la cruz -decía el niño sonriendo.
Cipriano interpretaba perfectamente el significado del signo y cuando la chica le decía que la cruz de la frente servía para ahuyentar los malos pensamientos, la de la boca para evitar las malas palabras y la del pecho para aventar los malos deseos, lo comprendía aunque no diferenciaba aún los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones de los buenos. Tras los signos del cristiano, Minervina, siguiendo las normas de don Nicasio Celemín, que colocó el primer día una gran lápida en un paño de la iglesia que decía Cartilla para mostrar a leer a los mo amp;os, le fue enseñando las oraciones: Padre Nuestro, Ave María, Credo y Salve. La chica las cantaba con él una y otra vez y así el niño las memorizaba con facilidad sorprendente. A veces el pequeño la interrumpía:
– Ya estoy cansado, Mina. Vamos a jugar un poco a los soldados.
Pero ella forzaba su voluntad:
– Hay que hacerlo aunque no nos guste, mi tesoro. Sin la oración nadie se salva y Minervina se irá a los infiernos si no te ayuda a salvarte a ti.
Repetía las muletillas de don Nicasio Celemín pero estaba completamente segura en ese momento de que si Cipriano no aprendía a orar por su culpa, el niño y ella irían a pudrirse entre las llamas del infierno. Era una mezcla deseo-temor lo que la movía: ir al cielo, el compendio de todos los bienes, era el objetivo, mientras el infierno representaba para ella, y de paso para el niño, la pena eterna, la suma de todos los males, un peligro que había que evitar.
– Y si no rezo ¿me voy a los infiernos, Mina?
– Entiéndeme. Tienes que aprender a distinguir lo bueno de lo malo y, una vez que lo sepas, tú eres libre para hacer lo que te plazca.
El niño repetía canturreando las frases que pronunciaba Minervina, la obedecía porque sabía que era por su bien, que le estaba salvando, que estaba haciendo por él lo máximo que una persona podía hacer por otra. Sin embargo una mañana, Cipriano, tan abstraído estaba con sus juegos, que no hubo manera de contrariarle:
– Luego, Mina. Ahora no quiero rezar.
Esa noche tardó en dormirse.
Cuando al fin lo consiguió, a altas horas de la madrugada, se le apareció, flotando sobre el cielo, entre nubes, la figura de Dios Padre. Era una imagen que había visto antes en alguna parte, tal vez en algún libro, pero la de ahora tenía exactamente la fisonomía de don Bernardo: rostro lleno, barba y pelo fuertes y lisos y una mirada helada y heridora que se cruzó un instante con la suya. Cipriano cerró los ojos, se achicó, quiso desaparecer del mundo, pero Nuestro Señor le prendió por una oreja y le dijo:
– ¿Vas a decirme, caballerete, por qué no quieres rezar?
Cipriano se despertó sobresaltado. Divisó sobre sí el rectángulo estrellado de la lucerna pero no tuvo fuerzas ni para gritar. Su corazón hacía ruido en el pecho y en su estómago se había asentado la angustia. Entonces se arrojó del lecho, se arrodilló en el suelo y comenzó a susurrar las oraciones que había omitido por la mañana.
Rezó y rezó hasta que se quedó dormido en el posapié, derrumbado sobre el lecho. Minervina le sorprendió así de amanecida, le metió con ella en la cama y le restituyó su calor. Deshilvanadamente el niño le iba contando su experiencia:
– Y vino Nuestro Señor, pero era el taita, Mina, y me agarró de la oreja y me dijo que tenía que rezar siempre.
– ¿Estás seguro de que el taita era Nuestro Señor?
– Seguro, Mina. Tenía los mismos ojos y la misma barba.
– Y ¿estaba muy enfadado?
– Muy enfadado, Mina. Me tiró de la oreja y me llamó caballerete.
Don Bernardo no veía con malos ojos el adoctrinamiento del niño por su niñera. Le sorprendió la formación de Minervina y aceptó el método de don Nicasio Celemín como base. Sin embargo, los conocimientos de la chica eran muy limitados y el tiempo pasaba sin que el niño progresase. Después de los mandamientos, Minervina le enseñó los artículos de la fe, los enemigos del alma, las virtudes teologales y las ocho bienaventuranzas pero de ahí no pasaba. La cartilla para mostrar a leer a los mo amp;os no iba más allá, ni el sistema de adoctrinamiento de don Nicasio Celemín tampoco. Entonces fue cuando don Bernardo empezó a madurar la idea de un preceptor. Había buenos preceptores en la villa entonces y las grandes familias les confiaban a sus hijos. Un preceptor suponía un casi seguro rendimiento didáctico, pero, además, comportaba un signo de distinción social que le aproximaba a la nobleza, el sueño oculto de don Bernardo desde que tuvo uso de razón.
El señor Salcedo sabía que tras las bienaventuranzas, había otro mundo intelectual más vasto y distinto que desgraciadamente él no había conocido: vocales y consonantes, posibilidad de unión silábica, grafía y sintaxis latinas. Leer en latín y escribir en romance, se decía secretamente, he ahí el camino. El niño ya era mayorcito y no parecía recomendable dejar su instrucción en manos de criadas y menos teniendo en cuenta su posición social. Más lejos todavía estaba el capítulo tan difamado e intocable de las tablas de cálculo que, pese a las reticencias de la época, él deseaba que Cipriano aprendiera. Se hacía, pues, imprescindible un preceptor, pero ¿interno? Don Bernardo no era partidario de dar endrada en la casa a un instructor experimentado. La sola idea le cohibía y presentía que su ignorancia, apenas evidente ahora para su hermano Ignacio, trascendería ante un ayo que compartiera con él comidas y sobremesas. Así llegó a la conclusión de contratar un preceptor de mañana que abandonaría la casa a las doce del mediodía.
La presencia de don Álvaro Cabeza de Vaca, con su sayo hasta las rodillas, bastante raído, de corte francés y sus calzas negras, ajustadas, amilanó a Cipriano y no deslumbró a don Bernardo. Fue fácil, no obstante, llegar a un acuerdo, aunque para el pequeño la idea de cambiar el piso alto por el principal y su cuartito abuhardillado por otro contiguo al de su padre, y separarse por vez primera de Minervina, representó un duro golpe.
Читать дальше