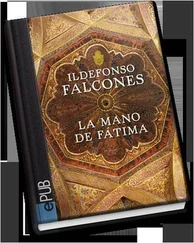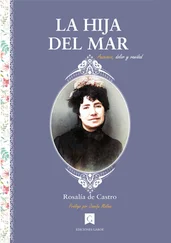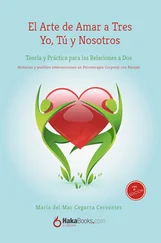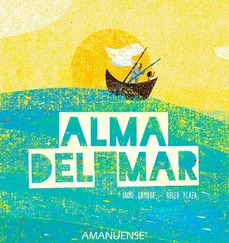Arnau paladeó la carne con verduras. ¡Qué sabores tan extraños! Pimienta, canela y azafrán; eso era lo que comían los nobles y ricos mercaderes. «Cuando los barqueros descargamos alguna de estas especias -le habían explicado un día en la playa- rezamos. Si se nos cayesen al agua o se estropeasen no tendríamos dinero para pagar su valor; cárcel segura.» Arrancó un pedazo de pan y se lo llevó a la boca; después cogió el vaso de vino con miel… Pero ¿por qué lo miraban? Los tres lo estaban observando, estaba seguro, aunque intentaban disimularlo. Vio que Joan no levantaba la vista de la comida. Arnau volvió a concentrarse en la carne; una, dos, tres cucharadas y de golpe alzó la mirada: Joan y el padre Albert gesticulaban.
– Bien, ¿qué ocurre? -Arnau dejó la cuchara sobre la mesa.
Bartolomé torció el gesto. «¿Qué le vamos a hacer?», pareció decir a los demás.
– Tu hermano ha decidido tomar los hábitos y entrar en la orden de los franciscanos -dijo entonces el padre Albert.
– O sea que era eso. -Arnau cogió el vaso de vino y volviéndose hacia Joan lo levantó con una sonrisa en la boca-. ¡Felicidades!
Pero Joan no brindó con él. Tampoco lo hicieron Bartolomé y el cura. Arnau se quedó con el vaso en alto. ¿Qué sucedía? Salvo los cuatro pequeños, que ajenos a todo seguían comiendo, los demás estaban pendientes de él.
Arnau dejó el vaso sobre la mesa.
– ¿Y? -preguntó directamente a su hermano.
– Que no puedo hacerlo. -Arnau torció el gesto-. No quiero dejarte solo. Únicamente tomaré los hábitos cuando vea que estás junto a… una buena mujer, la futura madre de tus hijos.
Joan acompañó sus palabras con una furtiva mirada hacia la hija de Bartolomé, que escondió el rostro.
Arnau suspiró.
– Debes casarte y formar una familia -intervino entonces el padre Albert.
– No puedes quedarte solo -le repitió Joan. -Me sentiría muy honrado si aceptases a mi hija Maria como esposa -intervino Bartolomé mirando a la joven, que buscaba el amparo de su madre-. Eres un hombre bueno y trabajador, sano y devoto.Te ofrezco una buena mujer a la que dotaría lo suficiente para que pudieseis optar a una vivienda propia; además, ya sabes que la cofradía da más dinero a los miembros casados.
Arnau no se atrevió a seguir la mirada de Bartolomé.
– Hemos buscado mucho y creemos que Maria es la persona indicada para ti -añadió el cura. Arnau miró al sacerdote.
– Todo buen cristiano debe casarse y traer hijos al mundo- le indicó Joan.
Arnau volvió el rostro hacia su hermano, pero aún no había acabado éste de hablar cuando una voz a su izquierda reclamó su atención.
– No lo pienses más, hijo -le aconsejó Bartolomé.
– No tomaré los hábitos si no te casas -reiteró Joan.
– Nos harías muy feliz a todos si te convirtieras en un hombre casado -dijo el cura.
– La cofradía no vería con buenos ojos que te negaras a contraer matrimonio y que a causa de ello tu hermano no siguiese el camino de la Iglesia.
Nadie dijo nada más. Arnau frunció los labios. ¡La cofradía! Ya no tenía excusa.
– ¿Y bien, hermano? -le preguntó Joan.
Arnau se volvió hacia Joan y se encontró por primera vez con una persona distinta de la que conocía: un hombre que lo interrogaba con seriedad. ¿Cómo no se había dado cuenta? Se había quedado anclado en su sonrisa, en el chiquillo que le había mostrado la ciudad, aquel al que le colgaban las piernas de un cajón mientras el brazo de su madre le acariciaba el cabello. ¡Qué poco habían hablado durante los últimos cuatro años! Siempre trabajando, descargando barcos, volviendo a casa al anochecer, destrozado, sin ganas de hablar, con el deber cumplido. Ciertamente, ya no era el pequeño Joanet.
– ¿De verdad dejarías de tomar los hábitos por mí?
De repente estaban los dos solos.
– Sí.
Solos, Joan y él.
– Hemos trabajado mucho por eso.
– Sí.
Arnau se llevó la mano al mentón y pensó durante unos instantes. La cofradía. Bartolomé era uno de sus prohombres, ¿qué dirían sus compañeros? No podía fallarle a Joan, no después de tanto esfuerzo. Y además, si Joan se iba, ¿qué haría él? Se volvió hacia Maria.
Bartolomé la llamó con un gesto y la muchacha se acercó tímidamente.
Arnau vio a una joven sencilla, con el cabello rizado y expresión bondadosa.
– Tiene quince años -oyó que le decía Bartolomé cuando María se paró junto a la mesa. Observada por los cuatro, juntó las manos en el regazo y bajó la vista al suelo-. ¡Maria! -la llamó su padre.
La muchacha alzó el rostro hacia Arnau, sonrojada, apretando las manos.
En esta ocasión fue Arnau el que desvió la vista. Bartolomé se intranquilizó al ver cómo éste apartaba la mirada. La joven suspiró. ¿Lloraba? Él no había querido ofenderla.
– De acuerdo -afirmó.
Joan alzó su vaso, al que rápidamente se sumaron los de Bartolomé y el cura. Arnau cogió el suyo.
– Me haces muy feliz -le dijo Joan.
– ¡Por los novios! -exclamó Bartolomé.
¡Ciento sesenta días al año! Por prescripción de la Iglesia, los cristianos tenían que guardar abstinencia ciento sesenta días al año, y todos y cada uno de esos días Aledis, como todas las mujeres de Barcelona, bajaba hasta la playa, junto a Santa María, para comprar pescado en alguna de las dos pescaderías de la ciudad condal: la vieja o la nueva.
¿Dónde estás? En cuanto veía algún barco, Aledis miraba hacia la orilla, donde los barqueros recogían o descargaban las mercaderías. ¿Dónde estás, Arnau? Algún día lo había visto, con los músculos en tensión, como si quisieran romper la piel que los cubría. ¡Dios! Entonces Aledis se estremecía y empezaba a contar las horas que restaban para el anochecer, cuando su esposo se dormiría y ella bajaría al taller para estar con él, fresco su recuerdo. A fuerza de abstinencias, Aledis llegó a conocer la rutina de los bas-taixos: cuando no descargaban algún barco transportaban piedras a Santa María y, tras el primer viaje, la fila de bastaixos se rompía y cada cual hacía el camino por su cuenta, sin esperar a los demás. Aquella mañana Arnau volvía a por otra piedra. Solo. Era verano y andaba balanceando la capçana en una mano. ¡Con el torso desnudo! Aledis lo vio pasar por delante de la pescadería. El sol se reflejaba en el sudor que cubría todo su cuerpo, y sonreía, sonreía a quienquiera que se cruzase con él. Aledis se separó de la cola. ¡Arnau! El grito pugnaba por escapársele de los labios. ¡Arnau! No podía. Las mujeres de la cola la miraban. La vieja que esperaba turno detrás de ella señaló el espacio que quedaba entre Aledis y la mujer de delante; Aledis le indicó que pasara. ¿Cómo distraer la atención de todas aquellas curiosas? Simuló una arcada. Alguien se adelantó para ayudarla, pero Aledis la rechazó; entonces sonrieron. Otra arcada y salió corriendo mientras algunas embarazadas gesticulaban entre ellas.
Arnau iba a Montjuïc, a la cantera real, por la playa. ¿Cómo podía alcanzarlo? Aledis corrió por la calle de la Mar hasta la plaza del Blat y desde allí, girando a la izquierda por debajo del antiguo portal de la muralla romana, junto al palacio del veguer, todo recto hasta la calle de la Boquería y el portal del mismo nombre. Tenía que alcanzarlo. La gente la miraba; ¿la reconocería alguien? ¡Qué más daba! Arnau iba solo. La muchacha cruzó el portal de la Boquería y voló por el camino que llevaba hasta Montjuïc. Tenía que estar por allí…
– ¡Arnau! -Esta vez sí gritó.
Arnau se paró a mitad de subida de la cantera y se volvió hacia la mujer que corría hacia él.
– ¡Aledis! ¿Qué haces aquí?
Aledis tomó aire. ¿Qué decirle ahora?
Читать дальше