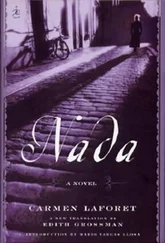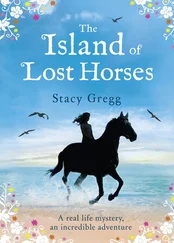El chófer acabó ofendiéndose. Marta no lo supo, sino que notó como un alivio en el silencio que se extendió entre ellos, y se dedicó a mirar el paisaje.
La Cumbre quedaba a la derecha. Una Cumbre extraña desde aquel ángulo, alejada por llanuras. Y el cielo también era extraño, cálido y calmado, con una hermosa tristeza en sus colores lisos.
Llegaron las alucinantes plantaciones de tomates con sus encañados que daban un aspecto blanquecino al campo en oleadas de kilómetros. La carretera seguía… Llegaron a las puertas del desierto. Las casas blancas, de aspecto colonial, con palmeras en sus patios externos rodeados de muros, hacían recordar relatos árabes. Marta se sintió emocionada porque aquel paisaje le gustaba a Pablo y le iba acercando a él.
Ahora estaba bajando algo el calor del día, cuando entraron en las tierras negras de lava. Extensos barrancos venían desde las lejanas cumbres. Un oleaje de piedras retorcidas sembraba el campo, al que la hora daba tonos rojizos. Podía uno imaginar que aquella ancha corriente petrificada era de fuego aún, como en los días en que corría hacia el mar.
Marta, cegada por aquellos reflejos, no veía huella humana alguna. Sin embargo, el enorme coche se detuvo.
– Ésa es la tienda de Antoñito el barquero, mi niña.
Quizá el hombre seguía un poco fastidiado con ella, ya que no se bajó para acompañarla hasta la tienda. Le dio la mano, y como pariente le ofreció su casa, en el risco de San Nicolás, en Las Palmas.
Al cesar el ruido del coche, Marta quedó casi mareada en la carretera, viendo cómo el enorme vehículo seguía su camino entre una nube polvorienta, cruzando un pequeño puente sobre el barranco y desapareciendo al fin.
La tienda era una casita de cemento, de una sola planta, «muy pequeña y solitaria, que aparecía cerca de la carretera. Frente a ella, las alucinantes tierras de lava terminaban en el telón de las montañas encendidas en el crepúsculo. Montañas que a Marta le parecían desconocidas, de formas geométricas, achatadas, extrañas, envueltas en vapor rojo y azul como si los valles fueran hogueras que les lanzasen su resplandor y su humo. Detrás de la casita seguía el barranco anchísimo, hasta el mar. Unas formas oscuras, unas chozas agrupadas, podían distinguirse allá lejos, cerca del agua. Por única vegetación aquellos cactos enormes, los cardones, más grandes que las grandes piedras. Parecían hogueras verdes entre la negrura del terreno. El suelo despedía calor. Y la raya del agua, allá lejos, daba una impresión de serenidad, tristeza y ensueño. Por lo menos esta sensación tuvo la niña.
La puerta de la casa estaba abierta. Marta vio encenderse una luz en su interior. Se acercó. Una mujer colgaba en la pared un candil de carburo y la miró como espantada.
Era una tienda pequeña, con un mostrador mugriento. En las estanterías había muchas botellas. Olía a vino y a aceitunas. Se vendían allí escobas, estropajos, pan, alpargatas… Una puerta, al fondo, dejaba ver un pasillo oscuro y luego el cielo de un patio.
La mujer fue muy amable con Marta; inmediatamente le alcanzó una silla y se hizo cruces de que hubiera venido sola. Se interesó mucho al saber su nombre, y dijo que la recordaba perfectamente. Hizo tantas exclamaciones enternecidas, que daba la impresión de que hasta la hubiese mecido en sus brazos de chiquitina. Se limpió una lágrima recordando a Teresa y a su desgracia, aunque, según confesó, nunca la había conocido más que de oídas. De cuando en cuando se iba hacia la puerta del pasillo y daba una voz terrible:
– ¡Antoñito!…
A esta voz no contestaba nadie, aunque debía de atravesar todas las pequeñas dependencias de aquella casa frágil.
– ¡Ay, mi niña querida del alma!… Aquí no estuvieron esos señores peninsulares que usted dice… ¡La engañaron, mi niña! ¡Tal desgracia!… Aquí sí viene ese caballero cojo. Nosotros le damos la comida porque trajo una recomendación, pero no tenemos sitio para que duerma, y se queda allá en las chozas. Por la noche deja aquí en casa las cosas de pintar, porque allí, ¿usted sabe?, no tienen sitio. Son gentes muy pobres… Pero él, ¿le toca algo a usted? ¡Ave María!… Y ¿él sabe que usted viene?
A cada momento la mujer se santiguaba.
– ¡Antoñitooo…!
A Marta le dio risa aquel berrido. Estaba cansada. Sentada en una silla, apoyados los brazos en el mostrador. Un pescado salado colgaba del techo. Su olor le producía náuseas en el vacío estómago.
Al fin apareció Antoñito, que era un viejo gordo y repugnante con la camisa salida de la faja que le rodeaba los pantalones.
– Mujer, tal bulla; ni que pasara algo…
Se asombró de ver a Marta, pero no hizo demostraciones como la mujer. Él le informó que don Pablo se había ido por allí, hacia las casas de los barqueros, a pintar. Estaría al volver, porque ya no había luz. Su mujer se iba a poner ahora mismo con la cena.
Marta no soportaba los olores de la tienda.
– Voy a buscarlo.
– ¡Ave María!… Antoñito, va…
– No, no.
Antoñito se frotó la nariz con una manga, luego miró a Marta socarrón y desvió los ojos.
– Como quiera, mi niña… Tenga cuidado y no se pierda. ¿No le da miedo?
El hombre era pesado y rojizo, calvo, pero con una pelambrera canosa en el pecho que le salía por la camisa entreabierta. La mujer, renegrida, era mucho más joven.
A Marta le parecía que ya nada en el mundo podía darle miedo. Salió de la casa y vio que el día acababa y un silencio, que los grillos y el lejano rumor marino volvían más impresionante, lo llenaba todo. Calor. Era una noche de calor. Más que nunca los cardones daban la impresión de fuego verde. Aquello era de una hermosura trágica, seca.
Marta iba por entre las piedras, transportada, en busca de Pablo. Allá abajo el mar tenía un tono rosa y plata, bajo el cielo rojo oscuro, antes de ennegrecer totalmente.
Se encontró perdida, de pronto, en un bosque de monstruosas plantas desérticas y de piedras. Iba por una hondonada del terreno. Se quedó angustiada un momento, pero el pensamiento de que iba a ver a Pablo la reconfortó, y a poco volvía a ver el mar. Vio también unas luces tristísimas allá a la sombra de las viviendas, mientras encontraba una especie de senderillo entre las grandes piedras.
Se le presentó, de pronto, a la vista el bulto de un hombre y el de un niño, y casi se asustó. Luego reconoció a Pablo en la figura del hombre, que llevaba un bastón, y le dio una alegría grandísima. Estaba tan desfallecida, nerviosa y exaltada que temblaba. Vio que Pablo se detenía en seco y se ponía la mano sobre los ojos. Corrió hacia él, conteniendo el deseo de abrazarle.
Marta tenía a sus espaldas la Cumbre con el poniente. Su figura, a contraluz, parecía algo irreal en aquel mundo silencioso. Cuando el pintor llegó a reconocerla, quedó desconcertado; no se explicaba aquella presencia. Todo su afán era encontrar a alguien más detrás de Marta.
– He venido sola. Le explicaré…
Pablo dio una palmada en el hombro al chico que le llevaba el caballete plegable y la caja de las pinturas.
– Corre delante, anda…
Marta se había apoyado en una piedra ardiente de todo el día de sol. La noche caía rápida sobre ellos, sofocante, con estrellas rojizas. Rápidamente el mar se volvía de un negro brillante, y negras las siluetas de los cardones, hieráticas, duras. Pablo le puso las manos en los hombros, la mirada sonriente, esperando algo.
– Esto es una broma, ¿verdad?… ¿Quién ha venido contigo?
Hacía calor. Parecía el calor de una noche de Levante. Punzaban las sombras de los cardones. Marta dijo con voz muy ronca:
– Yo sola.
Pablo movió la cabeza y se empezó a palpar los bolsillos, sin decir nada. Iba a sacar un cigarrillo. Marta conocía aquel gesto. A la luz de la cerilla vio él la cara de la muchacha y le pareció exhausta, con ojeras. Ella también vio, un instante, los ojos del pintor, llenos de inquietud. Luego quedaron envueltos en la noche y el resplandor del mar.
Читать дальше