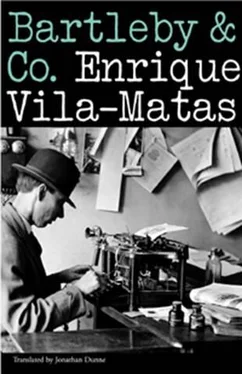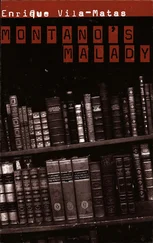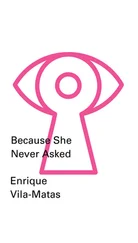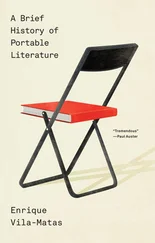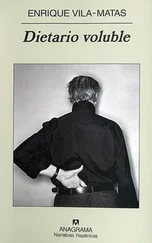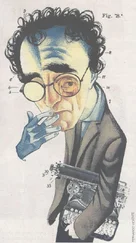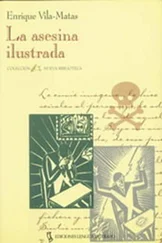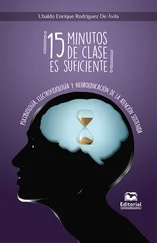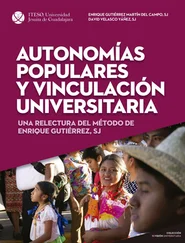– ¿No será uno de tus poemas? -le dije con una mirada de complicidad al tiempo que miraba también a aquella gorda infame que nada tenía que ver con él.
Pineda me sonrió como antaño, como si fuera un príncipe disfrazado.
– Veo que sigues tan genial como en el colegio -me dijo-. ¿Ya sabes que siempre te admiré mucho? Me enseñaste una barbaridad de cosas.
Mi corazón se contrajo como invadido por una repentina mezcla de estupor y frío.
– Mi chiquito me ha hablado siempre muy bien de ti -terció la gorda, con una vulgaridad más que aplastante-. Dice que eras el que sabía más de jazz del mundo.
Me contuve, porque tenía ganas hasta de llorar. El chiquito debía de ser Pineda. Me lo imaginé a él cada mañana entrando en el cuarto de baño detrás de ella y esperando a que se subiera a la báscula. Me lo imaginé arrodillándose junto a ella con papel y lápiz. El papel estaba lleno de fechas, días de la semana, cifras. Leía lo que marcaba la báscula, consultaba el papel y asentía con la cabeza o fruncía los labios.
– A ver qué día quedamos- y tal y cual -dijo Pineda, hablando como un verdadero palurdo.
Yo no salía de mi asombro. Le hablé del libro de Blas de Otero y le dije que iba a devolvérselo y que perdonara que hubiera tardado treinta años en hacerlo. Me pareció que no sabía de qué le hablaba, y yo en ese momento me acordé de Nagel, un personaje de Misterios, de Knut Hamsun, de quien éste nos dice que era uno de esos jóvenes que se malogran al morir en la época de la escuela porque el alma les abandona.
– Si ves por ahí a alguno de tus poetas -me dijo Pineda, tal vez queriendo ser genial, pero con un insufrible tono plebeyo-, te ruego que no saludes a ninguno, absolutamente a ninguno, de mi parte.
Luego frunció el ceño y se miró las uñas y acabó estallando en una obscena y vulgar carcajada, como ensayando un aire de euforia para tratar de disimular su profundo abatimiento. Abrió tanto la boca que vi que le faltaban cuatro dientes.
58) Entre los que en el Quijote han renunciado a la escritura tenemos al canónigo del capítulo XLVIII de la primera parte, que confiesa haber escrito «más de cien hojas» de un libro de caballerías que no ha querido continuar porque se ha dado cuenta, entre otras cosas, de que no vale la pena esforzarse y tener que acabar sometido «al confuso juicio del necio vulgo».
Pero, para despedidas memorables del ejercicio de la literatura, ninguna tan bella e impresionante como la del propio Cervantes. «Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esto. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir.» Así se expresaba Cervantes el 19 de abril de 1616 en la dedicatoria del Persiles, la última página que escribió en su vida.
No existe una despedida de la literatura más bella y emotiva que esta que escribió Cervantes, consciente de que ya no podía escribir más.
En el prólogo al lector, escrito pocos días antes, había ya manifestado su conformidad ante la muerte en términos que nunca podría suscribir un cínico, un escéptico o un desengañado: «¡A Dios, gracias a Dios, donaires a Dios, regocijados amigos, que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida!»
Este «A Dios» es el más sobrecogedor e inolvidable que alguien haya escrito para despedirse de la literatura.
59) Pienso en un tigre que es real como la vida misma. Ese tigre es el símbolo del peligro cierto que acecha al estudioso de la literatura del No. Porque investigar sobre los escritores del No produce, de vez en cuando, desconfianza en las palabras, se corre el peligro de revivir -me digo yo ahora, 3 de agosto de 1999- la crisis de Lord Chandos cuando vio que las palabras eran un mundo en sí y no de cían la vida. De hecho, el riesgo de revivir la crisis del personaje de Hofmannsthal puede sobrevenirle a uno sin necesidad de estar acordándose para nada del atormentado Lord.
Pienso ahora en lo que le sucediera a Borges cuando, al disponerse a abordar la escritura de un poema sobre el tigre, se puso a buscar en vano, más allá de las palabras, el otro tigre, el que se halla en la selva -en la vida real- y no en el verso: «… el tigre fatal, la aciaga joya / Que, bajo el sol o la diversa luna, / Va cumpliendo en Sumatra o en Bengala / Su rutina de amor, de ocio y de muerte».
Al tigre de los símbolos opone Borges el verdadero, el de caliente sangre:
El que diezma la tribu de los búfalos
Y hoy, 3 de agosto del 59,
Alarga en la pradera una pausada
Sombra, pero ya el hecho de nombrarlo
de conjeturar su circunstancia
Lo hace ficción del arte y no criatura
Viviente de las que andan por la tierra.
Hoy, 3 de agosto del 99, exactamente cuarenta años después de que Borges escribiera ese poema, pienso en el otro tigre, ese que también yo busco a veces en vano, más allá de las palabras: una forma de conjurar el peligro, ese peligro sin el que, por otra parte, nada serían estas notas.
60) Paranoico Pérez no ha conseguido escribir nunca ningún libro, porque cada vez que tenía una idea para uno y se disponía a hacerlo, Saramago lo escribía antes que él. Paranoico Pérez ha acabado trastornado. Su caso es una variante interesante del síndrome de Bartleby.
– Oye, Pérez, ¿y el libro que estabas preparando?
– Ya no lo haré. Otra vez me ha robado la idea Saramago.
Paranoico Pérez es un estupendo personaje creado por Antonio de la Mota Ruiz, un joven autor santanderino que acaba de publicar su primer libro, un volumen de cuentos ti tulado Guía de lacónicos, una obra que ha pasado más bien desapercibida y que, a pesar de ser un conjunto muy irregular de relatos, no me arrepiento de haber comprado y leído pues con él me ha llegado la sorpresa y el aire fresco de ese cuento que protagoniza Paranoico Pérez y que se llama Iba siempre delante y era extraño, extrañito, el último del volumen y probablemente el mejor, aunque es un cuento un tanto desaforado, si se quiere bastante imperfecto; pero no es nada desperdiciable, al menos para mí, la figura de ese curioso bartleby que se ha inventado el autor.
El cuento transcurre en su totalidad en la Casa de Saúde de Cascáis, en el manicomio de esta población cercana a Lisboa. En la primera escena vemos al narrador, a Ramón Ros -un joven catalán criado en Lisboa-, paseando tranquilamente con el doctor Gama, al que ha ido a visitar para hacerle una consulta en torno a la «psiconeurosis intermitente». De pronto, llama la atención de Ramón Ros la repentina aparición, entre los locos, de un joven muy alto, imponente, de mirada viva y arrogante, al que la dirección del centro le permite ir disfrazado de senador romano.
– Es mejor no contrariarle y dejarle ir así. ¡Pobre! Se cree que va vestido de personaje de una futura novela -dice, un tanto enigmático, el doctor Gama.
Ramón Ros le pide que le presente al loco.
– ¿Cómo? ¿Quiere conocer a Paranoico Pérez -le pregunta el doctor.
Todo el relato, toda la historia de Iba siempre delante y era extraño, extrañito, es la transcripción fiel, por parte de Ramón Ros, de todo lo que le cuenta Paranoico Pérez.
«Iba por fin a escribir mi primera novela -empieza contándole Paranoico-, una historia en la que había estado trabajando arduamente y que transcurría toda entera, enterita, en ese gran convento que hay en la carretera de Sintra, iba a decir de Sintrita, cuando de repente, ante mi absoluta perplejidad, vi un día, en los escaparates de las librerías, un libro firmado por un tal Saramago, un libro titulado Memo rial del convento, ay madre, madrecita mía…»
Читать дальше