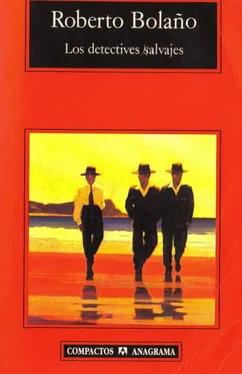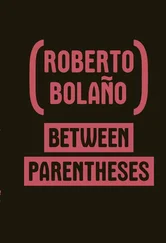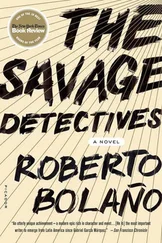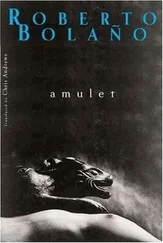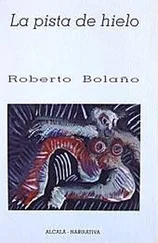– Sigue, García Madero -sonrió María en la oscuridad y me besó.
Cuando terminamos me dijo que se había venido más de cinco veces. A mí, la verdad, me costaba hacerme a la idea, que estimaba fantástica, pero cuando me dio su palabra no tuve más remedio que creerla.
– ¿En qué piensas? -dijo María.
– En ti -mentí; en realidad pensaba en mi tío y en la Facultad de Derecho y en la revista que iban a sacar Belano y Lima-. ¿Y tú?
– Pienso en las fotos -dijo.
– ¿En qué fotos?
– En las de Ernesto.
– ¿Las fotos pornográficas?
– Sí.
Los dos temblamos al unísono. Teníamos las caras pegadas. Hablábamos, vocalizábamos, gracias a nuestras narices separadoras, pero aún así sentí con mis labios moverse sus labios.
– ¿Quieres que lo hagamos otra vez?
– Sí -dijo María.
– Bueno -dije un poco mareado-, si en el último momento te arrepientes, avísame.
– ¿Arrepentirme de qué? -dijo María.
La parte interior de sus muslos estaba empapada de mi semen. Sentí frío y no pude evitar suspirar profundamente en el momento en que volví a penetrarla.
María gimió y yo empecé a moverme cada vez con mayor entusiasmo.
– Procura no hacer mucho ruido, no quiero que Angélica nos oiga.
– Tú procura no hacer ruido -dije yo, y añadí-: ¿Qué le has dado a Angélica para que duerma tan profundamente? ¿Un somnífero?
Los dos nos reímos bajito, yo sobre su nuca y ella hundiendo la cara en las almohadas.
Al finalizar no tenía ánimo (del latin animus y éste de la palabra griega que designa soplo) ni para preguntar si se lo había pasado bien y lo único que anhelaba era quedarme poco a poco dormido con María en mis brazos. Pero ella se levantó y me obligó a vestirme y a seguirla en dirección al baño de la casa grande. Al salir al patio me di cuenta que ya estaba amaneciendo. Por primera vez en aquella noche pude ver con algo más de claridad la figura de mi amante. María vestía un camisón blanco, con bordados rojos en las mangas, y tenía el pelo recogido con una cinta o un trozo de cuero trenzado.
Después de secarnos pensé en llamar por teléfono a mi casa, pero María dijo que mis tíos seguramente estarían durmiendo y que lo podía hacer más tarde.
– ¿Y ahora qué? -le dije.
– Ahora a dormir un poco -dijo María pasando su brazo por mi cintura.
Pero la noche o el día aún me deparaba una última sorpresa. En la casita, acurrucados en un rincón, descubrí a Barrios y a su amiga norteamericana. Los dos roncaban. De buena gana los hubiera despertado con un beso.
19 de noviembre
Hemos desayunado todos juntos. Quim Font, la señora Font, María y Angélica, Jorgito Font, Barrios, Bárbara Patterson y yo. El desayuno consistió en huevos revueltos, lonchas de jamón frito, pan, mermelada de mango, mermelada de fresa, mantequilla, paté de salmón y café. Jorgito se bebió un vaso de leche. La señora Font (¡me dio un beso en la mejilla al verme!) hizo unas tortitas que llamó crépes, pero que en modo alguno se le parecen. El resto del desayuno lo preparó la sirvienta (cuyo nombre ignoro o he olvidado, algo que me parece imperdonable), los platos los lavamos entre Barrios y yo.
Después, cuando Quim se marchó a trabajar y la señora Font comenzó a planear su día laboral (trabaja, eso me dijo, como periodista en una nueva revista dedicada a la familia mexicana), me decidí finalmente a llamar a casa. Sólo encontré a mi tía Martita, que al oírme se puso a gritar como una loca y luego a llorar. Tras una serie ininterrumpida de invocaciones a la Virgen, llamadas a la responsabilidad, relatos fragmentados de la noche «que había hecho pasar a mi tío», advertencias en un tono más cómplice que recriminatorio del castigo inminente que mi tío seguramente cavilaba aquella misma mañana, pude por fin hablar y asegurarle que estaba bien, que había pasado la noche con unos amigos y que no iría a casa hasta «que el sol se ocultara», pues pensaba salir disparado a la universidad. Mi tía prometió que llamaría ella al trabajo de mi tío y me hizo jurar que en lo que me restaba de vida telefonearía a casa cuando decidiera pasar la noche afuera. Durante unos segundos reflexioné sobre la conveniencia de llamar personalmente a mi tío, pero finalmente decidí que no era necesario.
Me dejé caer sobre un sillón y no supe qué iba a hacer. Tenía el resto de la mañana y el resto del día a mi disposición, es decir era consciente de que estaban a mi disposición y en esa medida se me antojaban distintos de otras mañanas y de otros días (en donde yo era un alma en pena, errando por la universidad o por mi virginidad), pero a las primeras de cambio no supe qué podía hacer, tantas eran las posibilidades que se me ofrecían.
La ingestión de alimentos, comí como un lobo mientras la señora Font y Bárbara Patterson hablaban de museos y familias mexicanas, me había producido una ligera soñolencia y había despertado al mismo tiempo el deseo de volver a coger con María (a quien durante el desayuno evité mirar y cuando lo hice procuré adaptar mi mirada al concepto de amor fraterno o de desinteresada camaradería que supuse reconocería su padre, quien por cierto no mostró el más mínimo asombro al encontrarme en horas tan tempranas instalado en su mesa), pero María se preparaba para salir, Angélica se preparaba para salir, Jorgito Font ya se había marchado, Bárbara Patterson estaba en la ducha y sólo Barrios y la sirvienta vagaban como restos de un naufragio innominable por la amplia biblioteca de la casa grande, así que para no estorbar y por un ligero afán de simetría, crucé por enésima vez el patio y me instalé en la casita de las hermanas, en donde las camas estaban sin hacer (lo que denotaba a las claras que era la sirvienta o fámula o mucama -o aguerrida naca, como la llamaba Jorgito- la que se ocupaba de ellas, matiz que en vez de disminuir mi consideración por María, la agrandaba, dotándola de un puntito frívolo y despreocupado que no le sentaba mal) y contemplé el teatro de mi «pórtico a la maravilla», húmedo aún, y aunque en buena ley debería haberme puesto a llorar o a rezar, lo que hice fue tumbarme en una de las camas sin hacer (la de Angélica, como comprobé más tarde, no la de María) y me quedé dormido.
Me despertó Pancho Rodríguez propinándome una serie de golpes (incluida una patada, aunque no estoy seguro) por todo el cuerpo. Sólo mi buena educación me impidió no saludarlo con un puñetazo en la quijada. Tras darle los buenos días salí al patio y me lavé la cara en la fuente (lo que denota que aún estaba dormido), con Pancho a mis espaldas murmurando palabras ininteligibles.
– No hay nadie en la casa -dijo-. He tenido que entrar saltando por la barda. ¿Qué haces tú aquí?
Le dije que había pasado la noche allí (añadiendo, para desdramatizar, pues el aleteo de la nariz de Pancho me alarmó, que también Barrios y Bárbara Patterson lo habían hecho) y luego intentamos entrar a la casa grande por la puerta trasera, la de la cocina, y por la puerta principal, pero ambas estaban cerradas a cal y canto.
– Si nos ve algún vecino y avisa a la policía -dije-, lo vamos a tener difícil para explicar que no estamos intentando robar.
– Me importa madre. A mí me gusta conejear de vez en cuando en las casas de mis cuadernas -dijo Pancho.
– Es más -dije ignorando el comentario de Pancho-, me parece que he visto moverse una cortina en la casa de al lado. Si viene la policía…
– ¿Has cogido con Angélica, ojete? -dijo Pancho de pronto, dejando de mirar por las ventanas delanteras de la casa de los Font.
– Por supuesto que no -le aseguré.
No sé si me creyó o no me creyó. Lo cierto es que ambos volvimos a saltar la barda y emprendimos la retirada de la colonia Condesa.
Читать дальше