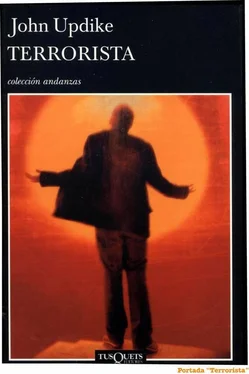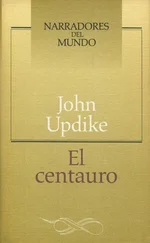– Yo sólo tengo el permiso C -contesta Ahmad, dando un paso atrás ante lo que le parece una entrada demasiado fácil y rápida al mundo de los adultos-. No puedo llevar ningún vehículo fuera del estado ni transportar materiales peligrosos.
Las semanas transcurridas desde la graduación ha vivido con su madre, en plena ociosidad, pasando horas desganadas en el pobremente iluminado Shop-a-Sec, cumpliendo fielmente con el rezo de sus oraciones, el salat diario, saliendo a ver una o dos películas y asombrándose con el derroche de munición hollywoodiense y la belleza de las explosiones, y también corriendo por las calles con sus viejos pantalones cortos; a veces se ha aventurado hasta la zona de casas adosadas por donde paseó aquel mediodía de domingo con Joryleen. No la ha encontrado, sólo ha visto a chicas de color similar contoneándose de la misma forma que ella, conscientes de que las observaban. Mientras pasa volando por las manzanas en decadencia, recuerda la vaga charla con el señor Levy y su vago pero ambicioso tema central, «ciencia, arte, historia». De hecho, el responsable de tutorías ha pasado por su apartamento una o dos veces, y aunque se mostraba bastante amable con Ahmad tenía luego prisa por irse, como si hubiera olvidado para qué había acudido. Sin prestar mucha atención a las respuestas, le preguntaba cómo iban sus planes y si tenía intención de quedarse por la ciudad o salir a ver mundo, como debería un hombre joven. Sonaba ridículo viniendo del señor Levy, quien ha vivido en New Prospect toda su vida, salvo cuando fue a la universidad y durante la breve temporada en el ejército que todos los varones estadounidenses solían estar obligados a pasar. Pese a que la funesta guerra contra la autodeterminación vietnamita estaba en marcha en aquella época, el señor Levy nunca recibió la orden de abandonar el país, y se quedó desempeñando trabajos de despacho, algo por lo que se siente culpable, pues si bien la guerra era una equivocación, le habría brindado la posibilidad de demostrar su valor y su amor por la patria. Ahmad lo sabe porque su madre siempre tiene en la boca al señor Levy: que si parece un hombre muy simpático pero no muy feliz, que si está infravalorado por los responsables de Educación o que si su esposa y su hijo no le prestan mucha atención. Últimamente, su madre está habladora, cosa rara, e inquisitiva; se interesa más por Ahmad de lo que él hubiera esperado, le pregunta cuándo va a salir, cuándo volverá, y a veces se molesta si responde «Pues más tarde».
– ¿Y cuándo es eso exactamente?
– ¡Madre! ¡Déjame en paz! Será pronto. Puede que me quede un rato en la biblioteca.
– ¿Quieres dinero para ir al cine?
– Tengo dinero, y además ya he ido dos veces, a ver una de Tom Cruise y otra de Matt Damon. Las dos iban de asesinos profesionales. El sheij Rachid no se equivoca: las películas son inmorales y estúpidas. Son el anticipo del Infierno.
– ¡Oh, vaya! ¡Pues qué santos nos estamos poniendo! ¿No tienes amigos? ¿A tu edad no van los chicos ya con alguna novia?
– Mamá. No soy gay, si es lo que estás insinuando.
– ¿Cómo estás tan seguro?
Se quedó pasmado.
– Lo sé.
– Bueno, pues lo que yo sé -dijo ella, echándose hacia atrás el pelo que le caía sobre la frente con los dedos de la mano izquierda en un gesto resuelto, como dando a entender que la conversación había descarrilado y que quería darla por zanjada- es que nunca sé cuándo vas a volver a casa.
Ahora, con un tono que suena igual de irritado, el sheij Rachid contesta:
– No quieren que salgas del estado. Ni quieren que transportes sustancias peligrosas. Lo que quieren es que lleves muebles. La empresa de los Chehab se llama Excellency Home Furnishings, está en Reagan Boulevard. Seguro que la habrás visto, o me habrás oído hablar alguna vez de la familia Chehab.
– ¿Los Chehab? -A veces Ahmad sospecha que, de tan envuelto como está en el sentimiento de que Dios lo acompaña, tan cerca de él está que podrían componer una sola y única identidad sagrada, «más cerca de él que su vena yugular», como dice el Corán, se da menos cuenta de detalles mundanos que el resto de la gente, que los impíos.
– Habib y Maurice -aclara el imán con una impaciencia que desgarra las palabras con la misma precisión con que está recortada su barba-. Son libaneses, ni maronitas ni drusos. Llegaron a este país de jóvenes, en los sesenta, cuando parecía que el Líbano podía convertirse en un satélite del ente sionista. Trajeron algo de capital consigo y lo invirtieron en Excellency. Muebles baratos, nuevos y usados, para los negros, ésa era la idea. Y ha tenido éxito. El hijo de Habib, al que informalmente llaman Charlie, se encargaba de vender la mercancía y del transporte de los pedidos, pero quieren que desempeñe un papel más importante en las oficinas, ahora que Maurice se ha jubilado y vive en Florida, salvo unos meses en verano, y que la diabetes le está minando las fuerzas a Habib. Charlie se encargará… ¿Cómo se dice? Sí, de ponerte al día de todo. Te caerá bien, Ahmad. Es muy americano.
Los ojos grises y femeninos del yemení se entornan, animados. Para él, Ahmad es estadounidense. Por mucho entusiasmo y dedicación al Corán que le ponga, nada cambiará la raza de su madre y la ausencia del padre. No tener padres, el fracaso que supone para un hombre engendrar y no mantenerse fiel al hogar, es una de las señas de identidad de esta sociedad decadente y desarraigada. El sheij Rachid -un hombre menudo y delgado como una daga, que tiene un aire taimado y peligroso, capaz de insinuar en ocasiones que el Corán bien podría no haber preexistido eternamente en el Paraíso, allí donde fue el Profeta en un viaje de una noche a lomos del caballo Buraq - no se ofrece a ocupar el lugar del padre; le presta a Ahmad una atención un tanto fraternal y burlona, con un pellizco de hostilidad.
Pero tiene razón, a Ahmad le cae bien Charlie Chehab, un tipo robusto de metro ochenta, treintañero, tez morena surcada de arrugas, con una boca ancha y flexible que siempre está en movimiento.
– Ahmad -lo llama, dándole a todas las sílabas la misma longitud, nadie suele pronunciar su nombre así, alargando la segunda «a» como en «Bagdad», como en «amad». Le pregunta-: ¿O sea que eres un campeón de los amores, que vas por ahí mandando a la gente que ame? -Sin aguardar a la respuesta, prosigue-: Bienvenido a Excellency, menudo nombre. Mi padre y mi tío no sabían mucho inglés cuando lo pusieron, no tenían idea de que fuera un tratamiento de cortesía para nobles, más bien creían que servía para designar algo excelente. -Mientras habla, su rostro parece transido de complejos flujos mentales, como desdén, sentimiento de inferioridad, sospecha y (enarcando las cejas) el buen humor con que se percata de que tanto él como su interlocutor han llegado a una situación embarazosa.
– Sí que sabíamos inglés -dice su padre, que está junto a él-. Lo aprendimos en la American School de Beirut. «Excellency» quiere decir que algo tiene clase. Como el «new» de New Prospect. No significa que Prospect sea nuevo ahora, pero sí entonces. Si le ponemos «Chehab Furnishings», la gente pregunta: «¿Qué quiere decir eso de Chehab?» -Pronuncia la «ch» con un leve carraspeo, con un sonido que Ahmad asocia a sus lecciones coránicas.
Charlie le saca más de un palmo a su padre, y rodea suavemente con el brazo la cabeza del hombre, de tez más clara, hasta darle un cariñoso abrazo, imitando inofensivamente una llave de lucha libre. Acunada de este modo, la cabeza del viejo señor Chehab parece un huevo gigante, sin un solo pelo y con la piel más fina que el caucho que recubre la cara de su hijo. La del padre es algo traslúcida e hinchada, quizá por la diabetes que mencionó el sheij Rachid. La palidez del señor Chehab es vidriosa, pero no tiene el aire de un enfermo; pese a ser mayor que, por ejemplo, el señor Levy, tiene un aspecto más joven, relleno, nervioso y abierto a las bromas, incluso a las de su hijo. Se sincera con Ahmad:
Читать дальше