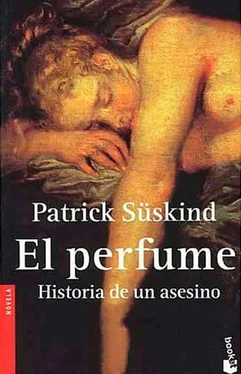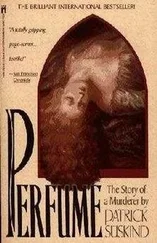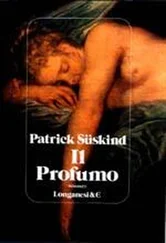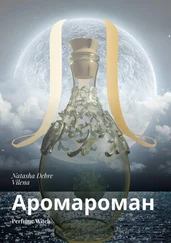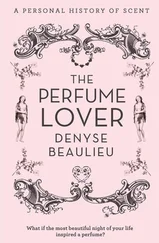Aún ahora se le encogían las entrañas de sólo pensar en el perfume de aquella raíz. Sin embargo, estaba seguro de restablecerse sin tardanza si el marqués le permitía crear su propio perfume, a fin de eliminar por completo la fragancia de la violeta. Pensaba darle una nota muy ligera y aireada, compuesta casi en su totalidad de ingredientes alejados de la tierra como agua de almendras y de azahar, eucalipto, esencia de agujas de abeto y de cipreses. Sólo unas gotas de semejante fragancia en sus prendas, en la garganta y las mejillas le librarían para siempre de una repetición del penoso ataque que acababa de superar…
Lo reproducido aquí en un lenguaje indirecto y ordenado para que resulte inteligible fue en realidad un torrente de palabras ininterrumpido e incoherente que duró media hora, salpicado de toses, jadeos y ahogos y subrayado con temblores, ademanes y ojos en blanco. El marqués quedó hondamente impresionado, más aún que la sintomatología de la enfermedad le convenció la sutil argumentación de su protegido, que coincidía a la perfección con el sentido de la teoría del fluido letal. El perfume de violeta, naturalmente. Un producto repugnante, próximo a la tierra, incluso subterráneo. Era probable que él mismo se hubiera contagiado, ya que lo usaba desde hacía años. No tenía idea de que día tras día se había ido acercando a la muerte a través de aquella fragancia.
La gota, la rigidez de la nuca, la flaccidez de su miembro, las hemorroides, la presión en los oídos, la muela podrida… todo se debía sin lugar a dudas al hedor de la raíz de violeta, contaminada por el fluido. Y había tenido que ser este ser pequeño y estúpido, este desgraciado que se agazapaba en el rincón, quien se lo indicara. Se emocionó. Le habría gustado ir hacia él, levantarse y estrecharse contra su esclarecido pecho, pero temía oler aún a violetas, de ahí que volviera a llamar a gritos a los criados para ordenarles que sacaran de la casa todo el perfume de violetas, airearan el palacio entero, descontaminaran sus ropas en el ventilador de aire vital y llevaran en el acto a Grenouille en su silla de manos al mejor perfumista de la ciudad. Y esto último era precisamente lo que Grenouille había querido provocar con su ataque.
La perfumería gozaba de una antigua tradición en Montpellier y aunque en los últimos tiempos había perdido categoría en comparación con su ciudad rival, Grasse, en la población vivían aún varios buenos perfumistas y maestros guanteros. El más renombrado de todos, un tal Runel, se declaró dispuesto, teniendo en cuenta las relaciones comerciales con la casa del marqués de la Taillade-Espinesse, de la cual era proveedor de jabones, esencias y productos aromáticos, a dar el insólito paso de permitir la entrada en su taller al singular oficial de perfumista parisién que acababa de llegar en la silla de manos y quien, sin explicar nada ni preguntar dónde podía encontrar lo necesario, anunció que ya sabía buscarlo solo, se encerró en el taller y permaneció allí una hora larga mientras Runel iba a una taberna a beber dos vasos de vino con el mayordomo del marqués y se enteraba de la razón por la cual ya no era aceptable el olor de su agua de violetas.
El taller y la tienda de Runel no eran ni mucho menos tan lujosos como lo fuera en su tiempo el establecimiento de perfumería de Baldini, en París. Con las escasas existencias de extractos florales, aguas y especias, un perfumista mediocre no habría podido realizar grandes progresos, pero Grenouille supo en seguida, al primer olfateo, que las sustancias disponibles bastaban para sus fines. No quería crear ningún gran perfume; no pretendía elaborar un agua prestigiosa como hiciera en el pasado para Baldini, una fragancia que sobresaliera del océano de mediocridades y sedujera al gran público. Su propósito real no era siquiera un simple aroma de azahar, como había prometido al marqués. Las esencias disponibles de neroli, eucalipto y hojas de ciprés sólo tenían la misión de ocultar el auténtico perfume cuya elaboración se había propuesto: el olor del ser humano. Quería, aunque de momento se tratara de un mal sucedáneo, apropiarse el olor de los hombres, que él mismo no poseía. Cierto que no existía "el" olor de los hombres, como tampoco existía "el" rostro humano. Cada ser humano olía a su modo, nadie lo sabía mejor que Grenouille, que conocía miles y miles de olores individuales y desde su nacimiento sabía distinguir a los hombres con el olfato. Y no obstante… había un tema perfumístico fundamental en el olor humano, muy sencillo, además: un olor a sudor y grasa, a queso rancio, bastante repugnante, por cierto, que compartían por igual todos los seres humanos y con el que se mezclaban los más sutiles aromas de cada aura individual.
Este aura, sin embargo, la clave enormemente complicada e intransferible del olor "personal", no era percibida por la mayoría de los hombres, los cuales ignoraban que la poseían y por añadidura hacían todo lo posible por ocultarla bajo la ropa o los perfumes de moda. Sólo les era familiar aquel olor fundamental, aquella primitiva vaharada humana, sólo vivían y se sentían protegidos en ella y quienquiera que oliese a aquel repugnante caldo colectivo, era considerado automáticamente uno de los suyos.
El perfume creado aquel día por Grenouille fue muy singular. No había existido hasta entonces otro más singular en el mundo. No olía como un perfume, sino como "un hombre perfumado". Si alguien hubiera olido este perfume en una habitación oscura, habría creído que en ella estaba otra persona. Y si lo hubiera usado una persona que ya oliera como tal, el efecto olfativo habría sido el de dos personas o, aún peor, el de un monstruoso ser doble, una figura que no puede observarse con claridad porque se manifiesta difusa como una imagen del fondo del mar, estremecida por las olas.
A fin de imitar este aroma humano -insuficiente, como él mismo sabía, pero lo bastante acertado para engañar a los demás-, reunió Grenouille los ingredientes más agresivos del taller de Runel.
Tras el umbral de la puerta que conducía al patio había un pequeño montón, todavía fresco, de excrementos de gato. Recogió media cucharadita y la mezcló en el matraz con unas gotas de vinagre y un poco de sal fina. Bajo la mesa del taller encontró un trozo de queso del tamaño de una uña de pulgar, procedente sin duda de una comida de Runel. Tenía bastante tiempo, ya empezaba a pudrirse y despedía un fuerte olor cáustico. De la tapa de una lata de sardinas que halló en la parte posterior de la tienda rascó una sustancia que olía a pescado podrido y la mezcló con un huevo, también podrido, y castóreo, amoníaco, nuez moscada, cuerno pulverizado y corteza de tocino chamuscada, picado finamente. Añadió cierta cantidad de algalia en una proporción relativamente elevada y diluyó tan nauseabundos ingredientes en alcohol; entonces dejó reposar la mezcla y la filtró en un segundo matraz. El caldo olía a mil demonios, a cloaca, a sustancias en descomposición, y cuando sus exhalaciones se mezclaban con el aire producido por un abanico, parecía que se entraba en un cálido día de verano en la Rue aux Fers de París, esquina Rue de la Lingerie, donde flotaban los olores del mercado, del Cimetiére des Innocents y de las casas atestadas de inquilinos.
Sobre esta horrible base, que por sí sola olía más a cadáver que a ser viviente, vertió ahora Grenouille una capa de esencias frescas: menta, espliego, terpentina, limón, eucalipto, a las que agregó unas gotas de esencias florales como geranio, rosa, azahar y jazmín para hacer el aroma aún más agradable. Tras la adición de alcohol y un poco de vinagre, ya no podía olerse nada de la repugnante base sobre la que descansaba toda la mezcla. El hedor latente había casi desaparecido por completo bajo los ingredientes frescos; lo nauseabundo, aromatizado por el perfume de las flores, se había vuelto casi interesante y, cosa extraña, ya no se olía a putrefacción, nada en absoluto. Por el contrario, el perfume parecía exhalar un fuerte y alado aroma de vida.
Читать дальше