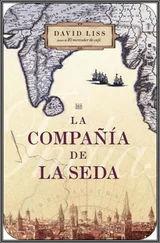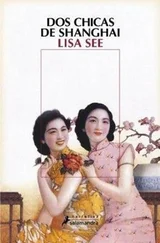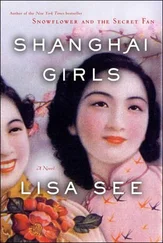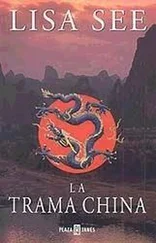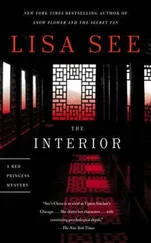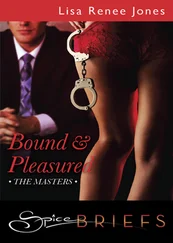Flor de Nieve parecía una de esas ancianas que se divierten asustando a las muchachas solteras con esa clase de conversación.
– No tienes por qué mentirme. Soy tu laotong. Puedes ser sincera conmigo.
Apartó la mirada de las nubes y por un breve instante me miró como si no me reconociera.
– Lirio Blanco -dijo entonces, compungida-, lo eres todo y, sin embargo, no tienes nada.
Sus palabras me hirieron, pero no pude detenerme a pensar en ellas, porque a continuación me confió:
– Mi esposo y yo no obedecimos las normas de purificación que las esposas deben respetar después del parto. Ambos queríamos tener más hijos varones.
– Los hijos varones son el tesoro de toda mujer…
– Pero ya has visto qué ocurre. Engendro demasiadas hijas.
Ofrecí una respuesta práctica a ese innegable problema.
– No estaba escrito que vivieran -argumenté-. Deberías estar agradecida, porque seguramente había algo en ellas que no estaba bien. Lo único que podemos hacer las mujeres es volver a intentarlo…
– Lirio Blanco, cuando hablas así, mi mente se vacía. Sólo oigo el viento entre los árboles. ¿Notas cómo el suelo quiere ceder bajo mis pies? Deberías volver al campamento. Déjame estar con mi madre…
Habían transcurrido muchos años desde que Flor de Nieve perdió a su primera hija. Entonces yo no había sabido comprender su dolor. Pero con el tiempo yo también había experimentado las miserias de la vida y veía las cosas de otra forma. Si era perfectamente aceptable que una viuda se desfigurara o se suicidara para no desprestigiar a la familia de su esposo, ¿por qué la muerte de un hijo, o de más de uno como en su caso, no iba a impulsar a una mujer a realizar actos extremos? Cuidamos a nuestros hijos. Los queremos. Los atendemos cuando están enfermos. Si son varones, los preparamos para dar los primeros pasos en el reino de los hombres. Si son niñas, les vendamos los pies, les enseñamos nuestra escritura secreta y las educamos para que sean buenas esposas, nueras y madres, para que se adapten bien a las habitaciones de arriba de sus nuevas casas. Pero ninguna mujer debería sobrevivir a sus hijos; eso va contra las leyes de la naturaleza. Si eso ocurre,¿por qué no íbamos a desear arrojarnos por un precipicio, ahorcarnos de una rama o beber lejía?
– Todos los días llego a la misma conclusión -admitió Flor de Nieve, mientras contemplaba el profundo valle que se extendía a sus pies-. Pero entonces me acuerdo de tu tía. Lirio Blanco, piensa en cómo sufría ella y en lo poco que a nosotras nos importaba su sufrimiento.
Respondí con la verdad:
– Mi tía sufría mucho, pero creo que nosotras éramos un consuelo para ella.
– ¿Te acuerdas de lo dulce que era Luna Hermosa? ¿Te acuerdas de lo recatada que era, incluso muerta? ¿Te acuerdas de cuando tu tía llegó a casa y se quedó ante su cadáver? A todos nos preocupaban sus sentimientos, y por eso tapamos la cara a Luna Hermosa. Tu tía nunca volvió a ver a su hija. ¿Por qué fuimos tan crueles con ella?
Habría podido decir que el cadáver de Luna Hermosa era un recuerdo demasiado horrible para plantarlo en la mente de su madre, pero dije:
– Iremos a visitar a mi tía tan pronto como tengamos ocasión. Se alegrará de vernos.
– Quizá se alegre de verte a ti -repuso Flor de Nieve-, pero no a mí. Yo sólo le recordaré su desdicha. Pero debes saber que tu tía me recuerda cada día que no debo desfallecer. -Levantó la barbilla, paseó la mirada por última vez por las neblinosas colinas y añadió-: Creo que deberíamos volver. Veo que tienes frío. Además, quiero que me ayudes a escribir una cosa. -Metió una mano en su túnica y sacó nuestro abanico-. Lo he traído conmigo. Temía que los rebeldes quemaran nuestra casa y que lo perdiéramos. -Me miró a los ojos y me di cuenta de que ya no estaba ausente. Suspiró y meneó la cabeza-. Dije que nunca volvería a mentirte. La verdad es que creí que moriríamos todos aquí. No quería que muriéramos sin él. -Me tiró del brazo y añadió-: Apártate del borde, Lirio Blanco. Verte ahí me produce escalofríos.
Volvimos al campamento y, una vez allí, improvisamos tinta y un pincel. Cogimos dos troncos medio quemados de la hoguera y los dejamos enfriar; luego rascamos las partes chamuscadas con piedras y guardamos con cuidado el hollín que se desprendió. Lo mezclamos con agua, en la que hervimos unas raíces. El líquido que obtuvimos no era tan opaco ni tan negro como la tinta, pero serviría. Después extrajimos una tira de bambú del borde de un cesto y la afilamos lo mejor que pudimos para hacer un pincel. Por turnos registramos en nuestra escritura secreta el viaje a las montañas, la muerte de su hijo menor y el aborto, las frías noches y el consuelo de nuestra amistad. Cuando terminamos, ella cerró suavemente el abanico y volvió a guardarlo en su túnica.
Esa noche, el carnicero no la golpeó. Quería tener trato carnal con su esposa, y lo tuvo. Luego ella vino a mi lado de la hoguera, se deslizó bajo la colcha, se acurrucó junto a mí y apoyó la palma de la mano sobre mi mejilla. Estaba cansada después de tantas noches sin dormir, y noté cómo su cuerpo se relajaba rápidamente. Poco antes de quedarse dormida me susurró:
– Él me quiere, a su manera. Ahora todo irá mejor. Ya lo verás. Mi esposo ha cambiado.
Y yo pensé: «Sí, hasta la próxima vez que descargue su dolor o su rabia contra la adorable persona que está a mi lado.»
Al día siguiente nos anunciaron que podíamos regresar a nuestros pueblos. Llevábamos tres meses en las montañas, y me gustaría decir que habíamos visto lo peor. Pero no es así. Tuvimos que pasar junto a todos los que se habían quedado atrás durante nuestra huida. Vimos cadáveres de hombres, mujeres y niños deteriorados por la exposición a los elementos, en estado de putrefacción y comidos por los animales. El sol, radiante, destellaba en sus blancos huesos. Las prendas de ropa permitían una rápida identificación de los muertos, y de vez en cuando oíamos a alguien gritar al reconocer a un ser querido.
Por si fuera poco, estábamos todos tan débiles que seguía pereciendo gente… cuando nos hallábamos en la etapa final de nuestra aventura y pronto llegaríamos a nuestros hogares. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que murieron mientras bajábamos de las montañas. Caminábamos inseguras con nuestros lotos dorados y muchas caían al abismo que se abría a la derecha. Esa vez, a la luz del día, no sólo oíamos los gritos de las desdichadas al despeñarse, sino que veíamos cómo agitaban los brazos intentando en vano aferrarse a algo. Un día antes, yo habría temido por Flor de Nieve, pero su rostro denotaba una firme determinación y ponía un pie delante del otro con mucho cuidado.
El carnicero llevaba a su madre a la espalda. En una ocasión advirtió que Flor de Nieve vacilaba, impresionada al ver a una mujer que envolvía los restos mortales de su hijo para llevárselos a casa y darles sepultura; entonces él se detuvo, dejó a su madre en el suelo y cogió a Flor de Nieve por el codo.
– Sigue andando, por favor -le suplicó con dulzura-. Pronto llegaremos a nuestro carro. Podrás ir montada en él hasta Jintian.
Como ella se resistía a apartar la vista de la madre y su hijo, el carnicero añadió:
– Volveré cuando llegue la primavera y me llevaré sus huesos a casa. Te prometo que lo tendremos cerca.
Flor de Nieve se enderezó y se obligó a seguir su camino, dejando atrás a la mujer con su diminuto fardo.
El carro no estaba donde lo habíamos dejado. Lo habían robado los rebeldes o el ejército de Hunan, como tantas otras cosas de que habíamos tenido que desprendernos tres meses atrás. Aun así llegamos a terreno llano y seguimos avanzando hacia nuestros hogares, olvidando el dolor, las heridas y el hambre. Jintian no había sufrido daños. Ayudé a la madre del carnicero a entrar en la casa y volví a salir. Quería irme con los míos. Había andado tanto que sabía que podía recorrer a pie los li que quedaban hasta Tongkou, pero el carnicero fue personalmente a avisar a mi esposo de que yo había vuelto y a pedirle que viniera a buscarme.
Читать дальше