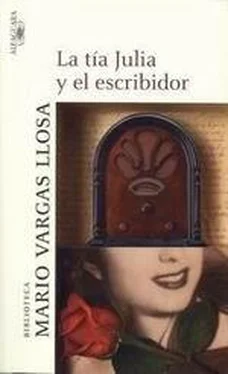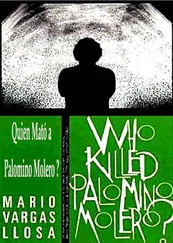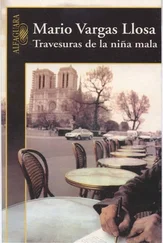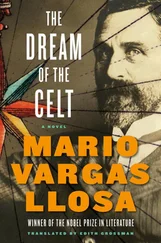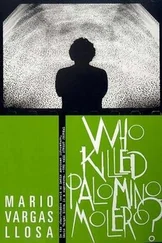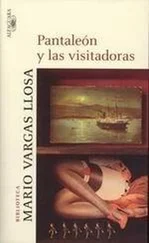Me despertaron unos golpes en la puerta. Estaba oscuro, y, por las rendijas de la claraboya, se veían unas varillas de luz eléctrica. Grité que ya iba, y, mientras, sacudiendo la cabeza para ahuyentar el torpor del sueño, prendí un fósforo y miré el reloj. Eran las siete de la noche. Sentí que se me venía el mundo encima; otro día perdido y, lo peor, ya casi no me quedaban fondos para seguir buscando alcaldes. Fui a tientas hasta la puerta, la entreabrí e iba a reñir a Javier por no haberme despertado, cuando noté que su cara me sonreía de oreja a oreja:
– Todo listo, Varguitas -dijo, orgulloso como un pavo real-. El alcalde de Grocio Prado está haciendo el acta y preparando el certificado. Déjense de pecar y apúrense. Los esperamos en el taxi.
Cerró la puerta y oí su risa, alejándose. La tía Julia se había incorporado en la cama, se frotaba los ojos, y en la penumbra yo alcanzaba a adivinar su expresión asombrada y un poco incrédula.
– A ese chofer le voy a dedicar el primer libro que escriba -decía yo, mientras nos vestíamos.
– Todavía no cantes victoria -sonreía la tía Julia-. Ni cuando vea el certificado lo voy a creer.
Salimos atropellándonos, y, al pasar por el comedor, donde había ya muchos hombres tomando cerveza, alguien piropeó a la tía Julia con tanta gracia que muchos se rieron. Pascual y Javier estaban dentro del taxi, pero éste no era el de la mañana, ni tampoco el chofer.
– Se las quiso dar de vivo y cobrarnos el doble, aprovechándose de las circunstancias -nos explicó Pascual-. Así que lo mandamos donde se merecía y contratamos aquí al maestro, una persona como Dios manda.
Me entraron toda clase de terrores, pensando que el cambio de chofer frustraría una vez más la boda. Pero Javier nos tranquilizó. El otro chofer tampoco había ido con ellos a Grocio Prado en la tarde, sino éste. Nos contaron, como una travesura, que habían decidido "dejarnos descansar" para que la tía Julia no pasara el mal rato de otra negativa, e ir solos a hacer la gestión en Grocio Prado. Habían tenido una larga conversación con el alcalde.
– Un cholo sabidísimo, uno de esos hombres superiores que sólo produce la tierra de Chincha -decía Pascual-. Tendrás que agradecérselo a Melchorita viniendo a su procesión.
El alcalde de Grocio Prado había escuchado tranquilo las explicaciones de Javier, leído todos los documentos con parsimonia, reflexionado un buen rato, y luego estipulado sus condiciones: mil soles, pero a condición de que a mi partida de nacimiento le cambiaran un seis por un tres, de manera que yo naciera tres años antes.
– La inteligencia de los proletarios -decía Javier-. Somos una clase en decadencia, convéncete. Ni siquiera se nos pasó por la cabeza y este hombre del pueblo, con su luminoso sentido común, lo vio en un instante. Ya está, ya eres mayor de edad.
Ahí mismo en la Alcaldía, entre el alcalde y Javier, habían cambiado el seis por el tres, a mano, y el hombre había dicho: qué más da que la tinta no sea la misma, lo que importa es el contenido. Llegamos a Grocio Prado a eso de las ocho. Era una noche clara, con estrellas, de una tibieza bienhechora, y en todas las casitas y ranchos del pueblo titilaban mecheros. Vimos una vivienda más iluminada, con un gran chisporroteo de velas entre los carrizos, y Pascual, persignándose, nos dijo que era la ermita donde había vivido la Beata.
En la Municipalidad, el alcalde estaba terminando de redactar el acta, en un librote de tapas negras. El suelo de la única habitación era de tierra, había sido mojado recientemente y se elevaba de él un vaho húmedo. Sobre la mesa había tres velas encendidas y su pobre resplandor mostraba, en las paredes encaladas, una bandera peruana sujeta con tachuelas y un cuadrito con la cara del presidente de la República. El alcalde era un hombre cincuentón, gordo e inexpresivo; escribía despacio, con un lapicero de pluma, que mojaba después de cada frase en un tintero de largo cuello. Nos saludó a la tía Julia y a mí con una reverencia fúnebre. Calculé que al ritmo que escribía le habría tomado más de una hora redactar el acta. Cuando terminó, sin moverse, dijo:
– Se necesitan dos testigos.
Se adelantaron Javier y Pascual, pero sólo este último fue aceptado por el alcalde, pues Javier era menor de edad. Salí a hablar con el chofer, que permanecía en el taxi; aceptó ser nuestro testigo por cien soles. Era un zambo delgado, con un diente de oro; fumaba todo el tiempo y en el viaje de venida había estado mudo. En el momento que el alcalde le indicó donde debía firmar, movió la cabeza con pesadumbre:
– Qué calamidad -dijo, como arrepintiéndose-. ¿Dónde se ha visto una boda sin una miserable botella para brindar por los novios? Yo no puedo apadrinar una cosa así. -Nos echó una mirada compasiva y añadió desde la puerta:- Espérenme un segundo.
Cruzándose de brazos, el alcalde cerró los ojos y pareció que se echaba a dormir. La tía Julia, Pascual, Javier y yo nos miramos sin saber qué hacer. Por fin, me dispuse a buscar otro testigo en la calle.
– No es necesario, va a volver -me atajó Pascual-. Además, lo que ha dicho es muy cierto. Debimos pensar en el brindis. Ese zambo nos ha dado una lección.
– No hay nervios que resistan -susurró la tía Julia, cogiéndome la mano-. ¿No te sientes como si estuvieras robando un banco y fuera a llegar la policía?
El zambo demoró unos diez minutos, que parecieron años, pero volvió al fin, con dos botellas de vino en la mano. La ceremonia pudo continuar. Una vez que firmaron los testigos, el alcalde nos hizo firmar a la tía Julia y a mí, abrió un código, y, acercándolo a una de las velas, nos leyó, tan despacio como escribía, los artículos correspondientes a las obligaciones y deberes conyugales. Después nos alcanzó un certificado y nos dijo que estábamos casados. Nos besamos y luego nos abrazaron los testigos y el alcalde. El chofer descorchó a mordiscos las botellas de vino. No habían vasos, así que bebimos a pico de botella, pasándolas de mano en mano después de cada trago. En el viaje de vuelta a Chincha -todos íbamos alegres y al mismo tiempo sosegados- Javier estuvo intentando catastróficamente silbar la Marcha Nupcial.
Después de pagar el taxi, fuimos a la Plaza de Armas, para que Javier y Pascual tomaran un colectivo a Lima. Había uno que salía dentro de una hora, de modo que tuvimos tiempo de comer en El Sol de Chincha. Allí trazamos un plan. Javier, llegando a Miraflores, iría donde mis tíos Olga y Lucho, para tomar la temperatura a la familia y nos llamaría por teléfono. Nosotros regresaríamos a Lima al día siguiente, en la mañana. Pascual tendría que inventar una buena excusa para justificar su inasistencia de más de dos días a la Radio.
Los despedimos en la estación del colectivo y regresamos al Hotel Sudamericano conversando como dos viejos esposos. La tía Julia se sentía mal y creía que era el vino de Grocio Prado. Yo le dije que a mí me había parecido un vino riquísimo, pero no le conté que era la primera vez que tomaba vino en mi vida.
El bardo de Lima, Crisanto Maravillas, nació en el centro de la ciudad, un callejón de la Plaza de Santa Ana desde cuyos techos se hacían volar las más airosas cometas del Perú, hermosos objetos de papel de seda, que, cuando se elevaban gallardamente sobre los Barrios Altos, salían a espiar por sus claraboyas las monjitas de clausura del convento de Las Descalzas. Precisamente, el nacimiento del niño que, años mas tarde, llevaría a alturas cometeras el vals criollo, la marinera, las polkas, coincidió con el bautizo de una cometa, fiesta que congregaba en el callejón de Santa Ana a los mejores guitarristas, cajoneadores y cantores del barrio. La comadrona, al abrir la ventanilla del cuarto H, donde se produjo el alumbramiento, para anunciar que la demografía de ese rincón de la ciudad había aumentado, pronosticó: "Si sobrevive, será jaranista".
Читать дальше