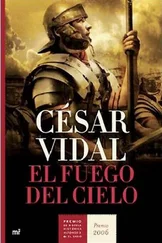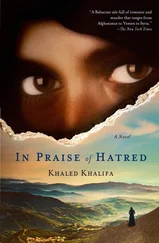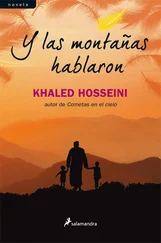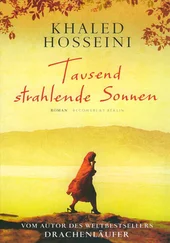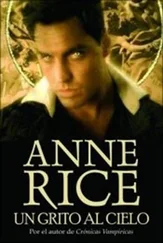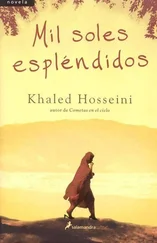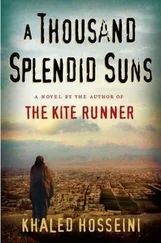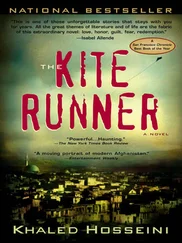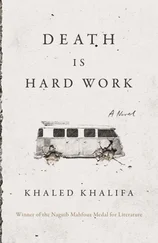Aquella noche subí las escaleras y entré en la sala de fumadores de Baba, armado con los dos folios de papel donde había garabateado mi relato. Cuando hice mi entrada, Baba y Rahim Kan estaban fumando en pipa y bebiendo coñac.
– ¿Qué sucede, Amir? -me preguntó Baba, recostándose en el sofá y entrelazando las manos por detrás de la cabeza.
Su cara aparecía envuelta en una nube de humo de color azul. Su mirada me dejó la garganta seca. Tosí para aclarármela y le dije que había escrito un cuento.
Baba asintió con la cabeza y me ofreció una leve sonrisa que transmitía poco más que un fingido interés.
– Bueno, eso está muy bien, ¿verdad?
Y nada más. Se limitó a mirarme a través de la nube de humo.
Seguramente permanecí allí durante menos de un minuto, pero, hasta ahora, ése ha sido uno de los minutos más largos de mi vida. Cayeron los segundos, cada uno de ellos separado del siguiente por una eternidad. El ambiente era cada vez más pesado, húmedo, casi sólido. Yo respiraba con mucha dificultad. Baba seguía mirándome fijamente y sin ofrecerse a leerlo.
Como siempre, fue Rahim Kan quien acudió en mi rescate. Me tendió la mano y me regaló una sonrisa que no tenía nada de fingido.
– ¿Me lo dejas, Amir jan ? Me gustaría mucho leerlo. -Baba casi nunca utilizaba la palabra cariñosa «jan» para dirigirse a mí.
Baba se encogió de hombros y se puso en pie. Parecía aliviado, como si también acabaran de rescatarlo a él.
– Sí, dáselo a Kaka Rahim. Voy arriba a cambiarme.
Y abandonó la estancia. Yo reverenciaba a Baba con una intensidad cercana a la religión, pero en aquel preciso momento deseé haber podido abrirme las venas y extraer de mi cuerpo toda su maldita sangre.
Una hora m á s tarde, cuando el cielo del atardecer estaba ya oscuro, ambos partieron en el coche de mi padre para asistir a una fiesta. Antes de salir, Rahim Kan se puso en cuclillas delante de mí y me devolvió el cuento junto con otra hoja de papel doblada. Me sonrió y me guiñó un ojo.
– Para ti. Léelo después.
Entonces hizo una pausa y añadió una única palabra que me dio más ánimos para seguir escribiendo que cualquier cumplido que cualquier editor me haya hecho jamás. Esa palabra fue «Bravo».
Después de que se marcharan, me senté en la cama y deseé que Rahim Kan hubiese sido mi padre. A continuación pensé en Baba y en su estupendo y enorme pecho y en lo bien que me sentía allí cuando me apoyaba en él, en el olor a colonia que desprendía por las mañanas y en cómo me rascaba su barba en la cara. Entonces me vi abrumado por un sentimiento de culpa tal que corrí hasta el baño y vomité en el lavabo.
Más tarde, aquella misma noche, me acurruqué en la cama y leí una y otra vez la nota de Rahim Kan. Decía lo siguiente:
Amir jan:
Me ha gustado mucho tu historia. Mashallah, Dios te ha otorgado un talento especial. Tu deber ahora es afinar ese talento, porque la persona que desperdicia los talentos que Dios le ha dado es un burro. Tu historia est á escrita con una gram á tica correcta y un estilo interesante. Pero lo m á s impresionante de tu historia es su iron í a. Tal vez ni siquiera sepas qu é significa esta palabra. Pero alg ú n d í a lo sabr á s. Es algo que algunos escritores persiguen a lo largo de toda su vida y que nunca consiguen. T ú , sin embargo, lo has conseguido en tu primer relato.
Mi puerta est á y estar á siempre abierta para ti, Amir jan. Escuchar é cualquier historia que quieras contarme. Bravo.
Tu amigo,
Rahim
Alentado por la nota de Rahim Kan, cogí las hojas y me precipité escaleras abajo hacia el vestíbulo, donde Alí y Hassan dormían en un colchón. Únicamente dormían en la casa cuando Baba no estaba y Alí tenía que cuidar de mí. Sacudí a Hassan para despertarlo y le pregunté si quería que le contase un cuento.
Se frotó los ojos soñolientos y se desperezó.
– ¿Ahora? ¿Qué hora es?
– No importa la hora. Este cuento es especial. Lo he escrito yo -susurré, esperando no despertar a Alí. La cara de Hassan se iluminó.
Se lo leí en el salón, junto a la chimenea de mármol. Aquella vez sin juegos esporádicos con las palabras; aquella vez era yo. Hassan era el público perfecto en muchos sentidos. Se sumergía totalmente en el cuento y alteraba las facciones en consonancia con los tonos cambiantes del relato. Cuando leí la última frase, hizo con las manos un aplauso mudo.
– Mashallah, Amir agha. ¡Bravo! -Estaba radiante.
– ¿Te ha gustado? -le pregunté, saboreando así por segunda vez la dulzura de un nuevo juicio positivo.
– Algún día, Inshallah, serás un gran escritor -dijo Hassan-. Y la gente de todo el mundo leerá tus cuentos.
– Exageras, Hassan -repliqué, queriéndolo por lo que había dicho.
– No. Serás grande y famoso -insistió. Luego hizo una pausa, como si estuviese a punto de añadir algo. Sopesó sus palabras y tosió para aclararse la garganta-. Pero ¿me permites que te haga una pregunta sobre tu historia? -dijo tímidamente.
– Por supuesto.
– Bueno… -empezó, y se cortó.
– Dime, Hassan -dije. Sonreí, aunque de pronto el escritor inseguro que vivía dentro de mí no estuviera muy convencido de desear oírlo.
– Bueno, ya que me lo permites…, ¿por qué el hombre mató a su mujer? ¿Y por qué siempre tenía que sentirse triste para llorar? ¿No podía haber partido una cebolla?
Me quedé pasmado. No se me había ocurrido pensar en ese detalle. Era tan evidente que resultaba estúpido. Moví los labios sin decir palabra. Resultaba que en el transcurso de la misma noche había descubierto la existencia de la ironía, uno de los objetivos de la escritura, y también me habían presentado una de sus trampas: el fallo en el argumento. Y de entre todo el mundo, me lo había enseñado Hassan. Hassan, que no sabía leer y que no había escrito una sola palabra en toda su vida. Una voz, fría y oscura, me susurró de repente al oído: «Pero ¿qué sabe este hazara analfabeto? Nunca será más que un cocinero. ¿Cómo se atreve a criticarme?»
– Bueno… -empecé. Pero nunca conseguí terminar la frase.
Porque, de repente, Afganistán cambió para siempre.
Algo rugió como un trueno. La tierra se sacudió ligeramente y escuchamos el ra-ta-tá del tiroteo.
– ¡Padre! -exclamó Hassan. Nos pusimos en pie de un brinco y salimos corriendo del salón. Nos encontramos con Alí, que cruzaba el vestíbulo cojeando frenéticamente-. ¡Padre! ¿Qué es ese ruido? -gritó Hassan, tendiendo los brazos hacia Alí, que nos abrazó a los dos.
En ese momento centelleó una luz blanca que iluminó el cielo de plata. Después centelleó de nuevo, seguida por el repiqueteo de un tiroteo.
– Están cazando patos -dijo Alí con voz ronca-. Cazan patos de noche, ya lo sabéis. No tengáis miedo.
El sonido de una sirena se desvanecía a lo lejos. En algún lugar se hizo añicos un cristal y alguien gritó. En la calle se oía gente que, despertada del sueño, seguramente iría en pijama, con el pelo alborotado y los ojos hinchados. Hassan lloraba. Alí lo colocó a su lado y lo abrazó con ternura. Más tarde me diría a mí mismo que no había sentido envidia de Hassan. En absoluto.
Permanecimos apretujados de aquella manera hasta primera hora de la mañana. Los disparos y las explosiones habían durado menos de una hora, pero nos habían asustado mucho porque ninguno de nosotros había oído nunca disparos en las calles. Entonces eran sonidos desconocidos para nosotros. La generación de niños afganos cuyos oídos no conocerían otra cosa que no fueran los sonidos de las bombas y los tiroteos no había nacido aún. Acurrucados en el comedor y a la espera de la salida del sol, ninguno de nosotros tenía la menor idea de que acababa de finalizar una forma de vida. Nuestra forma de vida. Aunque sin serlo del todo, aquello fue, como mínimo, el principio del fin. El fin, el fin oficial, llegaría primero en abril de 1978, con el golpe de estado comunista, y luego en diciembre de 1979, cuando los tanques rusos se hicieron dueños de las mismas calles donde Hassan y yo jugábamos, provocando con ello la muerte del Afganistán que yo conocía y marcando el principio de una época de carnicería que todavía hoy continúa.
Читать дальше