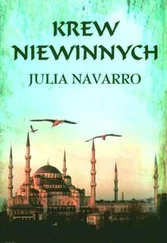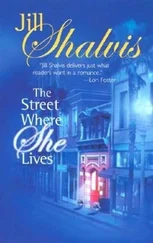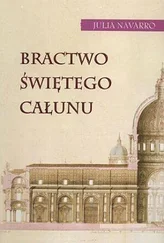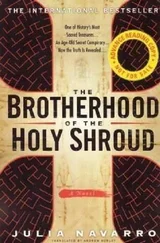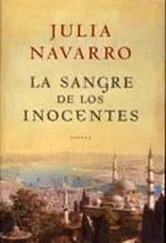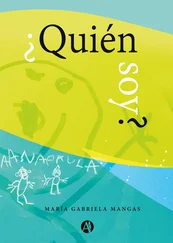Doña Melita y doña Laura se asemejaban a dos estatuas. Siempre sentadas en los mismos sillones, pulcramente vestidas de negro y de gris, peinadas con moño, con perlas o brillantes en las orejas y una aparente fragilidad que no se correspondía con el vigor con que me manipulaban.
Aquel día estaban acompañadas por otra mujer tan anciana como ellas. Pensé que era una amiga o algún familiar. No me la presentaron, pero me acerqué a ella para estrecharle la mano, y la sentí temblorosa.
La mujer, también vestida de negro, pero con el rostro más arrugado, y sin joya alguna, parecía nerviosa. Pensé que era mayor que doña Laura y doña Melita, si es que aún se puede ser más mayor una vez cumplidos los noventa.
Observé que doña Melita le cogía la mano con afecto y se la apretaba como intentando darle ánimos.
Me preguntaron por los diarios, que les entregué sin demora, querían saber qué pensaba de Amelia.
– Pues la verdad es que no me parece nada especial, supongo que era la típica chica de familia acomodada de aquella época.
– ¿Nada más? -quiso saber doña Melita.
– Nada más -respondí pensando qué se me podía haber escapado, que fuera especial, de aquellos dos relatos juveniles.
– Bien, ahora ya tiene una idea de cómo era Amelia en la adolescencia, y ha llegado el momento de que sepa cómo y porqué se casó -explicó doña Laura al tiempo que miraba de reojo a doña Melita-. Y lo mejor es que se lo cuente alguien que estuvo viviendo con ella, sin despegarse de su lado, durante unos años cruciales en su vida. Alguien que la llegó a conocer muy bien -continuó diciendo doña Laura mientras miraba a la anciana que no me habían presentado y que además no había despegado los labios-. Edurne, éste es el bisnieto de Amelia y don Santiago -dijo doña Laura dirigiéndose a la anciana.
Me sobresalté. ¿Edurne? ¿Sería la Edurne hija del ama, de Amaya? Me dije que no era posible tanta suerte.
La anciana a la que llamaban Edurne clavó sus ojos cansados en los míos y leí en ellos cierto temor. Se la notaba incómoda. Su aspecto era mortecino, como de alguien que, además de tener muchos años, estuviera enferma.
– ¿Usted es la hija del ama, de Amaya? -le pregunté, ansioso por escuchar su respuesta.
– Sí -murmuró.
– ¡Me alegro de conocerla! -exclamé con sinceridad.
– Sepa que Edurne va a hacer un gran esfuerzo hablando con usted. Tiene los recuerdos frescos, como si todo hubiera sucedido ayer, pero… en fin, está enferma… tenemos una edad en que nos salen goteras por todas partes. De manera que escúchela y no la canse mucho -ordenó doña Laura.
– ¿Puedo preguntar?
– Sí, claro, pero no pierda el tiempo con preguntas, lo importante es lo que Edurne puede contarle -respondió otra vez doña Laura-. Y ahora, por favor, váyanse a la biblioteca, allí estarán más tranquilos para hablar.
Asentí. Edurne miró a las ancianas, y éstas hicieron un gesto casi imperceptible como animándola a hablar conmigo.
La anciana caminaba con dificultades apoyándose en un bastón; pasito a pasito, la seguí hasta la biblioteca.
Edurne comenzó a desgranar sus recuerdos…
Cuando llegamos a Madrid, doña Teresa me explicó que a partir de ese momento debía ocuparme de sus dos hijas, de la señorita Amelia y la señorita Antonietta.
Mi trabajo consistía en cuidar de la ropa de las señoritas, ordenarles la habitación, ayudarlas a vestirse, acompañarlas a hacer visitas… Mi madre me fue enseñando cómo encargarme de sus cosas. Al principio lo pasé mal, a pesar de tener la inmensa suerte de compartir techo con ella.
Doña Teresa me instaló en el cuarto de mi madre, donde metió otra cama. Aunque la casa era grande, éramos las únicas que vivíamos con la familia, el resto del servicio se alojaba en las buhardillas. Supongo que teníamos ese privilegio porque al haber sido mi madre el ama de las niñas, siempre debía estar cerca para darles de mamar. Luego, cuando las destetaron, ella siguió conservando el cuarto y se quedó de sirvienta para todo. Lo mismo limpiaba que ayudaba en la cocina; hacía cuantas tareas le encomendaban.
Mi madre quería que yo aprendiera el oficio de doncella, dejarme bien situada en la casa, y poder ella regresar al caserío a pasar junto a sus padres sus últimos años.
Yo nunca había visto una casa como aquélla, con tantos salones y dormitorios, y tantos objetos de valor. Temía romper algo, y solía sujetarme la falda y el delantal para, al pasar, no rozar los muebles.
Conocer a la señorita Amelia hizo que el trabajo no me resultase tan difícil. Aunque la situación había cambiado, cuando ella estuvo en el caserío era una más, pero en aquella casa yo no me atrevía a llamarla por su nombre, por más que me insistía en que me olvidara del «señorita».
Lo que sí le gustaba es que habláramos en vasco. Su intención era fastidiar a su hermana, aunque a mí me aseguraba que era para no olvidarlo. Don Juan no quería que habláramos en vasco, y la reprendía; le decía que ésa era lengua de campesinos, pero ella no obedecía.
Por las mañanas solía acompañar a la señorita Antonietta al colegio. La señorita Amelia recibía clases en casa porque aún estaba convaleciente. Por las tardes, cuando regresaba la señorita Antonietta, me permitían estar sentada en un rincón de la sala de estudios mientras una profesora que les ayudaba en sus tareas les hacía hablar en francés y tocar el piano. Me gustaba escuchar las lecciones porque me permitían aprender. En cuanto se recuperó la señorita Amelia empezó a estudiar para maestra, lo mismo que la señorita Laura.
El año 1934 no fue un buen año. Al señor le empezaron a ir mal los negocios. Herr Itzhak Wassermann, su socio en Alemania, estaba sufriendo el acoso de Hitler contra los judíos, un trabajo del que se encargaban los hombres de las SA. El negocio iba de mal en peor, y en varias ocasiones habían amanecido con los cristales de la tienda rotos por aquellos energúmenos. Viajar a Alemania era cada vez más complicado, sobre todo para quienes como el señor aborrecían a Hitler y no le importaba decirlo en alto. Don Juan empezó a adelgazar, y doña Teresa estaba cada día más preocupada por él.
– Creo que papá se está arruinando -me dijo un día la señorita Amelia.
– ¿Por qué dice eso? -le pregunté asustada, pensando que si el señor se arruinaba yo tendría que regresar al caserío.
– Tiene deudas en Alemania, y aquí las cosas no van muy bien. Mi madre dice que es por culpa de las izquierdas…
Doña Teresa era una mujer muy católica, de orden, monárquica, y sentía pavor ante los disturbios que provocaban algunos partidos y sindicatos de izquierda. Ella era buena persona y trataba con afecto y respeto a todos los que servíamos en la casa, pero era incapaz de entender que la gente pasaba muchas necesidades y que las derechas que gobernaban no sabían hacer frente a los problemas de aquella España. Practicaba la caridad, pero ignoraba lo que era la justicia social, que era lo que reclamaban los obreros y campesinos.
– ¿Y qué haremos mi madre y yo? -quise saber.
– Nada, os quedaréis con nosotros. No quiero que os vayáis.
Amelia se carteaba con Aitor. Mi hermano siempre que nos escribía a madre y a mí metía un sobre cerrado con una carta para Amelia. Ella le respondía del mismo modo, entregándonos un sobre cerrado que nosotras metíamos a su vez en nuestro sobre.
Yo sabía que mi hermano estaba enamorado de Amelia, aunque nunca se atrevería a decírselo, y también sabía que Aitor a ella no le era indiferente.
Un lunes por la tarde, don Juan regresó a casa antes de lo habitual y se encerró en el despacho con doña Teresa. Estuvieron hablando hasta bien entrada la noche, sin permitir que las señoritas los interrumpieran. Aquella noche Amelia y Antonietta cenaron solas en la sala de estudios, preguntándose qué estaría pasando.
Читать дальше